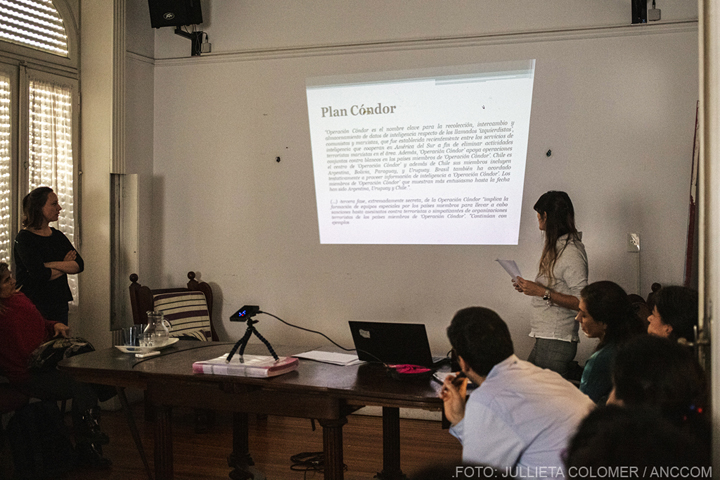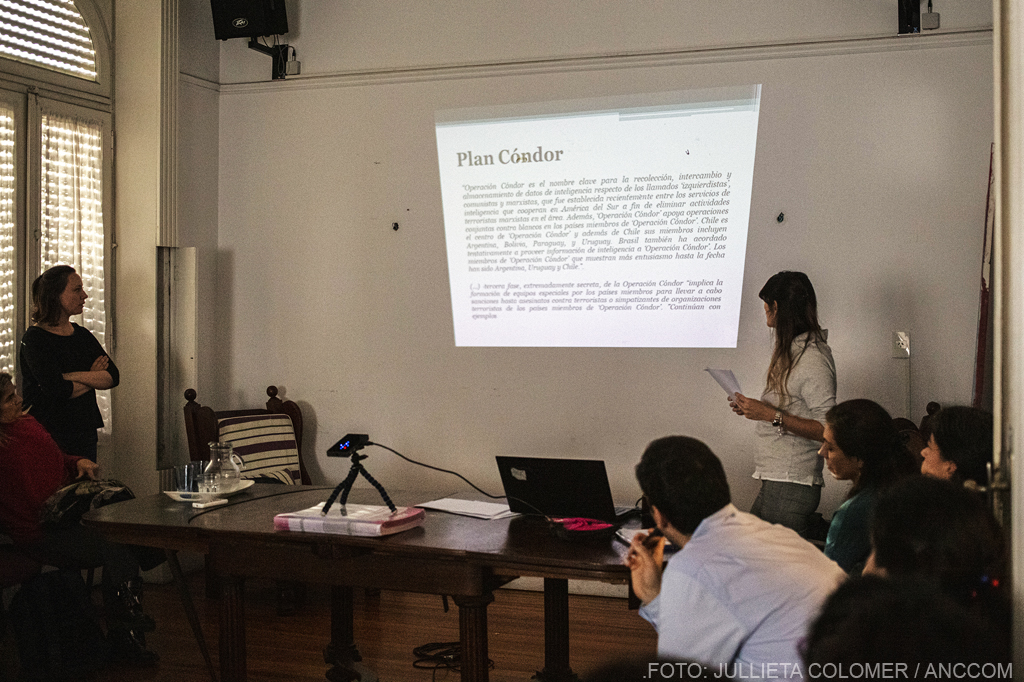Mar 25, 2020 | Novedades, Trabajo

La consigna de resguardo general ante el coronavirus, “Quedate en casa”, no cuenta para ellas y ellos: día tras día van hasta los supermercados a cumplir con su trabajo cotidiano, una labor que más allá de todos los cuidados, los ubica en una primera línea de contagio. El impulso de esta nota es escuchar sus voces, sus experiencias en estos días tan excepcionales, en el que una tarea que puede caracterizarse como “común” se ha tornado clave y vital para que el funcionamiento de emergencia de cada ciudad salga lo más airoso posible frente a la pandemia. Cajeras y cajeros de supermercados le cuentan a ANCCOM de su trabajo en estos días de incertidumbre.

Tamara: «Un señor me dijo que, nos guste o no, teníamos que abrir, y se me reía en la cara».
“La situación me preocupa un poco, y más cuando veo que la gente sale y no respeta que uno sí se quiere cuidar”, dice Tamara, 33 años, que trabaja en una sucursal de Almagro de una cadena de supermercados. “Creo que es lo que más miedo me da –agrega-. Yo tomo los recaudos necesarios y con eso creo que podemos llegar a estar bien. Por mi parte, ya tengo el hábito de lavarme las manos y la cara desde mucho antes, son costumbres que creo que uno debe tener más allá de una pandemia”. Tamara es cajera durante 48 horas a la semana y cuenta que un compañero suyo no quiso ir más hasta que pase la cuarentena, por miedo a contraer alguna enfermedad y perjudicar a la familia. A ella le ofrecieron hacer horas extras, pagas, pero no aceptó.
“La empresa no mandó nada, todo lo tuvo que comprar mi jefe: guantes, alcohol en gel, lavandina –cuenta-. El más expuesto en nuestro caso es el cajero; como repositor te podés cuidar un poco más, pero tratamos de cuidarnos entre todos. Todavía más cuando la gente no quiere respetar el tema de la cantidad de personas que entra al local, o la distancia entre cada uno. Hay cosas que nos tomamos con gracia, pero pensando en frío te das cuenta de que la gente es muy cruel. Por ejemplo, un señor estando en la fila de afuera decía que no queríamos trabajar, y cuando lo atendí me dijo que nos guste o no teníamos que abrir y se me reía en la cara”.
Al igual que Tamara, Irene, 27 años, cumple 48 horas semanales como cajera de esa misma cadena, y asegura que se toman las precauciones necesarias en la sucursal de Retiro, donde lleva más de dos años trabajando: limpieza extensa con lavandina y desinfectante, uso generalizado de guantes y mascarilla, el lavado de manos reiterativo con jabón o alcohol en gel, y la limitación de acceso al local, que no debe superar la suma total de seis personas. El mayor riesgo que enfrenta el personal, asegura, es la inconsciencia de los clientes: “Algunos no respetan las reglas –dice-. Vienen más de tres veces durante el día sin ningún tipo de cuidado personal, y tienden a generar pequeñas discusiones por la limitación a la hora de entrar, o porque solo puede ingresar una persona por grupo familiar. Una vez dentro del local, pierden mucho tiempo, haciendo que los que están esperando afuera lo pierdan también y se expongan”.
La tensión en el trabajo la inhibe de seguir las noticias sobre la propagación del COVID-19. Su mayor prioridad, dice Irene, es reducir la preocupación que le genera esta clase de información y proteger a su compañera de departamento, una señora de 70 años que es calificada como paciente de riesgo: por eso respeta cuidadosamente las recomendaciones básicas de higiene, tales como la desinfección de los artículos que ingresa, o quitarse los zapatos al entrar a su hogar.
Tamara cuenta que algunas parejas van al súper como si se tratara de una situación normal. “No les podés hacer entender que uno se tiene que quedar afuera, para darle la oportunidad a otro de que pueda comprar –dice-. También hay gente que se pelea en la fila, porque cada uno se formó una historia diferente de lo que es el coronavirus. Nosotros tratamos de tomárnoslo con gracia, porque tenemos que pasar el día. Pero hay mucha gente dando vueltas al pedo, creo que a muy pocos les importa el bienestar de los que tenemos que venir a trabajar. Ayer, por ejemplo, atendí a un señor que compró cuatro chicles”.

Rodrigo: «Tomo todos los recaudos para no contagiarme».
Rodrigo tiene 21 años y trabaja en un hipermercado de otra gran cadena, en San Fernando, que adaptó sus horarios a la pandemia y fijó un horario exclusivo para mayores de 65 años entre las 7 y las 8.30. Tras el cierre, a las 20, su horario de trabajo se extiende hasta dejar todo listo para la jornada siguiente. Tiene una imagen grabada de la previa a la cuarentena, en un paisaje de góndolas vacías e interminables colas concentradas en los pasillos: se corría la voz de un desabastecimiento y eso generaba una gran histeria colectiva que sólo el Presidente podía aclarar. “Estaba en la caja y viene una clienta con el carro lleno de fideos, de harina, de las cosas básicas –dice Rodrigo-. Nos pusimos a hablar y se puso a llorar, me contaba que estaba muy nerviosa, que le asustaba un montón ver a la gente tan desesperada por llevarse todo, o que hubiera escasez de ciertos productos. Con la calculadora del teléfono iba haciendo cuentas de cuánto estaba gastando, le temblaba la mano. Fue impresionante”.
“Tomo todos los recaudos para no contagiarme –dice Rodrigo-. Y para no pasárselo a una persona mayor, que es la que puede pasarlo mucho peor que yo. Antes y después del trabajo me ducho. Me pongo constantemente alcohol en gel y aprovecho cuando voy al descanso para lavarme las manos al llegar y también a la hora de ir de vuelta a la caja”.

Cinthia: «Hay episodios de discusión y pelea, tenemos que bancarnos eso».
Cinthia, de 23 años, trabaja en una gran cadena de supermercados, en una sucursal del microcentro porteño, a pocas cuadras del Obelisco. Para protegerse utiliza guantes: “Cuando me los saco, me lavo las manos con alcohol en gel”, cuenta. En los últimos diez días fueron variando los horarios: cuando empezó la cuarentena obligatoria sólo para personas con síntomas y/o que hayan viajado al exterior, el volumen de clientes aumentó y les pidieron cerrar a las 11 de la noche; con el nuevo y actual horario de cierre, a las 20, no pueden juntarse más de cinco clientes dentro del local. Y la paciencia, para Cinthia, es el trabajo extra de la jornada laboral. “La gente hace fila para entrar. A veces algunos clientes no entienden que esta es la manera de organizarnos, que es por su bien, y hay episodios de discusión y pelea –cuenta-. Tenemos que bancarnos eso”.

Mar 25, 2020 | Novedades, Vidas políticas

Daniel tiene 28 años, vive en Merlo y se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para hacer su jornada de trabajo como vendedor de paltas en la zona de Congreso. Tomaba dos colectivos y el tren para llegar al Mercado Central y comprar su mercadería. Luego, un colectivo y dos líneas de subte lo dejaban en el lugar de trabajo que ocupaba los 13 años. El jueves pasado, ANCCOM conversó con él sobre el desarrollo de su labor en medio del distanciamiento social y la posibilidad inminente de la declaración de la cuarentena total obligatoria. “Nos está afectando una banda. Yo en general salgo para ganarme aunque sea 800 pesos por día. Ya la semana pasada, antes de la cuarentena, sacaba apenas 500, dijo. Además sostuvo: “La cuarentena total a nosotros nos arruina. No sé qué vamos a comer. No sé qué voy a hacer”.
Un discurso similar tuvo Mirna Martínez, de 36 años, vendedora de flores en un puesto de Tucumán y Callao. El negocio es un emprendimiento familiar que tienen hace 16 años su madre y su hermano, donde ella trabajaba para poder solventar los gastos que le acarrea la Carrera de Enfermería. Mirna dice tener la suerte de que su marido tiene un sueldo fijo y puede mantener los gastos de su hogar. Sin embargo, el resto de su familia no cuenta con las mismas posibilidades: “Nosotros somos independientes: no trabajamos, no hay plata. Esto es el día a día”. Hasta el jueves pasado, dice Mirna, la venta ya había caído un 70% debido a la disminución de la gente en la calle. Ahora, el puesto floral directamente está cerrado.
La mayoría de las y los vendedores destacaron también la importancia de tomar medidas preventivas de cuidado y distanciamiento. “Los últimos días estaba yendo a mi puesto más que nada porque hay una mecánica de laburo que si no vendo las revistas en determinado tiempo las tengo que pagar yo. No me quedaba otra que tratar de alivianar lo que se me iba juntando de deuda con los proveedores. Ahora no sé…”, dice Ana, de 55 años, vendedora de un puesto de diarios.
El trabajo informal y monotributista se ve afectado de manera inmediata, como ningún otro sector, por la medida decretada de cuarentena preventiva y obligatoria. Adevertidos de esta situación, el ministro de Economía Martín Guzmán y su par de Trabajo Claudio Moroni anunciaron el lunes desde la quinta presidencial de Olivos medidas para proteger al sector: la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes informales o monotributistas de clase A y B que cubre a personas entre 18 y 65 años. El ingreso implica un pago único de 10 mil pesos por el mes de abril que puede repetirse si las circunstancias lo ameriten.
“Este ingreso familiar de emergencia -dijo Guzmán- va a beneficiar a aproximadamente 3 millones 600 mil hogares en la Argentina”. La medida se dirige a personas con trabajos independientes –argentinas y argentinos nativos, naturalizados o residentes legales con más de dos años- cuyas familias no reciben otro ingreso ni están protegidas por otras prestaciones del Estado. “No es un ingreso para jubilados o pensionados, tampoco para quienes reciben programas asistenciales: es un ingreso para trabajadores que quedan en situación de vulnerabilidad”, dijo el titular de Economía. La excepción son las familias que reciben la AUH, que es un programa compatible con el ingreso familiar de emergencia.
“El sistema va a ser muy simple”, dijo Moroni. Las normas las pautará ANSES y el Ministerio de Trabajo. Según dio a conocer el ministro habrá una página web donde se podrá hacer la inscripción en un plazo entre 10 y 15 días. “Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación”, concluyó Moroni.
Para el gobierno nacional, esta medida viene a completar el paquete económico y de ayuda social anunciada la semana pasada por los ministros Guzmán, Matías Kulfas y Daniel Arroyo. Entre las medidas económicas se encuentran la exención del pago de contribuciones patronales a sectores afectados de forma crítica por la pandemia, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el refuerzo del seguro de desempleo. En cuanto a las resoluciones dirigidas a las y los más vulnerables, anunciaron la implementación de un pago extraordinario de 3.103 pesos para quienes perciben la AUH y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el cobro adicional de 3.000 pesos para jubilados o pensionados con la mínima y el refuerzo en la provisión de alimentos en comedores comunitarios y espacios de contención de sectores vulnerables. Otras medidas consisten en el relanzamiento del plan Procrear y el establecimiento de precios máximos por 30 días para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos. El interrogante es si alcanzará.

Mar 25, 2020 | Novedades, Vidas políticas

«Veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba.
Y finalmente llegó. La cuarentena obligatoria comenzó el viernes 20, apenas pocas horas después de que así lo anunciara Alberto Fernández en conferencia de prensa. A nadie lo tomó desprevenido: era algo que ya se hablaba desde el inicio de la semana con la suspensión de clases, las licencias extraordinarias y el aislamiento social voluntario.
El gobierno actuó rápido, en carácter de prevención y contención. No sólo en el tema sanitario y lo que respecta específicamente al coronavirus, sino también sobre las consecuencias económicas que traen aparejadas tales medidas. Porque, así como la llegada de la pandemia no se hizo esperar, el impacto económico tampoco lo hará.
El COVID-19 ya hundió las bolsas y contrajo las principales economías del mundo, al punto que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió un Plan Marshall para afrontar la crisis, ya que el crecimiento económico global de este año podría ser incluso menor al 1,5%- reduciéndose más de la mitad respecto del 2019. Y las medidas de aislamiento y de cierre de fronteras contribuye en gran medida a la caída de la producción, el consumo y el desarrollo.
En Argentina, donde apenas se estaban comenzando a ver los resultados de nuevas políticas económicas y de la reactivación del consumo, el panorama podría ser incluso peor. “Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que veníamos en recesión en los últimos dos años, o sea que veníamos más golpeados que el promedio de la economía mundial”, explica Alejandro Robba, economista de la Universidad Nacional de Moreno. “Y cuando empezaste a intentar salir de la recesión o, por lo menos, no seguir cayendo, vuelve a estallar esta crisis que te impide la circulación: si no hay ventas, no hay producción y hay desempleo.”

«Para comparar, hay que encontrar, como decía Merkel,situaciones como la crisis del ‘30 o una guerra», opina Robba.
Mucho se habló del impacto en la macroeconomía -algo muy importante. Pero la historia lejana y reciente muestra que, siempre, el mayor impacto lo sienten las personas. La recomendación de quedarse en las casas afectó directamente a todos los trabajadores, en particular a algunos sectores productivos, a los pequeños comercios y a aquellos que viven del día a día: monotributistas, autónomos y cuentapropistas.
“El aislamiento social tiene un impacto significativo sobre todas las actividades vinculadas con el esparcimiento como así también al comercio de bienes considerados no esenciales en la emergencia sanitaria”, sostiene Agustina Gallardo, economista de la Consultora Contexto. Según ella, “la disposición del aislamiento obligatorio -que prohíbe directamente la circulación- profundiza la situación y amplía el alcance a algunos otros rubros que podían funcionar hasta entonces”.
Sin embargo, por más que los economistas coinciden en que se deteriorará el flujo de las empresas y comercios -empeorado por las obligaciones de pagos que continúan en pie, como salarios, tarifas, impuestos, etc.-; también coinciden que es imposible acertar un pronóstico determinado debido a la situación “inédita y excepcional” que atraviesa el mundo y el país. “Esta situación de aislamiento nunca pasó, entonces es muy difícil saber qué va a ocurrir. Tenés que encontrar, como decía Angela Merkel, situaciones de crisis realmente fuertes como pudo haber sido la crisis del ‘30 o una guerra, en el sentido del aislamiento”, opina Robba.

“No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia», dice Putero.
Por esto mismo, el gobierno de Alberto Fernández no tardó en anunciar acciones económicas puntuales para sostener la microeconomía de los hogares. Dentro de la batería de medidas, se destacan la eximición del pago de contribuciones patronales para los sectores afectados; un bono único de 3100 pesos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de 3000 pesos para jubilados que perciben el haber mínimo; la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para proteger los puestos de trabajo; y el establecimiento de precios máximos durante 30 días (prorrogables) para insumos básicos. Otras medidas para garantizar la producción y el abastecimiento también fueron anunciadas.
Según Robba, “las medidas que tomó el gobierno van todas en el sentido correcto”. “Son medidas de una profundidad muy fuerte en términos de ingresos para la población y de gasto/inversión pública, cercano al 2% del Producto Bruto Interno (PBI). Hace mucho que no existe en la Argentina un paquete de medidas de ayuda y de colaboración, tanto para los ingresos de la gente -los bonos o algún tipo de ayuda para pagar sueldos-, como en términos de creación de la oferta, como por ejemplo la inversión en obra pública y los 350 mil millones de pesos destinados al financiamiento productivo”, explica el economista.
“Las medidas económicas demuestran que el gobierno tiene registro de la difícil situación que atraviesan los distintos sectores, e intenta hallar un complejo equilibrio entre frenar la actividad lo suficiente como para contener la circulación del virus, y evitar efectos demasiado graves sobre la economía”, sostiene Gallardo.
Lorena Putero, investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) y especialista en economía social, también considera acertadas las medidas: “No podemos seguir pensando en la rentabilidad de empresas ante una pandemia. Se habló también de que se debe fortalecer el rol del pequeño comercio. Ahí hay más por hacer, hay que insistir con salir de las grandes cadenas y proveedores e ir a cooperativas y emprendedores, que son los más golpeados por esta situación.También hay que estar atentos a que no se dé el desabastecimiento ni que haya concentración de la producción”, agrega.
Pero más allá de la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno, muchos estuvieron descontentos con que ninguna de ellas abarcara a los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, los sectores que pierden todos o gran parte de sus ingresos frente a la interrupción de sus tareas. Sin embargo, y aunque se hiciera esperar, la respuesta llegó el lunes para estos sectores: el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, una suma fija de diez mil pesos por única vez durante el mes de abril (pero con posibilidad de repetirse si las circunstancias así lo ameritan) para monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales. Esta medida alcanza a 3.600.000 personas y viene a complementar la primera batería de anuncios económicos.
Otro punto que causó malestar respecto del aislamiento social fue en el impacto que tiene sobre quienes realizan tareas de cuidado no remunerado en el hogar. “Puso sobre la mesa la importancia de las tareas de cuidado que son realizadas en un 75% por las mujeres, según el INDEC. Justamente la fase inicial del aislamiento, en la que se suspendieron las clases pero aún no había licencia para todos los sectores trabajadores, hizo muy explícitas las dificultades que enfrentan los distintos diseños familiares para encarar estas tareas. Y de un modo similar pasó con el cuidado de adultos/as mayores, personas enfermas y con discapacidad”, explica Gallardo.
“Posiblemente esta pandemia deje un importante saldo negativo para la sociedad en muchos aspectos, pero en este plano creo que va a permitir visibilizar la importancia de las tareas de cuidado y allanará el camino para que estas sean reconocidas por la política pública”, agrega la economista, viendo un lado positivo de esta situación de incertidumbre.
No todo está dicho y todavía queda mucho por verse en este panorama inédito en todos los niveles. Se abren muchos caminos, no solo en lo que respecta políticas que tengan en cuenta sectores históricamente olvidados, sino incluso respecto del sistema global: como expresa Putero, “se abre un debate de qué modelo económico deseamos, si nos sirve estar centrados en el lucro y no poder satisfacer las necesidades de nuestra población.”

Mar 23, 2020 | DDHH, Novedades

“Este año pondremos un pañuelo blanco en el balcón en memoria de los 30.000 desaparecidos», dice Carlotto.
Ninguna de estas Abuelas tiene el domicilio en sus viviendas. Hace 44 años, que todas ellas residen en el espacio público, cuando empezaron a preguntar: ¿Dónde están nuestros hijos y nietos? Jamás se quedaron “en casa” ante la negativa de las autoridades de la dictadura cívico-militar autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional” de dar a conocer el paradero de sus seres queridos. Nunca se agotó su lucha, que al día de hoy llevan 130 nietos restituidos. Tampoco su reclamo de Memoria , Verdad y Justicia, al que la sociedad se fue sumando cada 24 de Marzo, con mayor masividad a partir de 2006 cuando se dispuso el feriado conmemorativo nacional. Pero este año, por disposición del Gobierno nacional, tendrán que quedarse en sus casas (como todo el conjunto de la sociedad argentina) para cumplir con el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 que busca combatir la epidemia del coronavirus. Será la primera vez, desde el retorno de la democracia, que no se realizará la tradicional marcha por la Avenida de Mayo.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y sus compañeras Sonia Torres, referente de la filial de Abuelas Córdoba y Delia Giovanola, atendieron desde sus casas a ANCCOM para explicar la modalidad de convocatoria para el próximo 24 de marzo: “Este año se promueve poner un pañuelo blanco en la puerta de la casa o el balcón en memoria de nuestros 30.000 desaparecidos, los vamos a homenajear desde nuestras casas. Además, con la mesa de las 13 agrupaciones de derechos humanos dialogamos para poder proyectar imágenes digitales de los rostros de nuestros desaparecidos. Vamos a estar en las radios y televisores y en los medios que quieran recordarlos”, afirmó Carlotto. En redes sociales se promueve el uso del #PañuelosConMemoria para acompañar los posteos de los usuarios. Las acciones concluirán a las 19:30 con la transmisión de la lectura por parte de los organismos de derechos humanos y será retransmitida por los canales de televisión que adhieran. ANCCOM reclutó las historias de estas tres Abuelas de Plaza de Mayo y cómo están viviendo los preparativos del 24 de marzo en sus casas.

«Vamos a estar en las radios y televisores y en los medios que quieran recordarlos”, afirmó Carlotto.
Delia Giovanola es una de las fundadoras de Abuelas, dice “tener apenas 94 años” y está pasando la cuarentena en su departamento. Ultramoderna, se comunica vía Whatsapp con sus seres queridos, entre quienes está Martín, el nieto restituido número 118 por las Abuelas de Plaza de Mayo, en el año 2015: “Con mi nieto tenemos una relación de amigos más que de abuela-nieto. Nos contamos nuestras cosas y nos retamos mutuamente. Manejamos el mismo sentido del humor, todos los días me comunico con él (vive en Miami) por el teléfono, jamás dejamos de estar unidos desde que Abuelas lo encontró”, contó con un tono jubiloso. Delia también recordó para ANCCOM como fue el encuentro con su nieto: “Yo me encontraba en Calafate, y el domingo de Pascua de 2015 asistí a misa. Allí el padre Luis me pidió el pañuelo para colocarlo en la eucaristía. Al día siguiente él se comunicó conmigo para decirme que iba a encontrar a mi nieto. Ese mismo día, Martín se presentó en Abuelas porque tenía dudas sobre su identidad. Desde el primer momento Martín quiso hablar conmigo. Después de una hora de hablar por teléfono, le pregunte: ¿Podemos volver hablar más tarde? Y él me contestó que sí, porque yo era su abuela”, rememoró emocionada. “La abuelita charladora”, como se autodenomina Giovanola, también tiene cuentas de Instagram y Facebook.
Hace 40 años Estela de Carlotto pasa poco tiempo en su modesta casa del Barrio Tolosa, de la ciudad de La Plata, la cual que pudo comprar con su marido Guido. Hoy vive sola y pasa la cuarenta allí: “Me viene muy bien estar acá, en este descanso obligado. Estoy muy cansada, hace 42 años que no descanso”, afirmó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien el próximo 22 de octubre cumplirá 90 años. “En esta cuarentena aprovecho a hacer de ama de casa. Voy a extrañar estar con mis compañeras, las abuelas, en esa fecha. Ya quedamos poquitas pero estamos muy hermanadas y seguimos haciendo lo que nos permite la salud. Hace 44 años que nos abrazamos por primera vez y ese abrazo sigue siendo igual de fraterno”. Su lucha la llevó a jubilarse prontamente como maestra primaria para abocarse a encontrar al hijo de su hija Laura, quien se encontraba embarazada de tres meses cuando fue desaparecida el 11 de noviembre de 1977. Estela logró encontrar a su nieto el 5 de agosto año 2014: “Tenemos un vínculo hermoso, cada día la relación es más hermosa y de ternura. Aunque ahora en cuarentena no nos podemos ver ni por imágenes, porque yo solo uso un teléfono antiguo, porque no me resigno a que las tecnologías me dominen. Hablé con mi bisnieta Lola, que me reclamó chocolates porque siempre le llevó y la malcrío. Yo tendría que estar este fin de semana con ellos en Olavarría, seguimos conociéndonos porque no es fácil el cambio de identidad, pero estamos logrando ese abrazo de abuela y nieto. Para mí, verlo es el regreso de Laura”, confesó Estela en exclusiva para ANCCOM. Hoy, la presidenta de Abuelas realiza la cuarentena obligatoria en la misma casa donde preparó la cuna para su nieto Guido en 1978, cuando fue a buscarlo a la Casa Cuna y nunca se lo entregaron: “Me jubilé, dejé la escuela anticipadamente para esperar el mensaje. Una señora vino a ver a mi marido al negocio de pintura para decirle que había estado secuestrada con Laura, que estaba embarazada y que fuera a buscarlo a la Casa Cuna. Nos llevó 36 años localizarlo”, concluyó Carlotto.
Hay abuelas que todavía siguen esperando a sus nietos. Tal es el caso de Sonia Torres, de 90 años, la referente Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Córdoba, quien sigue en la búsqueda: “Me fortalece saber que mi hija Silvina creía profundamente en un mundo mejor y luchaba por eso”. Silvina Parodi –hija de Torres-, quien fue secuestrada junto a su pareja Daniel Orozco por un grupo de tareas el 25 de marzo de 1976, estaba embarazada de seis meses. “Todas las Madres y Abuelas de Córdoba vamos a recorrer mentalmente las calles de la ciudad, haciendo las paradas y haciendo los cánticos. Porque hace 44 años que hacemos lo mismo. Mi nieto cumpliría el 14 de junio 44 años”, reflexionó Sonia ante el particular contexto de pandemia. Luego explicó: “Para mí la lucha comenzó el 26 de marzo de 1976, cuando secuestraron a mi hija Silvina y a su marido Daniel”. Para Sonia la ilusión no está perdida: “Espero poder verlo venir a mi casa o al local de Abuelas y poder ver su carita y recrear la carita de mi hija y de mi yerno. Eso me ayuda a vivir todos los días, porque tengo la convicción de que lo voy a encontrar”, sentenció Torres y agregó: “El 14 de junio cuando más o menos debió nacer mi nieto, llevé a la cárcel un moisés con ropita para bebé y algunas prendas para Silvina y Daniel. Después de un tiempo me dijeron que ahí no estaban, me devolvieron la ropa de adulto pero nunca el moisés y lo de bebé. Así supe que había nacido”.
“Tantas veces me mataron y tantas veces me morí”, escribía María Elena Walsh. Hoy bajo una difícil y crítica situación de salud pública por la pandemia del Coronavirus, las Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos de derechos humanos han dispuesto a mantener la Memoria, la Verdad y Justicia por los desaparecidos del último golpe cívico militar en la Argentina sin ningún acto en la vía pública para que pronto en la Argentina estemos: “Cantando al sol como la cigarra”.
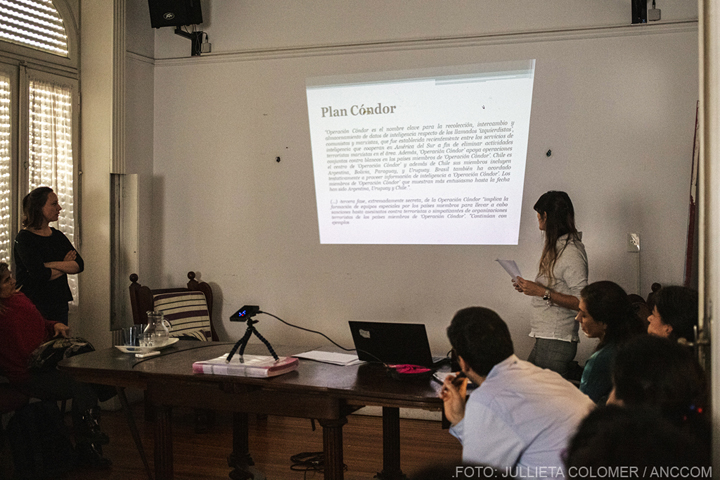
Mar 23, 2020 | DDHH, Novedades
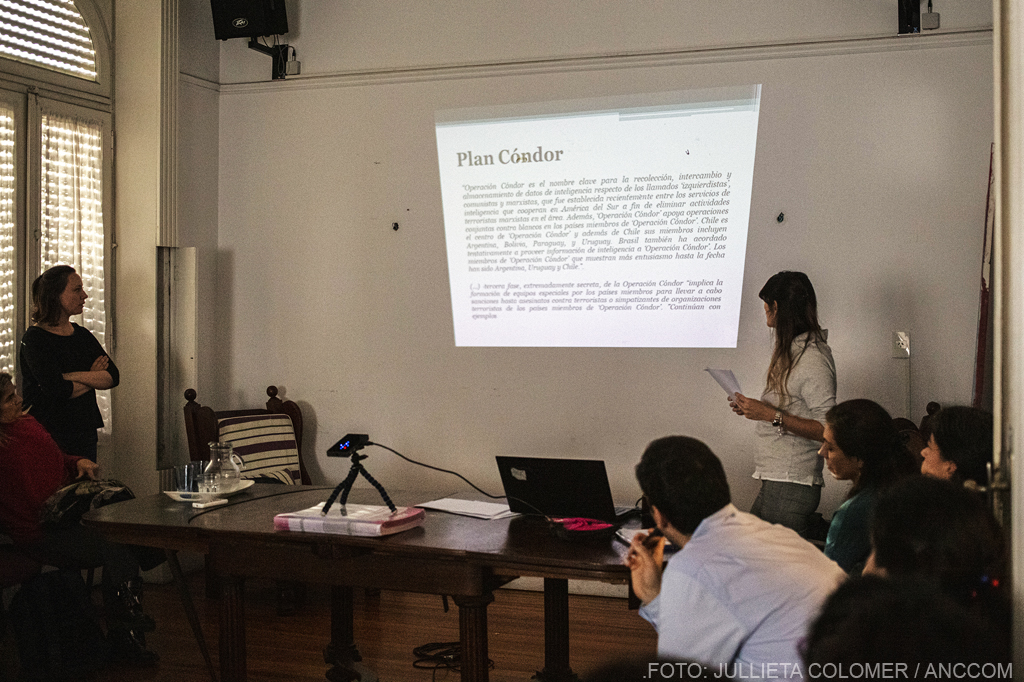
Los documentos pueden aportar evidencias para los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad.
Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta, en conjunto con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -a través de las prácticas preprofesionales de estudiantes convocadas por el Centro Antonio Gramsci y la Carrera de Ciencias de la Comunicación- y del Instituto Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, lanzan hoy, 23 de marzo, la página desclasificados.org.ar que pone a disposición del público los archivos que entregó el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura cívico-militar al argentino de manera accesible. Los estudiantes participaron de un proceso de traducción y sistematización para democratizar los documentos que podrían tener un gran impacto en los juicios a los militares.
El trabajo iniciado en septiembre del 2019 publica en el sitio web una primera visualización de 1.000 archivos relevados por los estudiantes. La labor, además de democratizar la información, tiene por objeto formar a la nueva generación en cuestiones de derechos humanos y en los temas vinculados al terrorismo de Estado y la inteligencia.
“La información es de acceso público desde abril, cuando la publicó Estados Unidos, pero nuestro proyecto fortalece la accesibilidad porque es muy difícil comprenderla para quien no maneja cómo son las tramas burocráticas que la producen o no habla inglés”, enfatizó Guadalupe Basualdo, representante del CELS. El hecho institucional está realizado, pero el acceso real, que tiene que ver con que sea comprensible e interpretable, es en lo que están trabajando. “La idea era crear un sistema donde sea más fácil bajar la información para que los interesados puedan acceder a los archivos por nombre, temas y ejes de investigación”, completó María José Lavalle Lemos, representante de Abuelas de Plaza de Mayo.

«Queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo.
El proyecto
El 20 por ciento de los documentos desclasificados corresponde a agencias de inteligencia de Estados Unidos en intercambio con agencias locales o de otros países, pero en relación a Argentina. “Es la primera vez que Estados Unidos desclasifica este tipo de documentación para el país”, afirmó Basualdo. Esto era un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos porque son documentos fundamentales para comprender el terrorismo de Estado y el desarrollo de la red de inteligencia en América Latina, además del rol que jugó los Estados Unidos informando e interviniendo en el funcionamiento represivo de las dictaduras del Cono Sur. Tres de las agencias que abrieron sus archivos fueron la CIA, el FBI y la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa (DIA). “Esto produce aportes concretos a causas judiciales en curso, agregan información sobre casos y acontecimientos que no se tenía antes y que van a ser aportados por las querellas”, recalcó Basualdo.
Además de este material, también hay información de intercambios bilaterales entre Estados Unidos y Argentina en ese período, gestiones que distintos familiares y organismos de derechos humanos organizaron para denunciar las desapariciones y apropiaciones y los distintos lugares donde se realizaron denuncias internacionales. Para Lavalle Lemos, tener informes de inteligencia de Estados Unidos provee de una legitimidad para el resto de la sociedad sobre el terrorismo de Estado. “Aunque nosotros ya sepamos lo que sucedió, es importante tener una fuente norteamericana porque ellos mismos lo están diciendo”, puntualizó.
Para el trabajo, los 19 estudiantes seleccionados de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto Lenguas Vivas, leyeron los documentos y extrajeron datos basados en palabras clave que los organismos pusieron en común. “Trabajamos con un software que nos permitió organizar el trabajo de manera remota. Los estudiantes hacían la lectura y la carga en sus casas y nos encontrábamos presencialmente cada quince días para consolidar los criterios de carga, lectura y clasificación”, relató Basualdo. Las palabras clave tenían que ver con los intereses de las instituciones que participaron y en el caso de Abuelas son menciones a niños, bebés y embarazadas, y los nombres de los casos. “A medida que los chicos y chicas extraen la información y la cargan en la base, nosotros la relevamos y separamos los documentos que pueden ser de interés para Abuelas”, mencionó Lavalle Lemos.
Los efectos que tuvo esta documentación fue mucha y diversa. Lavalle Lemos resaltó que encontraron información sobre la abuela de uno de los casos que llevan adelante desde Abuelas de Plaza de Mayo; el de Amarillo Molfino. “En los archivos se hablaba de su secuestro en Perú y su posterior muerte en España. Había informes que hizo Estados Unidos en base a otro que hizo el Gobierno peruano”, contó. El caso está enmarcado en la causa Contraofensiva.
Otros efectos tienen que ver con la posibilidad de seguir reclamando la desclasificación de archivos a agencias de inteligencia locales. “Hay experiencias previas, como el Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero queda pendiente el acceso a otra información producida por la Policía Federal o la SIDE”, advirtió Basualdo. La documentación de Estados Unidos entra en diálogo directo con las agencias argentinas porque citan como fuente de información a funcionarios de inteligencia del país. “Hay un vínculo muy directo, y nos está faltando la pata local, que ahora reconstruimos con lo que tenemos”, puntualizó.
Historia
Los organismos de derechos humanos y varios jueces argentinos planteaban reclamos desde 1990 a Estados Unidos en relación a la desclasificación de documentos. Recién en el año 2000, la ex secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright, se reunió con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS. “Esto dio origen a un proceso de recolección, revisión y desclasificación de informes sobre la Argentina que resultó en 4.600 documentos”, relató Verónica Torras, representante de Memoria Abierta, una organización especializada en temas de archivo. En ese primer pedido, la CIA y el Pentágono se negaron a abrir sus documentos y a entregarlos.
Parte de esta información se convirtió en prueba documental de varias causas judiciales luego de que se reabrieran los juicios. Esta situación impulsó a un nuevo pedido para profundizar la documentación que ya se tenía, y ampliarla hacia las agencias de inteligencia. “La segunda tanda se hizo en cuatro entregas, que empezó en 2016 y terminó en abril del 2019, y fue más amplia porque más de catorce agencias abrieron sus archivos, entre ellas las de inteligencia”, agregó Torras. Parte de este proceso implica tener una ida y vuelta con Estados Unidos para poder hacer una devolución en base al análisis de los documentos y también es un proceso abierto que permite seguir construyendo herramientas que permitan analizar la información.
El trabajo con los estudiantes
El proyecto se enmarca en las prácticas preprofesionales en organizaciones sociales dentro de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero también se extendió a estudiantes del Instituto Lenguas Vivas, de la Universidad del Salvador y de la Universidad de La Plata. Fueron elegidos 19 jóvenes, aunque la convocatoria fue mucho más grande. Los criterios de selección tenían que ver con el manejo del inglés y una subjetividad en relación a los derechos humanos, además de materias de historia y comunicación o política aprobadas.
Los estudiantes se reunieron presencialmente cada quince días en encuentros que sirvieron como espacios de formación y construcción de conocimiento sobre el período. Se organizaron reuniones con invitados especiales que expusieran información y tuvieran un ida y vuelta con la nueva generación. En palabras de Basualdo: “Invitamos a Alan Iud, que era el coordinar jurídico de Abuelas, a Pablo Llonto, abogado querellante en diversas causas de lesa humanidad, a Melisa Slatman, historiadora e investigadora de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio Público y Fiscal, al Equipo Argentino de Antropología Forense y tuvimos encuentros en el Museo de la Memoria de la ESMA”.
Al final del 2019 se hizo un cierre y los estudiantes expusieron hasta dónde habían llegado, qué les había llamado la atención y qué otras dudas les había despertado leer y clasificar la documentación. “Estuvieron muy comprometidos y contaron qué líneas de investigación les generaron interés para buscar y seguir construyendo más cosas”, relató Larisa Kejval, directora electa de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. “Como Carrera y parte de la Facultad, este trabajo continúa una histórica relación que tenemos con los organismos de derechos humanos en el esclarecimiento por lo acontecido en la última dictadura cívico-militar”, agregó. Para Kejval también fue interesante el encuentro entre los estudiantes de la Facultad y los del Lenguas Vivas, y cómo se imbricaron dos instituciones con tradiciones distintas para hacer una experiencia común.
“Nos emocionó mucho que los estudiantes se sensibilizaran tanto y estuvieran tan contentos”, comentó Lavalle Lemos. Destacó, más que nada, el hecho que la información sea ahora pública y deje de ser secreta o manejada sólo por algunos. Para Alicia Entel, representante del Centro Antonio Gramsci de la Facultad de Ciencias Sociales, la reunión con los estudiantes fue muy conmovedora. “Por un lado, ellos encontraron cosas que los motivaron a seguir indagando y ver otra documentación, y por el otro, para mi generación, que vivió estas situaciones, fue una experiencia extraordinaria, porque vimos la dictadura desde una mirada joven. Lo que ellos consideraban y priorizaban era verlo con ojos nuevos. Hubo un aprendizaje para los estudiantes y para nosotros”, destacó.
Toda esta recolección y sistematización de los primeros mil documentos va a estar publicada a partir de hoy en desclasificados.org.ar, de acceso público y organizada para que cualquier persona pueda entenderlos. Para Alicia Entel este trabajo tendría que formar parte de una publicación, no solamente académica, sino de mayor divulgación para las escuelas secundarias. “Hay un conocimiento acerca de lo acontecido en la última dictadura, pero cada tanto aparece una nube de olvido, sobre todo en los últimos cuatro años, y me parece importantísimo poder enviar esta información a las escuelas del país como formación ciudadana, sobre todo con esta mirada joven de seguir investigando a través de lo dado”, finalizó.

Mar 19, 2020 | Comunidad, Novedades
 La pandemia del Covid-19 y su rápida propagación por el mundo está cambiando minuto a minuto la coyuntura global y las formas de vida. Los Estados vuelven a ser los grandes protagonistas de las decisiones mundiales. Las fuertes intervenciones gubernamentales, la responsabilidad ciudadana y la solidaridad son las claves para una nueva sociedad que reconfigura sus relaciones sociales.
La pandemia del Covid-19 y su rápida propagación por el mundo está cambiando minuto a minuto la coyuntura global y las formas de vida. Los Estados vuelven a ser los grandes protagonistas de las decisiones mundiales. Las fuertes intervenciones gubernamentales, la responsabilidad ciudadana y la solidaridad son las claves para una nueva sociedad que reconfigura sus relaciones sociales.
Todo está paralizado en la Argentina desde el lunes 16. No se dictan clases en ninguno de los niveles educativos, no hay cines, teatros, fútbol, boliches, bailes y se cancelaron todos los show. El aislamiento en las residencias es promovido por el gobierno nacional, que ya anunció una serie de licencias para empleados del sector público y privado, y la cancelación del transporte público de media y larga distancia para evitar contagios del virus. En diciembre de 2019, que el área de salud se recuperara el rango ministerial parecía una medida más del nuevo gobierno. Hoy es un área robustecida que busca evitar la crisis que la pandemia podría provocar, llevando al colapso al sistema sanitario.
“La salud no tiene precio”, sentenció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 12 de marzo último para anunciar una serie de medidas ante la crisis sanitaria, marcando un cambio discursivo en torno a las políticas de libre mercado a las que tenía acostumbrado el gobierno galo. En la Argentina, hubo dos sectores que resistieron a la “Ley de Reforma del Estado” promovida por la ola privatista que desató el entonces presidente Carlos Saúl Menem en 1989: el sistema de salud y la educación. Hoy son las dos áreas clave para este contexto de emergencia sanitaria.
 “En la etapa pandémica del coronavirus, el Estado nacional, con el presidente Alberto Fernández ha tomado muy acertadamente decisiones estrictas en relación al cierre de fronteras y aislamiento social, podrán parecer drásticas pero es para ganarle tiempo y fortalecer el sistema de salud”, explicó el director del Hospital Garrahan, Oscar Trotta en diálogo con ANCCOM. Y agregó: “La importante tarea de la salud pública en este contexto es difícil por el empobrecimiento de las políticas neoliberales del macrismo. Que pasaran de ministerio a secretaria el área de salud en la gestión de Cambiemos produjo un profundo deterioro a la calidad de atención, y resurgieron enfermedades como el sarampión y la tuberculosis”, agregó el director del hospital Garrahan.
“En la etapa pandémica del coronavirus, el Estado nacional, con el presidente Alberto Fernández ha tomado muy acertadamente decisiones estrictas en relación al cierre de fronteras y aislamiento social, podrán parecer drásticas pero es para ganarle tiempo y fortalecer el sistema de salud”, explicó el director del Hospital Garrahan, Oscar Trotta en diálogo con ANCCOM. Y agregó: “La importante tarea de la salud pública en este contexto es difícil por el empobrecimiento de las políticas neoliberales del macrismo. Que pasaran de ministerio a secretaria el área de salud en la gestión de Cambiemos produjo un profundo deterioro a la calidad de atención, y resurgieron enfermedades como el sarampión y la tuberculosis”, agregó el director del hospital Garrahan.
Según el Banco Mundial, en Argentina hay un promedio de cuatro médicos cada mil personas, igual que en Suiza, lo que supera a países como Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros. La gran cantidad de trabajadores de la salud es una de las variables a medir en los sistemas públicos hospitalarios. Según la consultoría educacional “Time for Argentina” las mejores casas de estudio para medicina en el país son públicas: la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, y la Universidad Nacional de la Plata como las más prestigiosas del país. Sus egresados realizan las residencias en los hospitales y atienden en las guardias. Son médicos que ingresan al sistema de salud por orden de mérito: “Casi la totalidad de nuestro médicos (residentes y de planta) en el sistema público son egresados de la universidad pública y en el Garraham el 70% de los médicos son egresados de la UBA”, aseguró Trotta.
El Estado no sólo genera políticas públicas, sino que forma a sus profesionales con una mirada de servicio sobre la profesión. Camila Gallo, médica de 29 años, recibida en la Universidad de Buenos Aires, puso a disposición sus redes sociales para hacer consultas virtuales y evitar el colapso de las guardias: “Me ofrezco a la comunidad de forma personal pero también por las redes sociales, porque son una herramienta excepcional. Quiero cuidar a los míos por eso puedo orientarlos y discriminar si la consulta realmente requiere que acuda a la guardia y evitar que salgan de sus casa”, compartió Gallo.
La joven médica trabaja en la guardia del sanatorio Anchorena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le cuenta ANCCOM cómo se vive puertas adentro la crisis que generó el Coronavirus: “Vivimos el día a día, seguimos todos los protocolos. Los pacientes que presentan síntomas son interrogados bajo régimen de protocolo, se los ve de forma individual en una sala aislada tanto para el paciente como para el médico y se cuenta con todos los elementos pertinentes. Para mí es un desafío profesional y personal estar a cargo de la guardia y sobre llevar una pandemia. Somos varios médicos y nos vamos turnando, el trabajo es en conjunto con enfermeros que son indispensables para discriminar a los pacientes que necesitan ser aislados rápidamente de aquellos que pueden esperar”, explica la especialista.

Aislamiento social – COVID-19
Las recomendaciones médicas siguen siendo las mismas: el aislamiento responsable, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, usar alcohol en gel, toser sobre el pliegue del codo y desinfectar las superficies y o elementos de uso frecuente. “Ante síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar consulte a su médico”, recomienda el doctor Trotta.
Los reportes ante la situación son diarios y se van tomando las políticas públicas día a día. Al 17 de marzo el ministerio de Salud informó que en la Argentina la mayoría de los casos son importados y se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria. Por lo que desde el Ministerio de Salud describen: “El país continúa en fase de contención. El total de casos confirmados en Argentina es de 79, de los cuales dos fallecieron”. El coronavirus no es solo una pandemia, es también el resquebrajamiento de todas las relaciones sociales como las conocemos: las económicas, las afectivas, ya que el Estado ha pedido también la suspensión de besos y abrazos. Ahora el que abraza es el Estado.