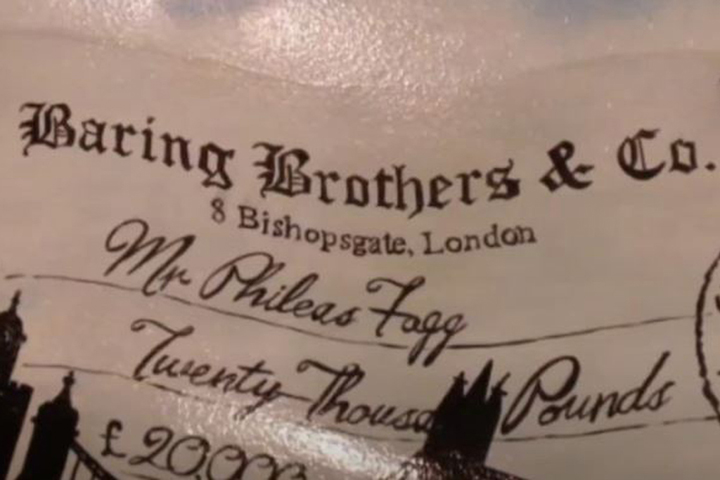
Breve historia de la deuda externa
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lYyk7yJ9PUs&w=560&h=315]
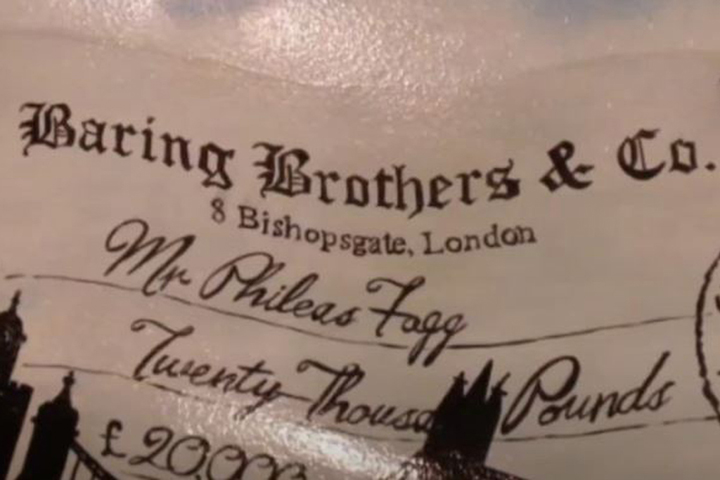
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=lYyk7yJ9PUs&w=560&h=315]

 Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.
Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.
La muerte por COVID-19 de dos referentes sociales puso en evidencia, una vez más, las medidas insuficientes del Gobierno de Horacio de Rodríguez Larreta. Uno de ellos, Víctor Giracoy, de 60 años, trabajaba en el comedor «Estrella Belén» del Barrio Mugica. La otra víctima, Ramona Medina, de 42 años, integrante de La Poderosa, había sido internada en grave estado en el Hospital Muñiz. Ella había sido una de las personas que visibilizó en los medios de comunicación la falta de agua durante 12 días en la Villa 31, antes de que los contagios empezaran a multiplicarse rápidamente.
Ramona vivía con siete familiares en un espacio de 26 m2, entre ellos su pareja y sus dos hijas, una con síndrome de West y síndrome de Aicardi y que dependía completamente de su cuidado. Además de coordinar el Área de Salud de la Casa de las Mujeres del barrio, Ramona también cocinaba en su casa para solventar los gastos de medicamentos que el Estado no le garantizaba.
La organización La Poderosa informó que la familia esperaba su relocalización desde hace cuatro años, cuando Rodríguez Larreta “impulsó” el proyecto de urbanización. “La vivienda nunca llegó y la respuesta ante la falta de agua tampoco. Llegó el coronavirus”, señalaron en un comunicado.
La tragedia de Ramona parece haber perforado el blindaje mediático sobre la dramática realidad que se vive en las villas porteñas. Ante la indiferencia de las autoridades locales, el presidente Alberto Fernández “leyó la situación” y recibió en Olivos al periodista y militante de La Poderosa, Nacho Levy, quien le detalló de primera mano la extrema vulnerabilidad que atraviesan los sectores populares durante el aislamiento social.
 Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.
Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.
El lunes 18 de mayo, tras las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, el Comité de Crisis de la Villa 31 realizó una conferencia de prensa para exigir la declaración de la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. El Comité, compuesto por organizaciones sociales y la parroquia Cristo Obrero, se conformó para dar respuesta a la pandemia frente a la desidia del gobierno porteño. Una de sus integrantes denunció las obras nunca realizadas en el barrio. “Hubo cuatro años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio”, afirmó y recordó unas declaraciones de 2018 del secretario de Integración Social, Diego Fernández, responsable del barrio: “Decía que toda la infraestructura de agua, cloaca y tendido eléctrico iba a estar terminada para ese año. Estamos en el 2020 y, durante una pandemia, sale a la luz que todas esas obras no se hicieron”.
Desde el Comité, reclamaron el acondicionamiento de hoteles y espacios que garanticen el aislamiento de personas que no pueden hacerlo en su casa. “Exigimos unidades de traslados y atención psicológica las 24 horas”, dijo la vecina y referenta Silvina Olivera.
Y mientras la atención está puesta ahora en la Villa 31, el desastre avanza sobre el resto de los barrios populares de la Ciudad. Por la falta de trabajo, todos los comedores comunitarios fueron desbordados ante la demanda: la mayoría duplicó y algunos hasta triplicaron la cantidad de platos de comida que dan al día.
En el barrio Zavaleta (Villa 21-24), ubicado entre Barracas y Pompeya, los coordinadores de los merenderos piden con urgencia la llegada elementos de limpieza, higiene y raciones de comida. María forma parte del comedor Madre Teresa de Calcuta que atiende allí desde hace más de 25 años. El espacio, que también funciona como un lugar de contención, entrega todos los días más de 200 platos de comida para familias y chicos en situación de calle. «La realidad es que hacemos magia, hacemos todo lo posible para que nadie duerma sin comer», afirma.

El presidente Alberto Fernández recibió a referentes sociales de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
Además del miedo que les genera la pandemia, los vecinos sienten impotencia por el abandono que padece el barrio. «Le queremos pedir al Gobierno que se haga cargo de la situación que vivimos porque los problemas que tenemos, como la falta de agua, los padecemos hace tiempo», agrega María, indignada.
Las condiciones de hacinamiento y el estancamiento del agua hacen que el riesgo de dengue sea un peligro cotidiano. Carla, vecina y militante de izquierda, subraya: “Es indignante que el Gobierno diga que los hospitales están todos preparados para recibir los casos, pero no nos reciban a nosotros”.
El pasado lunes comenzó en la 21-24 de Barracas el operativo DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) y, ante la sospecha de casos positivos, mamás con bebés y niños pequeños fueron llevados al hospital Ramos Mejía. Allí los ubicaron en salas sucias, en contacto con otros infectados y sin brindar ninguna información sobre ellos hasta el momento.
Los vecinos de la 21-24 se manifestaron frente a la Casa de la Cultura, en Barracas, y exigieron que se cumpliera el protocolo de aislamiento a quienes se les hizo el test el lunes y están desde entonces en el Ramos Mejía.
“Es vergonzoso e inhumano el trato que reciben del Gobierno de la Ciudad –expresó el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez–. Mientras en los barrios del norte trasladan a las personas sospechosas en ambulancias del SAME, en el sur los amontonan como ganado en colectivos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”.

“Tenemos contratos anuales con las obras sociales y con el Estado que deben ser cumplidos”, explica el presidente de la Unión de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (UTBA), Daniel Masuzzo. “Se están olvidando de este sector como se olvidaron siempre, porque la discapacidad es un tema que no quiere abordar nadie”, afirma.
El pasado viernes 15, prestadores de transporte se manifestaron frente a la Superintendencia de Servicios de Salud para exigir el cumplimiento del Programa de Discapacidad. Aseguran que las obras sociales mantienen retrasos de 180 días en el pago de haberes. La manifestación se replicó en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza y participaron diferentes agrupaciones de trabajadores del área.
“Las tareas que realizan los transportistas del programa van desde el traslado de pacientes a las instituciones, hasta el servicio brindado a usuarios con Certificado en Discapacidad (CED). En este último caso, se trata, generalmente, de adolescentes que pasan posteriormente a centros de día y hogares. Además, dan transporte a pacientes que asisten a sesiones de kinesiología”, detalla Masuzzo.
La movilización que realizaron simultáneamente en CABA, Mar del Plata, Mendoza y Santa Fe permitió visibilizar reclamos anteriores del sector. Mariano Perini, secretario general de la Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe (ACDISFE), sostiene que “hay una emergencia previa al estallido de la pandemia”, ya que el valor del servicio se encuentra desactualizado. “El arancel de los viajes debió actualizarse en enero. Hoy cobramos 27 pesos por kilómetro, y de acuerdo a los estudios de costo que hemos realizado, deberíamos cobrar 60 pesos”, asegura.
La problemática de UTBA se agravó desde la declaración del aislamiento social obligatorio. Los institutos a los que asisten las personas con discapacidad cerraron y optaron por reemplazar las viandas cotidianas que ofrecen en condiciones normales por canastas semanales con alimentos no perecederos. Por eso, los transportistas se vieron forzados a pasar de un servicio diario a uno por semana, trasladando las canastas desde las instituciones hasta los hogares.
Los prestadores repudiaron la medida tomada por obras sociales y entes estatales, quienes les comunicaron que les pagarían únicamente los días que efectivamente realizaran traslado de mercaderías. “Entendemos que quizás todo esto se tiene que acomodar a la pandemia. Lo que no entendemos es por qué nos quieren remunerar sólo los días trabajados. Si sos una contratada de cualquier empresa cobrás igual tu sueldo”, se queja Cecilia Salato, miembra del colectivo.
Para la marcha, que transcurrió de manera pacífica, tomaron ciertas precauciones. Las y los manifestantes llevaban barbijos y mantuvieron la distancia social aconsejada. “Teníamos la seguridad de que había una reunión en la Superintendencia y la Agencia Nacional de Discapacidad y queríamos demostrar que existíamos. Pero así y todo, ellos no frenaron la medida”, remarca Masuzzo. “En Buenos Aires marchamos más de 200 camionetas”, calcula, y señala que en Mar del Plata, Santa Fe y Mendoza también hubo una repercusión importante, con alrededor de 100 vehículos en cada una.
Tras la movilización, las autoridades de la Superintendencia, junto a representantes de obras sociales reunidos en el Directorio, recibieron a dos delegados. “Si no tenemos una contestación favorable, vamos a estar en la calle nuevamente la semana que viene”, advirtieron los transportistas.
La UTBA nuclea pequeñas empresas y particulares que se dedican al traslado de personas con discapacidad. La organización se formó en noviembre del año pasado ante el retraso de pagos de las prestaciones por parte tanto de las sociales como de entidades estatales. Si bien el aislamiento social empeoró la situación, la desatención hacia el sector de discapacidad por parte de las instituciones del Estado no es novedad.
La familia de Cecilia Salato lleva 30 años en el sector, donde las empresas familiares son la regla. “No te vas a encontrar con grandes monopolios que trabajen con discapacidad, porque no es redituable”, destaca. Además, la mayoría de los beneficiarios pertenecen a sectores de bajos recursos. Como consecuencia, el servicio se convierte a menudo en un trabajo solidario. “Muchas veces tenemos que cumplir ese lugar que falta entre el Estado y la institución. Desde llevar alimento porque no tienen para comer, hasta que te digan ‘Ceci, ¿me podés prestar plata? Tengo que ir a tal lado y no tengo para el colectivo’”.
Desde la agrupación, se diferencian de los transportistas escolares “corrientes”. “Si vos no estás, un chico con discapacidad no se puede subir a un colectivo o tomarse un remis, porque tienen dependencia, o silla de ruedas, o no pueden caminar –describe Salato-. Eso es lo que no entienden el Estado y los entes que regulan esto, es como que les da igual que estemos o no”.
Los reclamos preexistentes más la cuarentena potenciaron el malestar entre los prestadores, quienes decidieron trasladar su causa a las calles. “No es sólo que no tenemos respuestas, sino que hay una intención de recortar”, opina Masuzzo y agrega: “Durante la pandemia dicen que van a cubrir lo debidamente realizado y nosotros hoy estamos dando alimento, material didáctico. El costo fijo es el que te tira abajo si no llegás a cobrar, porque ya venís con atrasos de valores y de cadena de pagos”.
Mientras tanto, desde la Superintendencia niegan que se hayan interrumpido actividades relacionadas al área de discapacidad. “Los pacientes están recibiendo atención y aquellos servicios que se pueden dar en forma virtual, las obras sociales están respondiendo”, asevera la coordinadora de Prensa del organismo, Vanesa Barraco, quien aduce que los traslados se encuentran suspendidos porque no están funcionando los institutos educativos y que los transportistas deben completar, por lo tanto, una declaración jurada que indique si se encuentran realizando tareas excepcionales, tales como transporte de alimentos y material didáctico.
Para los transportistas, sin embargo, la resolución 85/2020 que reglamenta esta nueva modalidad de contratación, es imprecisa. El documento, emitido por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “tiene un gris en la prestación de transporte y de los profesionales ambulatorios”, asegura Mariano Perini de ACDISFE. “La Superintendencia y las obras sociales –subraya- se valieron de este vacío para interpretar que la resolución no los obliga a pagar, cuando el espíritu de la norma no es ese”.
Para la UTBA, el lunes 18 transcurrió entre incertidumbre y expectativas, a la espera de respuestas concretas. “Superintendencia dijo que iba a cubrir, PAMI que se le complica. Estamos aguardando que salga la resolución. Hasta que no lo publiquen en el Boletín Oficial no tenemos la seguridad de nada”, informaba Masuzzo a principio de la semana.
Los días transcurrieron sin certezas hasta el miércoles 20, cuando se publicó en el Boletín Oficial la resolución 145/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad. El organismo responsable de administrar los servicios del área, dispone que “cada institución que brinde prestaciones de alimentos y/o de entrega de material deberá realizarlo en forma diaria, no pudiendo ser efectuado en una sola entrega semanal”. Así, se asegura que los transportistas continúen prestando sus servicios con la frecuencia previa al inicio del aislamiento obligatorio, con el objeto de “evitar situaciones que les causen un gravamen económicamente irreparable”.
En el artículo 5º se establece que, si las instituciones no cumplen con lo señalado, deberán firmar las Declaraciones Juradas correspondientes, a través de las cuales los transportistas manifiestan haber estado a disposición “cada uno de los días que así lo hicieron”, a pesar de no haberse realizado la actividad. Y se aclara en el documento que se liquidarán y abonarán en su totalidad los servicios correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, en base a la presentación que deben realizar los prestadores.
La normativa, sin embargo, corresponde únicamente a la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento, ni PAMI ni las obras sociales emitieron comunicado alguno al respecto. “PAMI no quiere acatar la orden de pago y la Superintendencia, por medio de las obras sociales, tampoco. Estamos recibiendo denuncias de los prestadores, que les mandan mails diciendo que no los van a cubrir, que no corresponde”, relata Masuzzo y señala: “Estamos peor que antes. No entiendo para qué se hacen reuniones de Directorio si después no se van a acatar las órdenes. Ahora intentaremos hacerle una nota al Presidente a ver si nos quiere recibir. De lo contrario, tendremos que marchar todos a PAMI y a la Casa Rosada”.
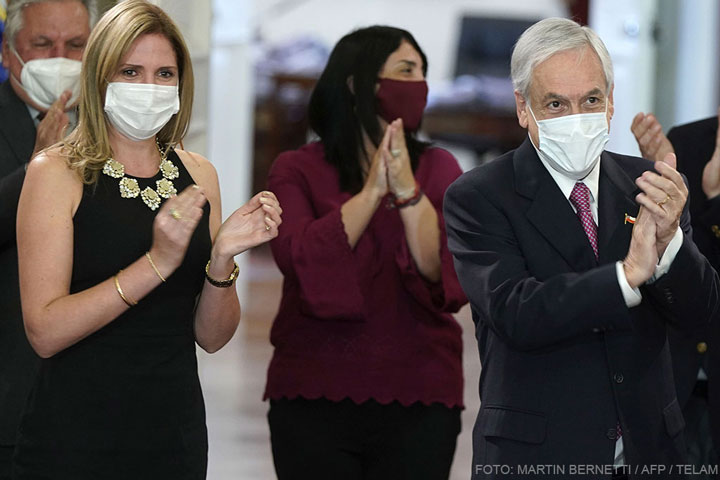
En tan solo una semana, Chile pasó de 34.381 casos de covid-19 a 49.579. El coronavirus puso en jaque al sistema de salud y también a la estrategia del presidente Sebastián Piñera, quien tuvo que desinflar el pecho luego de innumerables críticas, hasta el punto de admitir que el país no estaba preparado para enfrentar la pandemia. Las deudas sociales y los reclamos habían sido postergados, pero la insuficiente ayuda estatal volvió a encender la hornalla de una olla a presión que ya estaba a punto de explotar aún antes de la aparición del virus.
Pasaron dos meses desde que la pandemia se desatara en Chile y lo sumergiera en una profunda crisis. Desde entonces el gobierno de Piñera ha tomado medidas de prevención de las que estaba orgulloso: alegaba que la clave estaba en los tests y no en el aislamiento preventivo y obligatorio. Es verdad que han hecho más de 330.000 pruebas de Covid-19, ocho veces más que las realizadas en nuestro país. Pero esto no bastó. Las falencias del gobierno quedaron expuestas y, a raíz de eso, los casos se dispararon categóricamente durante la última semana hasta tocar ayer un pico de 3.520 contagios diarios.
A la fecha del cierre de este artículo se contabilizaban 509 fallecidos. Hasta ahora, la tasa de letalidad se mantiene cerca del 1 por ciento, lo cual es bajo para la región, siendo que en Argentina es mayor al 4 por ciento. Sin embargo, las cifras chilenas se complican cuando se calcula la cantidad de muertes por millón de habitantes. Mientras que en el país trasandino superan las 27, en la Argentina ese índice por ahora es de solo 8 fallecidos por cada millón de habitantes.
Con la aceleración de los últimos días, la capacidad sanitaria está llegando a su punto de saturación. Más del 70 por ciento de las camas para unidades de cuidados intensivos del país ya están ocupadas; en la ciudad de Santiago, este número llega al 98 por ciento. Fuentes del sector salud revelaron que varios pacientes debieron ser trasladados a hospitales de otras localidades.
En diálogo con ANCCOM, Patricio Meza, que es vicepresidente del Colegio Médico de Chile, indicó que uno de los errores más graves en la gestión de la pandemia fue la postergación de medidas más estrictas. “A mediados de marzo habíamos solicitamos, junto con los alcaldes, una cuarentena más rígida, y en Santiago una cuarentena total, pero esto no fue tomado en cuenta y creemos que esa decisión influyó para que en este momento estemos frente a un potencial colapso de los centros de atención”.
Frente a este panorama Piñera tuvo que ceder ante las presiones a su gestión y accionar contra la red de salud privada, a la que intimó a duplicar su capacidad de camas de alta complejidad para el 15 de junio, porque hasta ahora había aumentado la cantidad disponible solo en un 10 por ciento. Esto es una muestra más de la perversidad de las lógicas de mercado en el cuidado de la vida.
El Presidente dejó de correr antes de llegar a la meta. “No podemos salir de la pandemia del coronavirus y caer en la pandemia del desempleo”, declaró antes de que el virus le diera una lección. Es que se enfocó en la reanudación apresurada de actividades para mover la economía y eso, en vez de generar más conciencia, confundió a la población. “En nuestro país ya estábamos hablando de un ‘retorno seguro’, de una ‘nueva normalidad’ –dijo Meza-. Algunas autoridades administrativas abrieron algunos centros comerciales. Por lo tanto, la gente pensó que ya teníamos superada la pandemia y empezó a llevar una vida muy cercana a la normal”.
Mario Aguilar, quien preside el Colegio de Profesores de Chile y también dialogó con este medio, atribuyó los errores a las reales convicciones del gobierno. “Toda esa lógica de hacer prevalecer lo económico, y más aún en una emergencia sanitaria, es bastante cuestionable –dijo-. Miraron esto con la idea de competir con otros países por ser el mejor y calcularon mal. Se dieron por ganadores cuando todavía no estaba controlada la pandemia”.
Para revertir esta situación se estableció desde el viernes pasado una cuarentena obligatoria para toda el área metropolitana de Santiago, que abarca al 92 por ciento de los habitantes de la ciudad, es decir 7,4 millones de personas, y será, en principio por 14 días.
“La cuarentena total se ha tomado de manera tardía. Debería haberse decretado desde el comienzo, cuando la gente aún tenía dinero en los bolsillos y no se les hacía imprescindible salir a buscar el sustento diario. Se generó un corredor de contagio desde las zonas más ricas a las más pobres, y en la actualidad el virus sigue el patrón de desigualdad socioeconómica”, le dijo a ANCCOM Guillermo Zerda, que es periodista y columnista de El Cronista Comercial desde Chile.
A pesar del fracaso en su estrategia, el gobierno no demuestra más que la misma soberbia que se veía en noviembre, cuando se desató el estallido social. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, culpó a los ciudadanos y los tildó de irresponsables. Además, agregó que es difícil que “la gente confíe en lo que el Estado le dice como conducta correcta [porque hay] una falta de confianza recíproca”, lo cual es llamativo para un gobierno democrático en funciones. “En nuestro país, cuando sucede algo relacionado a la pandemia, si es positivo, si hay una cifra auspiciosa, el ministro se atribuye todos los méritos –explicó el doctor Meza-. Pero cuando las cosas no funcionan bien, no asumen que hubo ningún error y tienden a culpar a terceras personas”.
Aguilar desmintió los dichos del ministro: “La gente, en su mayoría ha respondido –destacó-. Los irresponsables son los menos, pero a esos les dan mucho bombo mediático; yo creo que es menos del 10 por ciento, pero con eso tratan de desviar la atención de las grandes responsabilidades del gobierno. Ellos fueron los que dieron la señal de que había que relajarse”.
El ministro de Salud, cual caballo de carreras, se calzó las anteojeras y comenzó a trotar hacia adelante mientras muchos dirigentes le pedían un cambio de rumbo, sin ser escuchados. Meza, como miembro del Colegio Médico que integra la mesa social, sostuvo que “cuando las sugerencias de los grupos de apoyo no coinciden con lo que quiere hacer el gobierno, ellos son ignorados y no considerados para tomar las decisiones”. Hasta la semana pasada, el gobierno había apostado a una estrategia de “cuarentenas dinámicas»: sólo se habían decretado confinamientos obligatorios intermitentemente en algunas comunas -distritos- del país, donde los focos infecciosos eran mayores. Según planteaban, era “insensato e innecesario” decretar cuarentenas totales.
Caída libre
La economía es otra cara de la crisis. Según informó el instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo ya aumentó uno por ciento interanual durante el primer trimestre del año, y eso no llega a reflejar las cifras generadas por el aislamiento social. A diferencia de Argentina, Chile sólo prohibió los despidos en caso de “fuerza mayor” –que el motivo sea la pandemia-. “El proyecto de ‘Protección al Empleo’, permitía, entre otras cosas, la flexibilización laboral a favor de los empleadores, para que los trabajadores no perdieran su sueldo. Se habilitó la suspensión de contratos hasta nuevo aviso y achicar sueldos, según se redujera la jornada de trabajo”, explicó Zerda. Así, los trabajadores pasaron a “pagarse” su propio sueldo, mediante la utilización de un seguro de “cesantía”, dinero que proviene de 1/3 de sus aportes.
Para los más vulnerables, el Poder Legislativo impulsó una ley para un “Ingreso Familiar de Emergencia”. Se trata de un bono por tres meses de 65.000 pesos chilenos -5.000 argentinos- el primer mes, 55.000 el segundo y 45.000 el tercero. “La oposición no aprobó este proyecto porque considera que el país tiene recursos suficientes para brindar una ayuda más sustancial. Pero finalmente la ley se aprobó”, completó Zerda.
“Lo que se está haciendo es totalmente insuficiente y además el esfuerzo sigue siendo con recursos de todos nosotros y no del poder económico”, añadió Aguilar. En vez de distribuir los ingresos que ya tiene el país, el Banco Central de Chile fue en busca de auxilio al FMI, por una línea de créditos flexibles de 23.800 millones de dólares para enfrentar la crisis. “No queda claro con qué objetivo fueron a pedirle dinero al FMI –subrayó Aguilar-. Nosotros creemos que no corresponde, porque sigue siendo deuda pública y no toca los intereses de los grandes grupos económicos”.
El coronavirus no parece disiparse y la caída libre de las economías, tampoco. El FMI proyectó una contracción del PBI chileno de un 4,5 por ciento para este año y un 3 por ciento mundial. Esto, en un contexto con posibilidades de empeorar.
En el reino del revés
Chile parece volar por los aires desde octubre del año pasado, cuando las deudas sociales pendientes llevaron a la sociedad a manifestarse en las calles. La impericia del piñerismo agitó aún más a las masas y se desató una escalada de violencia que concluyó con una respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, varios muertos y más de 400 personas con perdigones en los ojos. La clase política dormía mientras Chile despertaba. Como resultado del reclamo popular, en abril se iba a celebrar un plebiscito -ahora fijado para el 25 de octubre- en el que la ciudadanía iba a decidir la modalidad de la reforma de la Constitución, intacta en su esencia desde la dictadura de Pinochet.
Curiosamente, esta crisis fue una oportunidad para Piñera. Cual felino en plena caza, debió esperar el momento justo para legitimar las medidas que lo habían enfrentado al pueblo tan solo medio año atrás. Con la llegada del coronavirus logró limitar libertades individuales, llenar las calles de militares, flexibilizar el trabajo y mantener el status quo. El 18 de marzo decretó el “estado de excepción constitucional de catástrofe” por 90 días, lo que le permitió limitar derechos y garantías, como el libre tránsito y las reuniones. Al igual que el año pasado, estableció un toque de queda que rige de las 22 a las 5 de la mañana. “Este estado de catástrofe permite una valiosa y necesaria colaboración de las Fuerzas Armadas para enfrentar mejor esta pandemia», dijo triunfante.
“Los temas del estallido social que habían convulsionado al país siguen vigentes –sostuvo Aguilar-. Hoy día el movimiento social está replegado porque hay una situación de emergencia sanitaria. Pero la gente está muy consciente de lo pendiente, de que acá los cambios que se demandan no se han producido ni cercanamente y también del aprovechamiento que el gobierno quiere hacer de esta crisis para recuperar el poder”.
Sólo será cuestión de tiempo para que la gente le tenga más miedo a la falta de dinero, trabajo y comida que a la misma pandemia, ante un Estado que no que no puede garantizar ni siquiera condiciones de supervivencia. Ya durante el comienzo de esta semana pobladores de barrios populares de Santiago rompieron la cuarentena para denunciar el hambre que están pasando y exigir más medidas asistenciales. Hubo protestas, saqueos y enfrentamientos con los carabineros, quienes reprimieron como de costumbre. Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, declaró ante Radio Cooperativa que «la gente ya no da más, es el hambre o la enfermedad». Si bien anunciaron la entrega de 2,5 millones de canastas de alimentos y elementos de limpieza, por ahora muchas mesas siguen vacías.
El coronavirus logró en Chile una postal impensada, con la gente “encarcelada” mientras Sebastián Piñera pasea impunemente por las calles, sacándose fotos frente al monumento a Baquedano, que supo ser el epicentro de las protestas. Aunque artísticamente esto se parezca más a un cuento de terror, bien podría formar parte de una de las estrofas de “El Reino del Revés”, la famosa canción infantil de María Elena Walsh.

Desde el 20 de marzo, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, a la mayor parte de los argentinos le resultó difícil continuar sus labores diarias. Pero para un sector de los trabajadores, la cuarentena significó no solo falta de trabajo, sino también una reducción drástica o la falta total de ingresos. Uno de esos sectores lo integran los monotributistas y autónomos que, si bien tratan de arreglárselas en el día a día sin el salario, todavía deben afrontar los gastos necesarios para mantener a sus familias.
Ailén Lucarelli, referente de Monotributistas Organizadxs y miembro de Prestadores Precarizadxs, trabaja como Acompañante Personal No Docente (APND) de un niño que asiste a una escuela estatal de la Ciudad de Buenos Aires. “Soy monotributista categoría A y trabajo en relación de dependencia encubierta para un centro categorizado que terceriza mis servicios como APND en escuelas”, cuenta. Lucarelli ha podido adaptar la atención al modo virtual, realizando videoconferencias diarias con el nene para acompañarlo en la resolución de las tareas que le dan en la escuela. Sin embargo, no percibió ningún tipo de ingreso durante la cuarentena, y diciembre fue el último mes que cobró por su trabajo.
A esta situación se le suman las constantes nuevas normas y resoluciones que se modifican entre sí; y la amenaza de recortes, rechazos o incluso eliminación de la cobertura de las prestaciones que continúan dándose online, por parte de las Obras Sociales y Prepagas. “Actualmente, después de una gran lucha y difusión en las redes de la hiperprecarización de los profesionales de la salud mental -a los que a la mayoría todavía nos deben honorarios correspondientes a meses del 2019-, nos quieren reducir o eliminar la posibilidad de continuar nuestras prestaciones de forma virtual”, explica Lucarelli.
Al respecto, desde Prestadores Precarizadxs plantean su rechazo a esta posibilidad debido a que su trabajo representa su única fuente de ingreso -si bien cobran con meses de demora- y a que los fondos para pagar las prestaciones existen. Esto también supone un perjuicio para las personas con discapacidad ya que se impide la continuidad de sus tratamientos, parte de los derechos que tienen. “Todo esto es un tira y afloje en el que no sabemos hasta cuándo podremos continuar trabajando en estas condiciones.”
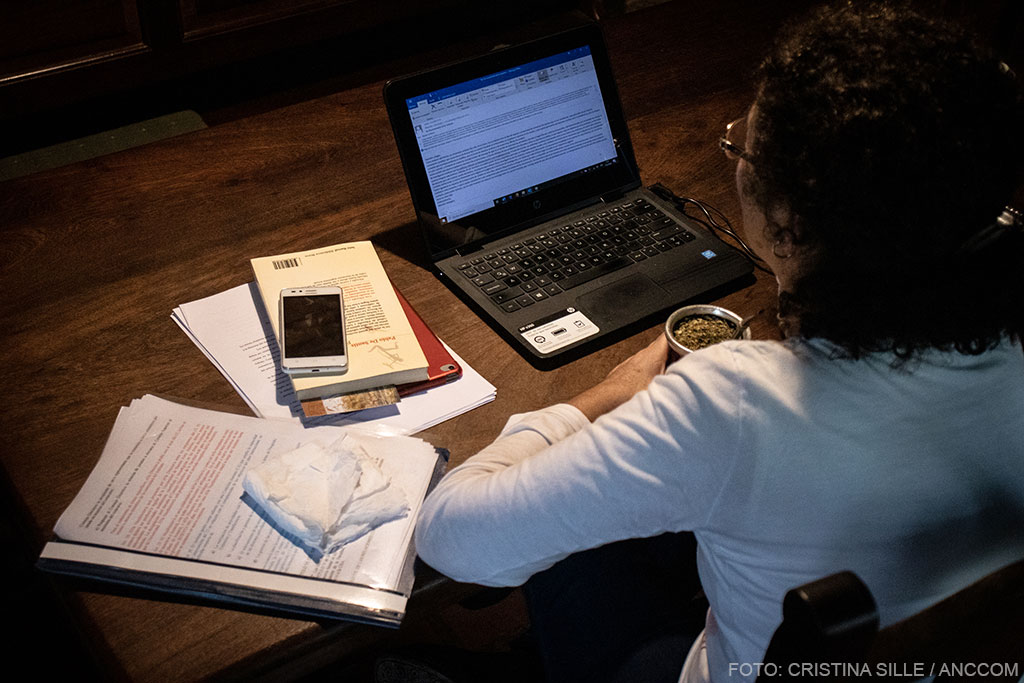
«Las prepagas quieren reducirnos o eliminar nuestras prestaciones de forma virtual», explica Lucarelli.
Otro caso es el de Luis Mauregui, músico y monotributista social. “Me dedico principalmente a las clases particulares y los conciertos”, cuenta, y hace hincapié en que todo el sector de la cultura, independientemente de la condición de monotributista o no, está pasando un difícil momento. En su caso particular, se mantiene a flote con las clases: “He perdido un 50% de los ingresos, estoy reteniendo alumnos y tratando de mantener todas las clases online.”
El gobierno nacional no es ajeno a la dura situación que atraviesan monotributistas y autónomos. El 22 de marzo, apenas dos días de iniciada la cuarentena, se anunció un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores independientes en situación de informalidad y monotributistas de las categorías A y B -las más bajas-, entre 18 y 65 años. El aporte consistió en una suma de diez mil pesos que debió cobrarse durante el mes de abril. Sin embargo, se registraron dificultades en el cobro de dicho ingreso y 1,1 millón de aplicantes fueron rechazados por error.
Frente a esto, y también debido a la progresiva extensión de la cuarentena, desde Anses -ahora presidido por Fernanda Raverta- se otorgará un segundo pago del IFE, correspondiente a otros diez mil pesos. Además, el gobierno lanzó una serie de créditos a tasa cero (subsidiados por el Estado), por un monto equivalente al 25% del tope de la facturación anual de la categoría en la que cada monotributista está inscripto.
Según Pablo Gaut, monotributista que trabaja como valet parking en un restaurante en Costa Salguero, el subsidio del Estado es una acción acertada: “Me parece una medida lógica y más si uno mantiene los impuestos al día, te vaya bien o mal; así que es importante que el Estado contribuya cuando te está yendo mal.” Gaut pudo cobrar el IFE y subsiste también gracias al sueldo de su esposa y cursos online de música, su hobbie. Pero agrega como sugerencia que “habría que mejorar la forma en que lo dan: tendría que ser un poco más rápida y, tal vez, un poco más de plata.”
Sin embargo, no todos los monotributistas piensan así, y definitivamente no en Monotributistas Organizadxs. Para Ailén Lucarelli, “las medidas del gobierno para con el sector monotributista son, desde todo punto de vista, insuficientes.” Según la referente, el alcance del IFE es uno de los puntos cuestionables, ya que “sólo alcanza a monotributistas de las categorías A y B, además de muchos otros criterios de exclusión y rechazos por errores en los datos que aún no han tenido solución y dejan a millones de trabajadores sin poder acceder a este beneficio”. En su caso personal, aún aguarda el cobro del ingreso, sin saber con certeza cuándo podrá recibirlo.
Otro punto que genera desacuerdos es el monto de dinero que compone al IFE. “A nadie se le ocurre que diez mil pesos puedan cubrir los gastos básicos de un grupo familiar, mucho menos después de descontar las cuotas del monotributo de marzo, abril y mayo, dado que no se nos otorgó la exención del pago del monotributo”, señala Lucarelli, haciendo hincapié en que uno de los requisitos para acceder al subsidio es ser único ingreso del grupo familiar.
Los créditos a tasa cero tampoco les parecen suficientes. En primer lugar, porque quienes recibieron el IFE ya no tienen acceso a los créditos. Y también, porque entienden que el “beneficio” supone, en realidad, mayores deudas a futuro para quienes no están pudiendo facturar durante los meses de aislamiento.
Luis Mauregui también es rotundo y crítico: “El gobierno mantiene una orientación que se ha ido profundizando con la cuarentena, consistente en la negociación del pago de la deuda, el subsidio a varios empresarios, y el aval a recortes, despidos y suspensiones, pero ninguna salida concreta para los monotributistas.”
Por ello, desde Monotributistas Organizadxs proponen sus propias medidas para paliar la situación que les toca atravesar: “Exigimos al gobierno un seguro al desempleo de 30.000 pesos para todos los monotributistas que no estén pudiendo generar ingresos -o éstos se hayan visto drásticamente mermados- debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para todas las categorías y sin criterios de exclusión”, sostiene Lucarelli. “Además, una exención del pago de la cuota del monotributo durante todos los meses que dure la cuarentena. Y en tercer lugar, la cobertura irrestricta por parte de las Obras Sociales a sus afiliados monotributistas.”
Estas medidas se suman a lo que ya vienen reclamando desde enero, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a aplicar un aumento del 51% sobre el impuesto al monotributo.
Mientras tanto, los trabajadores autónomos y monotributistas continúan reclamando y tratando de llegar ya no a fin de mes, sino a fin de la cuarentena. Fecha que todavía se mantiene en la incertidumbre.


“La verdad de la arquitectura está en el espacio interior, no en las paredes que lo cierran”, dice la directora y traza un paralelismo con la protagonista de la historia.
Desde el 14 de mayo y durante tres semanas estará disponible la película documental “Canela: solo se vive dos veces”, dirigida por la realizadora rosarina Cecilia Del Valle. Se trata de la vida de Canela Grandi Mallarini, una arquitecta y docente trans sexagenaria, que atraviesa a sus 62 años un proceso de hormonización y corporalidad. La película se puede ver en la plataforma Puentes de cine, recientemente creada por la Asociación de Directorxs de Cine PCI. El 30% de lo recaudado será donado a la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, que se encargará de distribuirlo entre las personas del colectivo que se encuentran en mayor emergencia social por el Covid-19.
La película retrata un paréntesis en la vida la protagonista: a los 48 años, Áyax Grandi Mallarini decidió ser Canela quien, tras dos años de hormonización y casi 20 años después de haber cambiado su identidad de género, se encuentra frente a la disyuntiva que la cirugía le plantea. “¿Es necesario -se pregunta- hacerse intervenciones quirúrgicas de reasignación de género para sentir que su identidad está ‘completa’?” Considerando las complicaciones que podrían desatarse y sin lograr descifrar rotundamente su deseo con respecto a la intervención, Canela entra en tensión con sus hijos, terapeutas, cirujanos y viejas amistades.
¿Es tarde para tomar determinadas decisiones? Sin dudas su situación, si bien no es excepcional, tampoco es mayoritaria en la comunidad trans y travesti. Pero la respuesta es rotunda: hay que “mantener las raíces en la helada hasta que sea tiempo de despertar”. Esta es la frase -tomada de un arquitecto estadounidense- que Canela repite una y otra vez. Los prejuicios de gran parte de la sociedad y un tardío cambio sociocultural que recién comienza a asomarse, convierten a las decisiones en torno al cambio de identidad de género -y todo lo que ello implica- muy arduas y difíciles de sobrellevar. “Hubo muchos mandatos por reconstruir y por repensar, y ella despertó cuando pudo, cuando resolvió determinadas cuestiones -afirma la directora-. Fue un largo trayecto, con muchos vaivenes, muchas dudas, muchas resistencias”.

“Siempre se me presentaron dos alternativas: seguir la corriente o hacer lo que yo quería”, dice Canela.
A bordo de su camioneta Dodge naranja intenso de los años ‘60, Canela transita desde la construcción -que ella dirige- al negocio de barrio donde compra su ropa, pasando en el camino por la Universidad de Rosario, lugar donde dicta clases desde hace varios años. “Yo siempre he transitado la arquitectura como algo muy personal, muy introspectivo, con muchísimo apego a mi interior y a mi integridad”, recuerda la protagonista y, recapitulando sobre su trayectoria profesional, agrega: “Siempre se me presentaron dos alternativas: seguir la corriente o hacer lo que yo quería”.
Con Cecilia del Valle se conocieron «haciendo territorio» en una agrupación política, donde ambas daban charlas de cine y arquitectura, respectivamente. “Me interesó y me empecé a interiorizar con la arquitectura orgánica, así que la empecé a seguir en otras charlas que ella brindaba”, cuenta del Valle. Casi como una analogía, Canela sentencia que “la verdad de la arquitectura está en el espacio interior, no en las paredes que lo cierran”. Este concepto desarrollado en la arquitectura orgánica es lo que unió los destinos de directora y protagonista en la vida real. Y era además una analogía: su cuerpo tampoco determinaba su identidad.
De allí surgió la idea de realizar este documental. Canela es el retrato de un recorrido cuidadoso pero contundente, que el ojo cinematográfico de la realizadora rosarina acompañó sigilosamente durante seis años. “Ella quería visibilizar su historia para ayudar y yo quería hacer una película respetuosa que muestre la diversidad dentro de la diversidad, que nos acerque a pensarnos un poco y a encontrarnos en las similitudes, en la amorosidad y en la empatía”.

«Transité la arquitectura como algo personal, introspectivo, con apego a mi interior e integridad”, dice Canela.
Canela no pudo ser estrenada en el XX BAFICI, como había sido planeado en un primer momento, pero permanecerá disponible hasta el 4 de junio en la nueva plataforma del Programa Puentes de Cine de la Asociación de Directores de Cine PCI, en esta búsqueda de aggiornarse al contexto que se atraviesa. Este estreno tiene dos aspectos positivos: llega a la pantalla una historia sobre una mujer trans -lo cual es muy significativo- y además se suma a una causa para atender necesidades urgentes y para asistir a las realidades sumamente vulnerables que están atravesando hoy las personas trans y travestis en Argentina, mediante la Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
La pandemia provocada por el Covid-19 agudiza un panorama ya existente de marginación y discriminación hacia gran parte del colectivo trans y travesti. En este sentido, Thiago Galván, Secretario del Área trans, travesti, intersex y no binarie de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias, afirma que esto “es una problemática histórica por la que nuestro colectivo viene luchando hace mucho, mucho tiempo” y que, a raíz del aislamiento, “se dejó entrever los problemas estructurales de desigualdad social que atravesamos”. Si bien no se desconocen los avances logrados, es evidente que “todavía falta muchísimo camino por recorrer y lo fundamental es la conciencia social y el cambio cultural”.
La situación de Canela no es ni fue fácil, sin embargo reconoce ser una “privilegiada” dentro de un colectivo altamente marginado: posee trabajo -aunque rotunda e injustamente rebajado a causa de su cambio de género—, un sustento económico más o menos estable y una familia que la apoya y acompaña. Pero es consciente que se trata de una minoría dentro de la minoría: el crédito vital de la mayoría de las personas trans y travestis está limitado por condiciones materiales extremadamente duras. “El 90% del colectivo en Argentina no tiene trabajo formal registrado y esto hace que alrededor del 50% encuentre el trabajo en la calle para sobrevivir”, explica Galván y agrega que “al no poder salir a la calle tampoco esto es una opción para llevar el plato de comida”. El contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio visibiliza una situación que es crítica, una realidad que es urgente atender.

“¿Son necesarias las cirugías de reasignación de género para sentir que la identidad está ‘completa’?”, pregunta.
La falta de acceso al sistema formal de empleo, que deriva en una pésima situación económica de gran parte del colectivo trans y travesti, sumado al irregular acceso a otros derechos como son la salud, la educación y la vivienda digna, conforman un panorama sumamente crítico. “El primer paso es tener acceso a un trabajo para acceder a las condiciones materiales que nos permitan tener una vida digna y también para poder elegir qué queremos hacer, quiénes queremos ser y cómo nos queremos desarrollar”, afirma Galván y agrega que “hay que generar los mecanismos para que se accionen y se tomen decisiones en pos de este cambio cultural que necesitamos para una integración real a la sociedad y para poder gozar de una ciudadanía integral con los mismos derechos que las otras personas”, finaliza el Secretario de la Liga.
“Un paso fundamental en este aspecto es aprobar e implementar una ley de cupo laboral trans. Nosotres desde la Liga hablamos de inclusión, porque creemos que el acceso laboral es un derecho y los derechos no tienen techo, no tienen límites”, desarrolla Galván. En Argentina, sólo cinco provincias aprobaron la ley de cupo laboral trans (Chaco, Chubut, Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires), de las cuales sólo Buenos Aires -y después de tres años- la implementó. El resto lo hizo de manera irregular o directamente lo omitió.