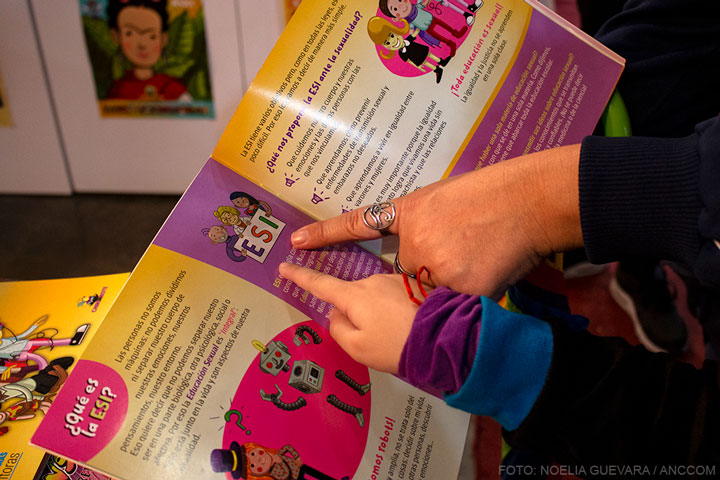Nov 11, 2020 | Culturas, Novedades

El impacto del COVID-19 obliga a repensar la relación del ser humano con la naturaleza y los impactos que ha ocasionado en ella a lo largo de la historia. El cineasta Juan Dickinson presenta el jueves 12 de noviembre por Cine.ar TV su más reciente documental Proyecto Parque Patagonia para ahondar en uno de esos conflictos en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, entre los habitantes y productores locales y un proyecto de resilvestración de 500.000 hectáreas en manos de la fundación Rewilding Argentina, cuyos objetivos ambientalistas ponen en riesgo la forma de vida y las actividades económicas de los habitantes del lugar.
“Es un conflicto falso, en el sentido de que ambas partes están interesadas en hacer lo mejor por nuestro planeta, pero no lo están haciendo de la mejor manera”, expuso el director y productor en diálogo con ANCCOM.
En 2019, un grupo de productores locales contactó a Dickinson después de ver su anterior trabajo, Perros del fin del mundo, que exhibe la amenaza de los perros cimarrones sobre las personas y la cultura de Tierra del Fuego. La voz del director les pareció la indicada para difundir la problemática que nació en abril de ese año, cuando la viuda del filántropo estadounidense, Douglas Tompkins, donó 410.000 hectáreas a la zona austral de Chile para cumplir el sueño de su marido de consolidar un parque binacional unificando esas tierras con el lado argentino. Cuando el cineasta accedió a la propuesta se encontró con la resistencia de Rewilding Argentina -fundación creada en 2010 gracias a la herencia de Tompkins Conservation- pero los 53 años de experiencia de Dickinson en el cine le sirvieron para lograr que la directora de la fundación, Sofía Heinonen y un montañista simpatizante que adscribe a los objetivos de la ONG accedieran a revelar su punto de vista.

«Lo que planean hacer es bien intencionado, pero tenés que encontrar la forma de que esté bien para todos», dice Dickinson.
Rewilding Argentina propone la defensa de especies oriundas en peligro de extinción, como el pato macá tobiano, lo que supone la eliminación total de las personas en el territorio y su producción ganadera, que degrada el suelo debido al sobrepastoreo. Si bien miembros del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) afirman que este inconveniente fue resuelto y que la cantidad de animales ha disminuido en los últimos tiempos, el Proyecto sigue en pie y se enfrenta a la constante resistencia de los vecinos y la legislación provincial de Santa Cruz que se niega a cederles más territorio.
El documental recoge testimonios que dan cuenta de la destrucción tanto de fuentes laborales como de la cultura local. Uno de ellos relata que cuando Rewilding Argentina, introdujo en la zona cachorros de puma para regular el ecosistema y la cadena trófica, impactó negativamente a la producción ovina ante la falta de alimento para esta fauna “plantada” en la zona resilvestrada. Otro menciona presiones y hostigamiento por parte de la Fundación bajo el argumento de la “utilidad pública”.
Frente a estos y otros reclamos expuestos en el film, Dickinson aseguró que el consenso es primordial para llevar a cabo proyectos de tal magnitud. “Es importante el enfoque de resolución que querés dar, porque si bien lo que planeás hacer está bien intencionado, tenés que encontrar una manera de que esté bien para todos. De lo contrario, generás una resistencia que te impide prosperar”. Y agregó que según su observación durante el rodaje: “Hay un mensaje que no está adaptado a las condiciones, y eso hace enojar a la gente que ha estado ahí hace mucho tiempo y conoce el lugar. Rewilding Argentina habla de modular la economía basada en el turismo, y muchos vecinos dudan que eso vaya a suceder”.

“El mensaje no está adaptado a las condiciones, y eso hace enojar a la gente que ha estado ahí hace mucho», señala.
El director rescata la teoría de su gurú ambientalista, del científico y naturalista británico David Attenborough. “Cuando uno mueve una cosa, provoca un movimiento en la naturaleza. Cada vez que vos hacés algo, sobre todo un proyecto tan grande como el de Rewilding Argentina, hay que hacer lo necesario para que eso aguante en el tiempo”. Esta Organización ya llevó adelante un proceso de resilvestración en Monte León –Santa Cruz- que luego careció de mantenimiento, y aunque “reconocieron su error”, los lugareños sospechan que sucederá lo mismo.
“El documental no ofrece ningún tipo de solución, pero trata de presentar los hechos, las opiniones, y da la posibilidad de estar con la gente, ver quiénes son y el grado de apego que tienen con el medio ambiente”, concluye Juan Dickinson. “Es un lugar al que muy poca gente llega y nosotros estamos tratando de hacerlo accesible para que puedan formar una opinión más completa dándole información desde ambas partes”.
Proyecto Parque Patagonia fue seleccionada para participar en la 27ª edición de SUNCINE 2020, el Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente en Barcelona. Su estreno en Argentina será el jueves 12 de noviembre a las 20 hs por Cine.ar TV, y se repetirá el sábado

Nov 6, 2020 | Novedades, Vidas políticas

La Ley de Presupuesto Nacional 2021 será sancionada la próxima semana. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio su dictamen positivo el pasado miércoles. La norma estima un crecimiento del 5,5% de la economía, una inflación en torno del 29%, un dólar a $102 para el cierre del año y un déficit fiscal del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿En qué áreas se registran los principales ajustes y qué sectores serán beneficiados por la expansión del gasto?
El Presupuesto es el instrumento económico más importante que tiene el gobierno para concretar sus políticas y asignar recursos durante el ejercicio fiscal que dura un año. Se espera que estas asignaciones sean suficientes para garantizar derechos y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de una mayor intervención estatal.
La ley proyecta un total de gastos corrientes y de capital mayor a los 8 billones de pesos que se distribuirán con diferentes finalidades: administración gubernamental, servicios de defensa y seguridad, servicios sociales, servicios económicos y deuda pública. Los principales ajustes se encuentran en los dos primeros ítems, gastos administrativos y Fuerzas de Seguridad y Defensa. Pero principalmente se registra una reducción en los servicios de la deuda, debido a que la reestructuración permite que se comience a pagar nuevamente recién en el segundo semestre del 2024.
 Por otra parte, según el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de una serie de debates en los que participaron organizaciones, activistas y representantes de ministerios de la Nación y del Poder Legislativo, si bien el Proyecto de Presupuesto para 2021 es un 30,86% más elevado que el de 2020 en términos reales, se observa una reducción del 16,24% si se compara con el presupuesto vigente este año.
Por otra parte, según el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir de una serie de debates en los que participaron organizaciones, activistas y representantes de ministerios de la Nación y del Poder Legislativo, si bien el Proyecto de Presupuesto para 2021 es un 30,86% más elevado que el de 2020 en términos reales, se observa una reducción del 16,24% si se compara con el presupuesto vigente este año.
Además, el presupuesto para Seguridad Social cae un 20% y esta reducción se explica principalmente porque no se contemplan partidas para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) ni para el Salario Complementario en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Esos rubros en conjunto representan el 12,85% del presupuesto vigente para Seguridad Social.
“Si bien vemos aumentos muy importantes en políticas que va a implementar el Ministerio de Mujeres Género y Diversidad (MMGyD) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MDTyH), observamos con preocupación una reducción importante del presupuesto de la función de seguridad social. Cae el presupuesto en términos reales de transferencias directas muy importantes que no son de éste año sino que tienen una historia en nuestro país como la AUH, la Tarjeta Alimentaria y el Seguro de Desempleo”, comenta Julieta Izcurdía, abogada y coordinadora del Programa Justicia Fiscal de ACIJ. Estas reducciones impactan a los sectores de más bajos ingresos en un contexto en donde la pobreza sobrepasa el 40,9% de la población argentina.
Lo que trasciende en otras lecturas del Presupuesto 2021 son proyecciones de un escenario económico estable que apuesta al crecimiento de un 5,5% del PBI contra el déficit del 12% con que el que, se estima, cerrará en 2020. Sin contemplar ya los efectos de la pandemia y los gastos extraordinarios efectuados para hacer frente a la crisis del Covid-19.
El economista Horacio Rovelli afirma que “el mensaje que está planteado en el Presupuesto es que va a aumentar la producción porque va a aumentar la cantidad de empleo y los salarios”. Y agrega: “Suponiendo que en marzo termina el flagelo de la pandemia, que a partir de abril, es decir a partir del segundo trimestre del año que viene, volvemos a la normalidad con protocolos, se está apostando fuerte a eso. Entonces no hay tantos gastos de los importantísimos que se tuvieron que hacer este año. Si bien es cierto que no va a haber IFE ni ATP, esto es porque ya no se van a necesitar”, agrega.
De los seis precios que rigen la economía argentina que son los impuestos, las tarifas públicas, el precio de los bienes y servicios, los salarios, la tasa de interés y el tipo de cambio, que para Argentina es el valor del dólar, Rovelli explica que en el Presupuesto 2021 queda claro que lo que más crecen son los impuestos: “Esto significa que hay una reforma tributaria intrínseca dentro del proyecto de Presupuesto que no está explicitada. El Presupuesto es un plan y en ese plan, si te basás en que van a aumentar los salarios y van a aumentar los puestos de trabajo, multiplicás salarios por fuentes de trabajo y se crea una fuerte demanda interna. Lo que más aumentan son los impuestos porque el Estado necesita recaudar”, explicó.
En ese sentido, Izcurdía sostiene que “además de tomar medidas para combatir la evasión fiscal y recaudar mejor, tenemos que revisar la estructura impositiva nacional para que el Estado cuente con recursos que le permitan implementar políticas públicas que lleguen realmente a los sectores que más lo necesitan”. Y completa: “En Argentina el sistema tributario recauda de forma ineficiente, insuficiente e inequitativa porque hace que aporten más, en términos proporcionales, quienes tienen menos ingresos”.
 Por otra parte, el Presupuesto 2021 registra una fuerte apuesta en la inversión pública y prevé un aumento del 47% en términos reales de gasto de capital. Los principales rubros alcanzados serán transporte, obras sanitarias, vivienda y urbanismo a través del programa PROCREAR, mediante fuertes inversiones al MDTyH. Como así también el área educación con la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de jardines.
Por otra parte, el Presupuesto 2021 registra una fuerte apuesta en la inversión pública y prevé un aumento del 47% en términos reales de gasto de capital. Los principales rubros alcanzados serán transporte, obras sanitarias, vivienda y urbanismo a través del programa PROCREAR, mediante fuertes inversiones al MDTyH. Como así también el área educación con la construcción de infraestructura y el fortalecimiento de jardines.
“Creo que ahí hay algo interesante porque se habla de la necesidad de infraestructura social de cuidado. Y también el abordaje de la obra pública con perspectiva de género”, sostiene Camila Barón, economista e integrante del Proyecto Cerrando Brechas sobre género: “Si bien es un presupuesto moderado que reduce de una manera importante el gasto respecto de lo que fue el 2020, un gran ganador es el MMGyD que tiene un presupuesto 600% mayor en términos reales que el que tuvo durante éste año y mucho más alto de lo que era el presupuesto del Instituto Nacional de Mujeres”. Esto se debe sobre todo al Plan Nacional contra las Violencias que incluye un presupuesto muy elevado a ejecutarse en 2021.
Por otra parte, este es el tercer presupuesto pensado con perspectiva de género, denominado así por la metodología de etiquetado empleada en cada partida presupuestaria. Cada etiqueta identifica los programas y actividades del presupuesto que tienen esa mirada o que tienden a reducir las desigualdades que afectan a mujeres y diversidades. Según ACIJ, en el Presupuesto 2021 hay ministerios como el MDTyH o el Ministerio de Trabajo que no tienen ninguna partida etiquetada. Por lo que será necesario ajustar la metodología con el fin alcanzar la completa transversalidad del enfoque de género en futuros presupuestos.
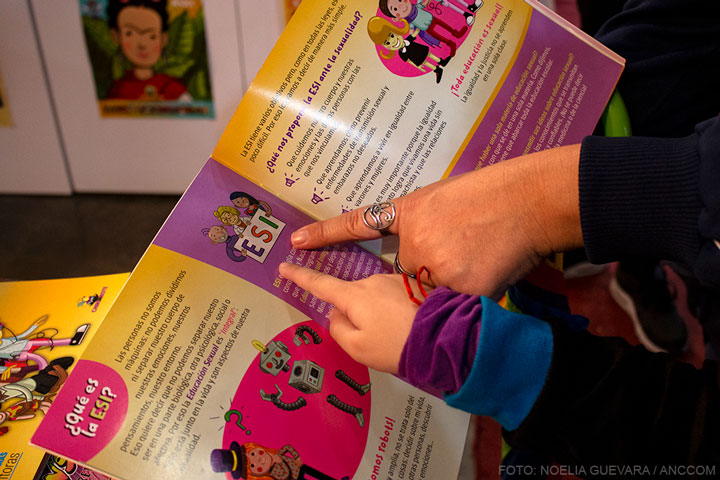
Nov 5, 2020 | Géneros, Novedades

De acuerdo a una serie de informes de UNICEF, se estima que más de 13 millones y medio de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario se vieron afectados por la suspensión de las clases presenciales. El panorama es más preocupante aun cuando el acceso a infraestructura, la apropiación de tecnología y las circunstancias de vida que posibilitan, en parte, la continuidad de la escuela y de los vínculos entre docentes y alumnos, muestran brechas y desigualdades. A esto se suma el agravamiento de problemáticas como las violencias en las infancias y adolescencias. En este escenario, la ESI resulta fundamental y su despliegue exige la presencia del Estado, así como un involucramiento social activo.
Analía Morra es profesora de nivel secundario en CABA: “Cuesta que la ESI forme parte del proyecto institucional. Más allá de buscar espacios y de planificar encuentros que abarquen algunos de los ejes de la ESI relacionados con mi materia, lo que cuesta mucho es armar equipos de referentes. Hay muchas escuelas donde no están”.
La Resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación estableció el objetivo de promover la organización de un equipo de ESI en todas las escuelas del país, que lleve adelante un enfoque interdisciplinario y que se articule con el proyecto institucional de cada establecimiento. La normativa fue impulsada por la necesidad de garantizar a toda la población el acceso a la información, métodos y prestaciones de servicios sobre salud sexual y procreación responsable, y de prevenir y erradicar la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, la violencia de género, la trata y explotación de personas, y el embarazo no intencional en la adolescencia. También incluyó la creación de acciones que amparen el derecho a la identidad de género y un ejercicio pleno de la salud en base a la igualdad, el respeto a la diversidad, la justicia social y la libertad.
La resolución ratificó el compromiso de todas las jurisdicciones del país a hacer efectivo el cumplimiento del Programa de ESI en su enfoque integral que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. ¿Qué acciones se hicieron efectivas a lo largo de estos años? ¿Qué ocurre en el contexto actual con la incorporación de estos contenidos en las propuestas educativas?
“Durante muchos años, la implementación tuvo relación directa con la voluntad de cada uno de los docentes que militamos la ESI. Quienes llevamos adelante estas propuestas somos también quienes activamente estamos haciendo fuerza para que se complete y se concrete”, afirma Analía.
El abordaje de la ESI no se promueve de manera institucional y frente a esta dificultad se sumó la de la enseñanza remota por la pandemia. Los y las docentes no pararon de trabajar en ningún momento: se capacitan, diseñan nuevas estrategias y planificaciones, y realizan un seguimiento con cada una de las chicas y chicos que tienen en los cursos. La necesidad de enfocarse en determinados contenidos prioritarios, siguiendo la propuesta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, relega más a la ESI. A pesar de ser incluida en esa selección –a través de ciertos ejes– los tiempos y las posibilidades de encuentro entre docentes y estudiantes se vieron acotadas. En definitiva, la implementación queda en manos de las escuelas y de los equipos comprometidos con los derechos de los estudiantes.
El abordaje que se realiza para que la educación sexual integral sea garantizada a cada niño, niña y adolescente, no es una simple transmisión de conocimientos. Interpela la formación docente e implica a las personas en sus experiencias íntimas de vida. “Las capacitaciones en ESI son vivenciales, incluyen atravesar y recorrer nuestra propia historia, ponernos en situación, analizar casos, tomar decisiones entre pares. Nos lleva a trabajar frente a frente, a crear un clima de confianza y a generar debates. Una cuestión que es muy difícil ahora”, sostiene Analía. Es más complejo el acompañamiento porque la ESI no solamente se trabaja en el aula sino además en los pasillos, agrega. En esos lugares que no son tan públicos, muchas veces los pibes y las pibas se acercan a docentes en la búsqueda de escucha. “Se dieron las situaciones de chicos y chicas que nos golpean la puerta virtualmente con algunos de los problemas que están sufriendo en sus casas: desde algún caso de abuso hasta la violencia cotidiana a las que ahora están expuestos todo el día. Para muchos chicos, la escuela es un lugar de escape, un refugio, un lugar donde encontrar otras respuestas y sentirse seguros. En este contexto, la situación para ellos empeora si en sus casas el clima no es bueno”, concluye.

Capacitación y presupuesto
Norma Sotelo es profesora de teatro y trabaja en la provincia de Buenos Aires, en un barrio donde las situaciones de vulnerabilidad y desigualdad se hacen visibles. “En el nivel inicial se trabaja la ESI, pero con la pandemia la educación a distancia se da con muy poca población porque casi no hay conectividad. Esa es la realidad”. El trabajo docente es arduo y angustiante. El mayor contacto con los niños y niñas lo tienen las maestras de sala, pero las respuestas son pocas. Según Norma, inciden distintos factores: las familias consideran que es un nivel más fácil de recuperar, hay preocupación por los problemas económicos y el contexto, el uso de las herramientas digitales es desigual y la conectividad es baja, casi nula. También es docente en una escuela primaria intensificada en artes de CABA donde la ESI está instalada, aunque el proceso es lento y con dificultades. Con el tiempo ha ido evolucionando y el trabajo, particularmente este año, es transversal: corresponde tanto a maestras de grado como a profesoras curriculares. Además, articulan entre docentes y se abordan ejes como las emociones, la escucha, el respeto por el cuerpo y la diversidad, y los estereotipos de género. “Cuesta que baje la ESI a las escuelas, pero se está haciendo cada vez con más continuidad y con mayor seguimiento”, sostiene.
Existen provincias adheridas formalmente a la ley donde no hay una política activa para llevar implementarla. Noemí Solís es profesora de Economía en el nivel medio y forma parte de la Red Nacional de Docentes por el Derecho a Decidir de Tucumán. Explica que la baja conectividad y la escasez de los recursos económicos son factores determinantes que impiden la continuidad escolar. Pese a no haber una institucionalización de los contenidos de la ESI, hoy los docentes ven la importancia de trabajar cuestiones vinculadas a la afectividad y la violencia de género. En el marco de la integralidad, pueden comprender que la ESI no es sinónimo de hablar de relaciones sexuales. El tabú se vincula con el enfoque moralista que predomina en la provincia, incluso más que el médico-biologicista, afirma Noemí. En la comunidad docente se ha podido visualizar la multiplicidad de temáticas y de materias que habilitan los ejes de la ESI. Sin embargo, las capacitaciones provienen de planes e institutos nacionales. Los intereses de sectores religiosos y las creencias personales de las autoridades políticas, derivan en la ausencia de un presupuesto destinado a políticas de género y en la falta de un trabajo sostenido para incorporar la ESI en el derecho de enseñar y aprender.
A nivel nacional, los cursos de la plataforma del Instituto Nacional de Formación Docente tienen una gran demanda de los docentes de la provincia en temáticas relacionadas a la ESI. El docente que se capacita, que reflexiona y da cuenta del enfoque de derechos, asume una responsabilidad y se profesionaliza. Conocer los lineamientos curriculares les otorga seguridad para trabajar la ESI y, además, posteriormente puede llegar a las familias. “La capacitación puede ser la puerta de entrada para que un mayor número de docentes de cuenta de cuál es el enfoque de la ESI y no hablen a partir de lo que muchas veces se naturaliza como verdad, dado los enfoques predominantes. También del miedo, porque sucede que son temáticas que nos atraviesan a todos. Es darte cuenta que vos no estás exenta de la violencia ni de situaciones de abuso que hayas pasado en tu niñez, o inclusive ahora en tu adultez. Que esta conducta de responsabilidad y cuidado también nos atraviesa porque no solamente enseñamos y somos docentes”. Las dificultades y las resistencias tienen que ver con el desconocimiento, cuenta Noemí. “Cuando hay capacitación se corre con esos mitos y falsas creencias que hay en relación a los contenidos y que están muy llevados adelante por los fundamentalistas que se oponen a la ESI. Entonces el docente tiene un respaldo. También las iglesias tienen mucho peso en este marco, dificultan porque tienen una cercanía muy fuerte con el gobierno. Se hace muy difícil la viabilidad cuando quienes nos representan se oponen a un derecho de niñas, niños y adolescentes. Es tarea de las y los docentes, pero sin presupuesto y sin capacitación es inviable”.

Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades
 China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas.
China. Fines de 2019. Surge un nuevo virus zoonótico extremadamente contagioso: el SARS-CoV-2. La principal hipótesis de la fuente de su transmisión se localiza en un mercado de la ciudad de Wuhan, donde miles de animales permanecen enjaulados en condiciones de hacinamiento. Las consecuencias sanitarias y económicas globales resultan devastadoras: hasta hoy, más de un millón de muertos y 47 millones de personas infectadas.
Un año antes, también en China, se produjo un rebrote de la peste porcina africana entre los cerdos criados para la fabricación de alimentos. Para detenerlo, debieron sacrificarse entre 180 y 250 millones de chanchos y esto determinó una disminución del 30% de la producción del sector en el gigante asiático, el país con más consumo de carne porcina del mundo.
La rápida propagación del virus entre los animales y la preocupación por una eventual escasez, provocaron que el gobierno de Xi Jinping comenzara una búsqueda de nuevos mercados. La Argentina apareció como una de las primeras opciones debido a sus bajos costos de operación: la producción de un kilo de carne de cerdo en el país cuesta 0,80 dólares, frente a los dos dólares en China.
Detalles del acuerdo
El 6 de julio pasado, la Cancillería argentina reconoció la posibilidad de realizar un memorándum de entendimiento con China, pero a partir de ese momento los detalles del acuerdo estuvieron signados por la confusión y el hermetismo. La información que se conoce habla de la instalación de 25 granjas productivas de aproximadamente 12.500 cerdas cada una, donde se estima que se producirán unas 900 mil toneladas de carne destinadas exclusivamente al país asiático durante los próximos cuatro años. También se anuncia que cada granja tendrá una planta integrada que incluirá el procesamiento de granos para la alimentación de los animales, la cría de los cerdos, el matadero y el envasado.
El memorándum se presenta en paralelo al marcado crecimiento de la producción porcina en la Argentina. Según la Asociación Argentina de Productores Porcinos (AAPP), se quintuplicó en los últimos 18 años, pasando de 136 mil toneladas a 774 mil. Al mismo tiempo, el consumo interno de carne de cerdo fue récord en 2019: unos 15 kilos por habitante al año, más del doble per cápita que en 2007.
 La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”.
La motivación central para impulsar el acuerdo con China es la rápida inyección de dólares que recibiría la Argentina en plena restricción externa. Se estima una inversión de 3.800 millones de dólares para los próximos 4 años, aportada por capitales chinos y nacionales. Un documento elaborado por Cancillería revela que posibilitará “un incremento del stock de madres de 300 mil cabezas en un plazo de cuatro años” y “la creación de 9.500 nuevos puestos de trabajo”.
Sin embargo, la firma del tratado intranquiliza a los pequeños y medianos productores –que constituyen el 96 por ciento del sector–, por el peligro de una hiperconcentración del rubro. “Sería muy doloroso que las decisiones queden en manos de unos pocos y nuestro destino sea hipotecado”, remarcó la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (APROPORBA) en un comunicado.
Durante las últimas semanas, el acuerdo bilateral dio varios pasos hacia adelante y su concreción parece inminente. El 29 de octubre, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, firmó un convenio de cooperación con empresas chinas que permitirán la puesta en marcha en la provincia de tres megafactorías. El Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá ratificó una misión empresaria a la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE2020) que tendrá lugar entre el 5 y el 10 de este mes en Shanghai. Al respecto, Solá declaró: «Desde que el presidente Alberto Fernández tomó el gobierno hay una determinación muy clara de estrechar la colaboración con el Gobierno de la República Popular China con quien mantenemos una misma visión sobre el mundo y que esperamos se dé en todos los planos”.
El principal impulsor privado del memorándum es Biogénesis Bagó, una de las empresas de biotecnología más poderosas de América latina. En diálogo con ANCCOM, la periodista especialista en industria alimentaria Soledad Barruti advierte que la intervención de compañías como Biogénesis son “un paso más hacia la entrega absoluta al agronegocio”. Y los antecedentes de Solá demuestran una actitud favorable a este tipo de acuerdos: en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, autorizó la siembra de semillas transgénicas en nuestro país, lo que derivó en una vertiginosa concentración de la propiedad y el uso de la tierra.
¿Cómo es una granja industrial?
En las megafactorías, el maltrato a los cerdos es parte del proceso de producción. A cada uno se le asigna el menor espacio posible con el fin de que engorde rápidamente la mayor cantidad de kilos. Con frecuencia, el estrés causado por el hacinamiento desemboca en el canibalismo entre los animales. “Debido a que estas conductas dañan la carne que se espera vender, les sacan los colmillos y les cortan la cola. Todo sin anestesia”, explica Barruti y opina: “No hay forma de hacer granjas industriales de otra manera, la única es esta”.
 La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.
La aglomeración, además, tiende a deprimir los sistemas inmunes de los animales. Por eso, son sometidos a aplicaciones de antibióticos y antivirales para prevenir enfermedades. Pero esta práctica genera mutaciones en los microorganismos, los cuales se fortalecen provocando nuevas infecciones. Se trata de un alto riesgo, ya que los virus zoonóticos pueden realizar un salto interespecie hacia los seres humanos: según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), una agencia dependiente del Departamento de Salud de los Estados Unidos, se calcula que tres de cada cuatro enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en las personas provienen de animales. Esta situación, junto a los fenómenos migratorios globales, pueden desencadenar una veloz propagación de un virus de transmisión zoonótica a gran escala y, así, originar pandemias.
Las megafactorías son las responsables del 15 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y de caldos de cultivo que contaminan miles de litros de agua y propician enfermedades en humanos. “Lo que está en juego también es la salud de las comunidades vecinas. No hay que pensar que no hay nada a cambio”, afirma el biólogo, filósofo e investigador del CONICET Guillermo Folguera.
El secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Neme, confirmó que al menos dos de las granjas industriales se ubicarán en Santiago del Estero. Ante este anuncio, Greenpeace advirtió que “la situación generará un crecimiento exponencial de la demanda de maíz y soja para alimentar los cerdos, provocando deforestación y desalojos de campesinos”.
De firmarse el tratado, los especialistas en medio ambiente argumentan que las consecuencias negativas se harían sentir en múltiples dimensiones. Folguera sintetiza la situación: “Hay tres ejes principales: el primero es estar discutiendo algo con riesgo de zoonosis durante una zoonosis; en segundo lugar, avalar un proyecto que consume agua en lugares de sequía; y, por último, instalar un modelo productivo que genera mayor desigualdad social en el actual contexto de degradación social”.
Repudio masivo y prórroga
En julio, tras el conocimiento público de algunas cláusulas del acuerdo, se abrió una fuerte discusión que contrapuso la necesidad económica del país con la sustentabilidad ambiental del proyecto. “Cancillería impulsó la propuesta en plena pandemia y a partir de ahí empezamos a movilizarnos”, explica Folguera desde las agrupaciones ecologistas.
Organizaciones como Jóvenes por el Clima y Voicot difundieron detalles del pacto y el tema se viralizó, lo que motivó la creación de un documento para juntar firmas. “Se nos fue de las manos. Nos desbordó. No pudimos contabilizarlas todas”. El contexto en el que se dio el debate fue clave para potenciar el repudio. “Me suena a burla que mientras yo me tengo que quedar en casa para cuidar a la comunidad, traigan chanchos que generan enfermedades”, subraya Folguera. El abogado ambientalista Enrique Viale coincide con él: “No damos más y ellos quieren instalar una fábrica de pandemias como si nada. La gente iba a reaccionar, hasta quien no es ecologista”.
 Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.
Numerosas figuras del espectáculo se sumaron al rechazo. En octubre, bajo el lema “La muerte no es negocio”, 28 celebridades –entre ellas, Julieta Díaz, Nicolás Pauls, Nacha Guevara, Liz Solari, Fede Bal, Oriana Sabatini, Cande Tinelli, Julián Weich, Nicole Neumann, Catherine Fulop y Luis Novaresio– participaron de un video coproducido por la Unión Vegana Argentina (UVA) y Conciencia Solidaria, donde alertan sobre las consecuencias negativas del proyecto e invitan a firmar la petición “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y nuevas pandemias!”, publicada en la página Change.org. Hasta ahora, han reunido unas 471 mil firmas.
El mismo Felipe Solá expresó su sorpresa ante la reacción popular: “El tema ha sensibilizado sobre todo a la juventud urbana interesada en las cuestiones ambientales y con una mirada muy urbana sobre cómo se produce en el sector agropecuario”, declaró. Viale opina: “Me sorprendió la sorpresa de los funcionarios ante la oposición a un acuerdo que propone instalar megafactorías de cerdos en medio de una pandemia que tiene origen en un virus zoonótico”.
El reclamo tuvo repercusiones inmediatas: el acuerdo, ideado para firmarse en agosto, fue prorrogado hasta noviembre. Cancillería justificó la postergación con el objetivo de incluir una cláusula ambiental, lo cual reconocía que este aspecto no estaba dentro de las prioridades. “No tengo dudas de que la postergación tuvo que ver con la reacción popular”, afirma Viale.
Los especialistas confían en la fuerza de la presión social. Incluso hay antecedentes de manifestaciones que han hecho retroceder políticas que descuidan el medioambiente. En su nuevo libro El colapso climático ya llegó, Viale y la socióloga Maristella Svampa relatan “la mayor pueblada socioambiental de la historia argentina”, acontecida en diciembre del 2019, cuando más de 80 mil personas se movilizaron en Mendoza en defensa del agua y contra la minería metalífera con uso de sustancias tóxicas. Ante el rechazo popular, el gobernador Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, debió dar marcha atrás y poner en vigencia nuevamente la Ley 7222 que había modificado para habilitar la actividad minera. Basándose en este antecedente, Viale es optimista: “Tengo fe, no es fácil. Hay una sociedad mucho más preparada para discutir el acuerdo con China”.
Un modelo de saqueo
Las experiencias similares en otros países han causado un impacto ambiental muy negativo: por ejemplo, los casos de Albacete en España, Chile y México, donde los informes de salud y contaminación resultados preocupantes. Según Folguera, la expansión de la fiebre porcina africana en países europeos como Alemania representa una gran advertencia: “No tengo ninguna duda de que esto significa empezar a jugar con un encendedor al lado de un tanque de nafta. Me impresiona que Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil no pusieran el grito en el cielo con el proyecto argentino. Es muy peligroso regionalmente”.
Esto se explica tal vez porque el país asiático sistemáticamente ha establecido alianzas con varios países latinoamericanos para adquirir recursos alimentarios. La periodista Soledad Barruti sostiene: “En este momento, América latina es una extensión de China porque ese país no tiene tierra fértil ni aguas de donde pueda sacar todo su pescado”. El debate, ligado a poderosos intereses geopolíticos, encuentra su eje en el histórico papel de nuestra región como productor de materias primas para las metrópolis. Enrique Viale señala: “China es una potencia mundial, que tiene miles de millones de personas y uno de los ejércitos más grandes del mundo. Firmar un acuerdo de este estilo puede generar una relación tensa con Estados Unidos. El tema es que después no se puede ir para atrás con China porque les estás garantizando su seguridad alimentaria”.
Hay que discutir de una vez los modelos productivos de América latina. “Esa historia de ser exportadores de naturaleza como si estuviese predestinada, y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar”, destaca Viale. Es inevitable pensar en la Argentina como “granero del mundo”, tal cual la representación que los grupos de poder le han atribuido desde fines del siglo XIX. Si bien la disolución del tratado sería un logro, los especialistas insisten en la necesidad de formular una crítica más profunda. “Nos queda debatir sobre los modelos de producción. Sobre nuestro rol en el mundo. Sobre lo que creemos que es la agricultura. Sobre qué modelo energético y qué relación con los distintos países del planeta tenemos”, enfatiza Viale y concluye: “Nuestra propia riqueza genera nuestra propia pobreza, que es una historia de saqueos y contaminación”.

Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades
 En Argentina, más de mil niños por año nacen con Fisura Labio Alvéolo Palatina (FLAP), una anomalía mejor conocida -pero mal llamada- como “labio leporino”. Este alto porcentaje también se sostiene a nivel mundial: cada tres minutos nace un bebé con esta patología en algún lugar del planeta.
En Argentina, más de mil niños por año nacen con Fisura Labio Alvéolo Palatina (FLAP), una anomalía mejor conocida -pero mal llamada- como “labio leporino”. Este alto porcentaje también se sostiene a nivel mundial: cada tres minutos nace un bebé con esta patología en algún lugar del planeta.
¿En qué consiste esa afección? “Es una malformación congénita, la más frecuente en la cara. Se da, más o menos, en 1 cada 700 nacimientos. No tiene que ver con la herencia, se puede dar de forma aislada: padres sanos pueden tener un niño con esa fisura”, explica el doctor Diego Steinberg, Jefe de Cirugía Plástica del Hospital Materno Infantil de San Isidro.
Además de su rol en ese establecimiento, Steinberg preside una asociación que se llama Sonrisas del Futuro y trabaja en conjunto con Smile Train, una organización internacional, sin fines de lucro y con presencia en más de 70 países. Smile Train se asocia con centros de salud, médicos, cirujanos y otros profesionales en cada uno de los países donde se instala para dar apoyo al tratamiento del FLAP. Actualmente en Argentina tiene presencia en 10 provincias.
 “Es una anomalía cráneo-facial, que no solo tiene que ver con una cuestión estética y de cirugía sino con un montón de cosas que necesitan los niños cuando usan la boca, para hablar, respirar, incluso escuchar”, explica Silvia Backes, dirigente del programa de Smile Train en América del Sur. Y agrega: “Lo que hacemos es apoyar a nuestros socios, que son cirujanos plásticos, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos para darle toda una gama de tratamiento a los pacientes. Buscamos que este equipo médico se pueda capacitar y estar siempre mejorando el tratamiento, que para nosotros es muy importante que sea seguro, de calidad y gratuito”.
“Es una anomalía cráneo-facial, que no solo tiene que ver con una cuestión estética y de cirugía sino con un montón de cosas que necesitan los niños cuando usan la boca, para hablar, respirar, incluso escuchar”, explica Silvia Backes, dirigente del programa de Smile Train en América del Sur. Y agrega: “Lo que hacemos es apoyar a nuestros socios, que son cirujanos plásticos, psicólogos, fonoaudiólogos, odontólogos para darle toda una gama de tratamiento a los pacientes. Buscamos que este equipo médico se pueda capacitar y estar siempre mejorando el tratamiento, que para nosotros es muy importante que sea seguro, de calidad y gratuito”.
La fisura labio palatina no solo requiere de una cirugía para ser tratada, sino que es un trabajo en conjunto: “Son muchas las profesiones que intervienen desde que un niño nace con fisura o desde que tenés un diagnóstico prenatal por una ecografía. Los pasos son múltiples y los especialistas que rodean el tratamiento de estos niños son muchos. Para arreglar el defecto, se necesita cirugía; pero para llegar bien a un resultado óptimo, es decir, para que un niño cuando termine de crecer pueda hablar bien, verse bien, comer bien y sus dientes estén bien, el abordaje es multidisciplinario”, aclara el doctor Steinberg.
Al comenzar el período de aislamiento social, las operaciones de FLAP debieron suspenderse por no tratarse de una cuestión de urgencia y las consultas presenciales tampoco pudieron hacerse. Entonces, Smile Train buscó alternativas para que estos niños pudieran continuar con el tratamiento desde sus hogares: “Lo que se hizo fue apoyar lo que era necesario. Por ejemplo, si el equipo de salud no tenía una buena computadora para hacer una teleconsulta, le dimos equipamiento. O en algunos casos, las familias tenían celular pero no tenían crédito, entonces se buscaba que pudieran acceder a un WIFI o a tener datos. Y ahí se hicieron teleconsultas y contención, o incluso terapias de fonoaudiología”, explica Backes, que antes de trabajar para Smile Train estuvo 9 años en el comité internacional de la Cruz Roja.
Del 28 de septiembre al 2 de octubre se conmemoró la Semana Internacional del Paciente con Fisura Labio Palatina: Smile Train realizó diversas actividades en redes sociales para concientizar sobre esta patología. Por ejemplo, Fernanda Cicivio estuvo haciendo tutoriales de maquillaje para niños de hasta 12 años: “Eran tipo fantasía, para que jueguen con la familia. Abordamos este maquillaje infantil haciendo un antifaz, para evitar la zona de cicatrices. Lo más importante era que fuera muy sencillo para que lo pudieran hacer todos. Les dimos tres diseños distintos, con pocos materiales, que puede haber en cualquier hogar, para que no quedaran afuera por una cuestión de productos”.
Cacivio es maquilladora profesional y ha trabajado en diversas producciones, entre ellas, la ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010, El secreto de sus ojos. Para ella, su profesión es una herramienta social: “El maquillaje te da mucha amplitud de campos y situaciones donde trabajar. A mí en lo personal me conecta mucho más donde yo lo puedo implementar como una herramienta y no como puntualmente algo de moda o un comercial. El maquillaje para mí no es una máscara. No estábamos buscando tapar una cicatriz sino haciendo foco en otra zona”.
Si bien los números indican que esta malformación es bastante frecuente, no es un tema que tenga mucha visibilización a nivel social. Y cuando se la nombra, se lo hace de forma incorrecta. “Tratamos de darle la mayor difusión posible para mostrarle a la gente que es más frecuente de lo que creen: 1 de 700 nacimientos es muy frecuente. Y también para dar cuenta de que si se hacen las cosas en tiempo y forma, los resultados son óptimos”, argumenta Steinberg. Y advierte que “si por una cuestión social invisibilizás y no lo llevás a la atención, después es un desastre. Tengo casos extremos, de medios sociales muy malos que no pudieron continuar con el tratamiento y los nenes hablan mal. El nene no quiere ir al colegio porque lo cargan. Hay que darle difusión para mostrar que haciendo lo que hay que hacer, a edad temprana, las cosas funcionan”. Como en todo, recibir atención a tiempo es la clave.

Nov 4, 2020 | Comunidad, Novedades

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto al Centro de Proyecto, Diseño y Desarrollo (Ceprodide) de FADU-UBA, desarrolló una máquina para ensachetar y pasteurizar leche en origen. El proyecto realizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, permitirá bajar los costos del producto al momento de llegar a las góndolas.
En las principales cadenas de supermercados un litro de leche de las primeras marcas ronda los 60 y 70 pesos. Según cifras publicadas por Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), el precio por litro de leche al productor, hasta junio del 2020, era de 19.35 pesos. En este sentido es importante, tener en cuenta que la situación de los pequeños productores del sector no es la misma que la de las grandes empresas. “Los productores no alcanzan a abastecer lo que las grandes empresas solicitan. No se paga lo suficiente tampoco como para poder cubrir los costos. Alimentar a los animales es caro, mantener la producción tiene un costo que no es bien remunerado. Si un tambero chico o familiar decide ampliar sus instalaciones o su producción, no alcanza a cubrir los costos porque lo que le pagan al productor es bajo”, advierte Ingrid Barragán, integrante de la cooperativa La Comunitaria en General Pico, La Pampa.
Eva Verde, coordinadora de Asesoramiento en Gestión a Unidades Productivas de la Secretaría de Economía Social expresa que “lo que tiene de novedoso esta maquinaria es que primero pone la leche en sachets y después hace el proceso de pasteurizado. En el sistema tradicional de ensacheteado lo que se hace es primero pasteurizar y después ir al sachet. Esto cambia el protocolo y lo que brinda es mayor seguridad para los casos de la pequeña agricultura”.
Uno de los puntos centrales de este proyecto es el abaratamiento de los costos. Se llevará a cabo en el marco de un mercado de cercanía. Eva Verde expresa que “la leche en la Argentina, aproximadamente y en promedio, recorre 700 kilómetros. Desde el tambo pasa el camión, este lo lleva a la usina láctea, hace su proceso de pasteurización y ensachetado y luego la reparten en comercios y supermercados”. La ensachetadora permite pasteurizar en el mismo lugar en donde se encuentra la leche de campo y se trasladará en un máximo de entre 6 y 10 kilómetros. Por lo tanto, el impacto ambiental del proceso será menor.
El principal problema que incide en el valor o precio final de la leche es la intermediación. Se estima que la leche, gracias a este proceso de ensachetado y pasteurizado en su lugar de origen, podría encontrarse hasta un 30% por debajo del precio de góndola. Eva Verde explica, “todos los costos de la máquina, mantenimiento, insumos, testeos para cuestiones bromatológicas, desplazamiento y logística para llevar el producto a los mercados de cercanía son aproximadamente 11 pesos más. Con lo cual hoy sería 37 pesos, aproximadamente, el litro de leche”. Se apunta a que ese productor o productora pueda ganar un poco más. Por lo tanto, hay margen para que pueda ganar más por el litro de leche que produce, tengan un mejor ingreso. Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Nación, afirmó en una entrevista con Radio 10 que se está intentando llevar el precio del litro de leche por debajo de los 40 pesos, aunque este precio variaría dependiendo la zona en la que nos situemos.
La situación del sector lechero es delicada, se estima que, durante 2019, según cifras publicadas por OCLA, cerraron casi 1000 tambos. Pamela Mackey, integrante del Frente Popular Darío Santillán del Valle de Conlara, San Luis, advierte que “por un montón de condiciones, acceso a la vivienda, salud y valorización de su producción, muchas familias campesinas terminan yéndose del campo a la ciudad. En ese sentido, nos parece que un punto importante en cuanto a políticas que pueden faltar para poder apoyar a este sector tiene que ver con el acceso de la tecnología para la agricultura familiar para facilitar esos trabajos”. Por su parte, Ingrid Barragán destaca la importancia de esta herramienta para los productores, siendo esta una puerta a la reactivación de la agricultura familiar. “Poder poner en marcha un sistema de mercado de cercanía en las localidades es una herramienta muy importante, más en el contexto en el que estamos. Es gratificante saber que los productores pueden garantizar leche de calidad nutricional inocua a precios populares al público de las localidades”.
Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación informaron que se armarán 13 pequeñas fábricas en seis provincias. “Arrancamos en Buenos Aires y seguiremos por Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estas unidades productivas tienen una capacidad de procesamiento de mil litros de leche por día”, señalaron. A su vez, Eva Verde agrega que la ensachetadora es una máquina sencilla, “lo que han hecho los técnicos del INTA fue adaptarse a las formas de trabajar del pequeño agricultor y fabricar una máquina que funcione a escala pequeña porque la mayoría de las escalas de esachetadoras son mucho más grandes y funcionan a gran escala”.
Gabriela Inés Benoya, Coordinadora del Área de Procesamiento, análisis físicos y sensoriales del INTA afirma que la leche que llega al consumidor llegará de manera segura. “Estamos facilitando a los consumidores la posibilidad de acceder a un alimento sano y nutritivo, como es una leche hecha en su lugar de origen, que cumpla con las condiciones sanitarias y que se venda de manera local. Vamos a garantizar las condiciones de salubridad a través de lo que es la pasteurizadora familiar y el espacio de comercialización”, agrega Pamela Mackey. Verde advierte que “además de ser más barata y estar a disposición de una población que necesita un alimento más accesible y barato, es una leche de muchísima calidad”.
Es importante resaltar, según afirma Ingrid Barragán, que “la problemática a la que se enfrentan los productores es que no pueden comercializar directamente al público de una manera segura porque no hay una habilitación que garanticen las normas de inocuidad y calidad de la leche”. Lo que esta ensachetadora generaría entonces son condiciones para que los productores puedan comercializar sus propios productos de manera segura.
Verde afirma que la ensachetadora genera muy poco desperdicio y que, en el marco del plan Argentina Contra el Hambre, resulta esencial poder hacer accesible el alimento. Mackey, por su parte, resalta la importancia de un trabajo autogestivo y vinculado a la producción de alimentos sanos y agrega: “En ese sentido, entre los cinco territorios que estamos participando, en Piedra Blanca, San Luis, estamos terminando de construir un mercado popular donde se va a vender alimentos sanos producidos por nosotros y por organizaciones amigas”. Además, los productores podrán utilizar esta máquina para producir otro tipo de alimentos teniendo como materia prima la producción de leche. Ingrid Barragán expresa que van a intentar darle un valor a la producción mediante la producción de quesos de distinto tipo.
El proyecto entonces llegará a seis provincias y según Eva Verde, esperan poder acompañar este proceso y poder aportar desde una triple mirada: la generación de trabajo, apuntar a un alimento esencial accesible, a un precio justo y poder hacer accesible la tecnología a los pequeños productores. Ingrid Barragán advierte que es importante el acompañamiento por parte de políticas públicas en donde a los tamberos de líneas familiares, o de baja escala, puedan acceder a líneas de créditos específicos para que puedan mejorar sus instalaciones, comprar animales para producir o conseguir alimentos para los mismos. “Creemos que es importante que haya un acompañamiento desde las políticas públicas para poder reactivar toda esta producción familiar que ha sido muy golpeada estos últimos años”, asegura.