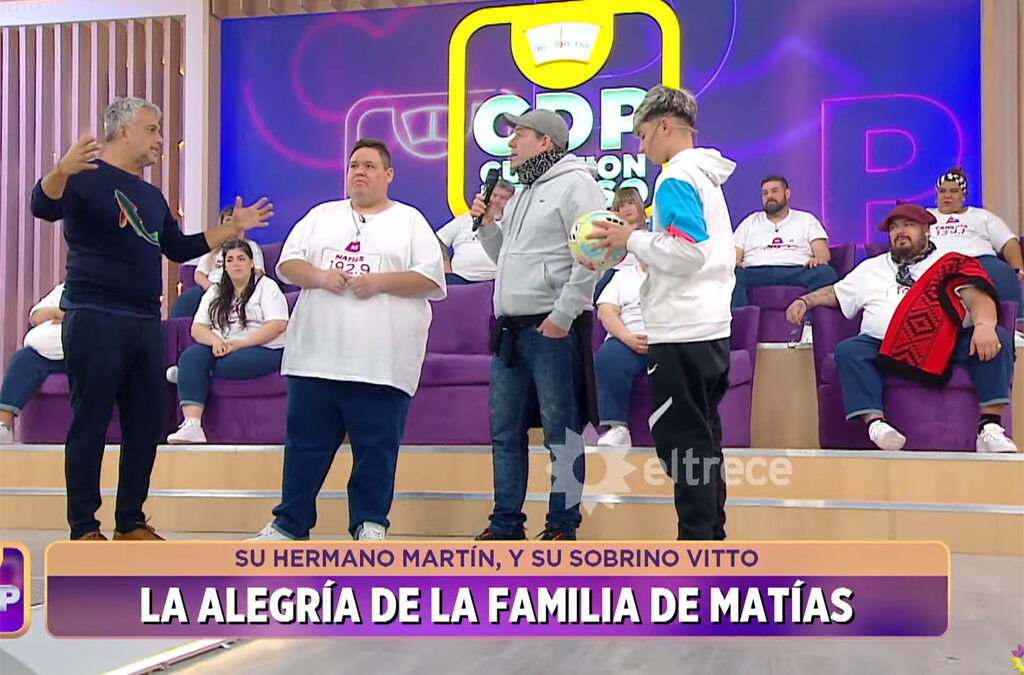El acoso escolar en escena
Con ocho actores sobre tablas y una propuesta inmersiva, la obra teatral “Bang Bang, estás muerto” ofrece una reflexión sobre la salud mental, tanto para jóvenes como para adultos.

Dirigida por Salomón Ortiz, Bang Bang, estás muerto cuenta la historia de José, un adolescente que mató a sangre fría a sus padres y a cinco compañeros del colegio. A través de un diálogo con las voces de sus víctimas, el protagonista repasa las situaciones que lo impulsaron a tomar esa decisión.
El drama es una adaptación de la obra del dramaturgo William Mastrosimone, inspirada en los tiroteos ocurridos en 1998 en tres escuelas secundarias de Oregón, Kentucky y Arkansas, en los Estados Unidos. Además de intentar descifrar los motivos detrás de ese accionar, el guion examina de qué otras formas se manifiesta la violencia en el ambiente escolar.
El actor Felipe Martínez se luce en el papel de José, un joven atormentado por las voces de sus compañeros que de ahora en adelante acompañarán su vida y la harán un infierno. La forma en cómo gesticula y el uso que hace de su voz terminan de hacer creíble su interpretación y logran que el público empatice con su personaje. “Es el desafío más grande de mi carrera y lo tomo con mucha responsabilidad”, afirma en diálogo con ANCCOM.
Completan el elenco Camila Geringer, Luna Montes, Martin Mazza, Andi Rolón, Laura Mondino, Nicolas Gatti y Ariel Paipa. Todos ellos se complementan entre sí y con sus actuaciones no sólo enriquecen la narrativa, sino que mantienen latente la tensión durante toda la obra. La puesta de escena minimalista y la iluminación tenue cierran el círculo, y logran transmitir de manera perfecta la angustia y desesperación que carcome al protagonista en la celda de la cárcel.
El objetivo de la obra no es encontrar culpables o inocentes, sino poner sobre la mesa problemáticas como la presión por obtener logros académicos, el acoso escolar y la salud mental. En última instancia, es el público quien, luego de ver todas las pruebas, como si fuese parte de un jurado dentro de un juicio, decide quién es la víctima y quién el victimario. “Se muestran las decisiones que toma José y después cada uno juzga si es culpable o no”, cuenta Martínez y concluye: “El teatro está para hacer vivir a la gente una experiencia y que se vayan con un pensamiento distinto sobre la temática”.
Bang Bang, estás muerto puede verse los sábados a las 19 en el Teatro Multiescena CPM, Av. Corrientes 1764, CABA. Las entradas pueden adquirirse en la boletería y en Plateanet.