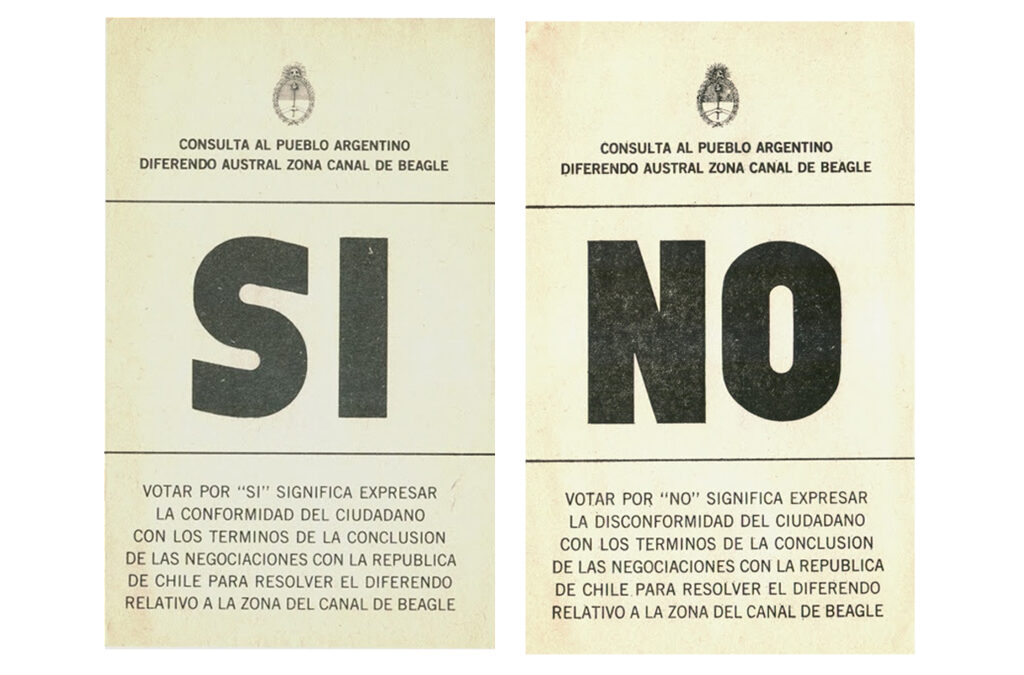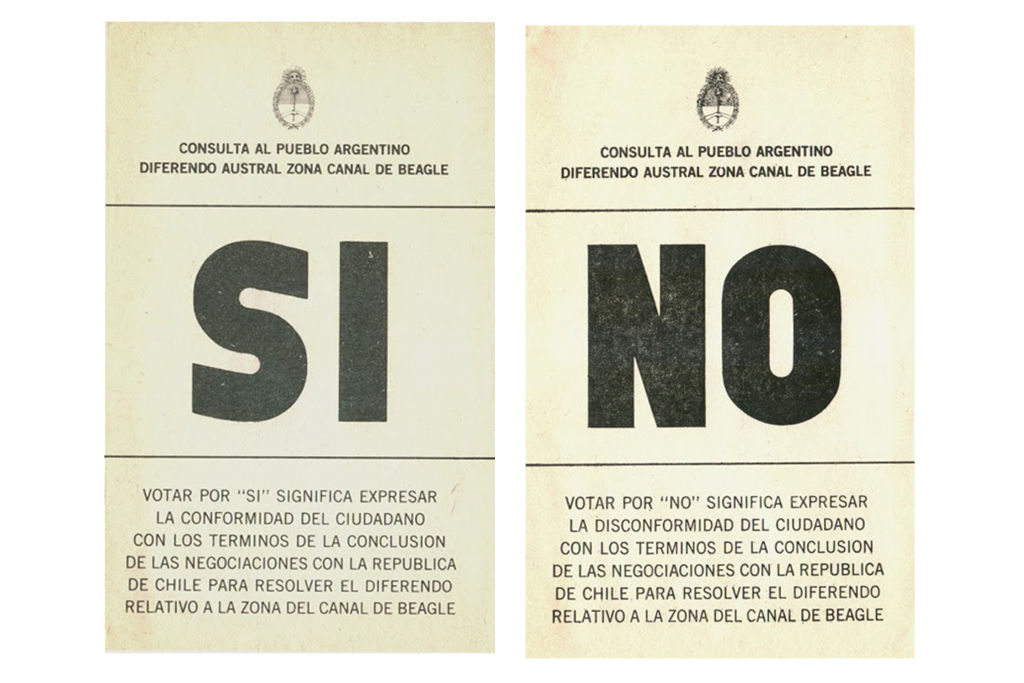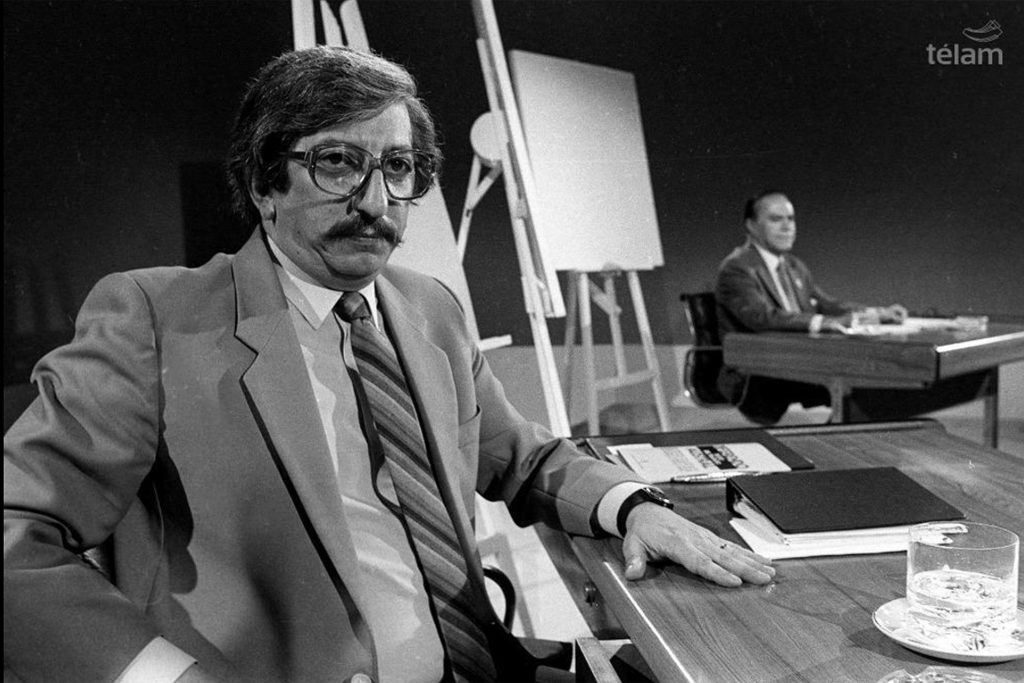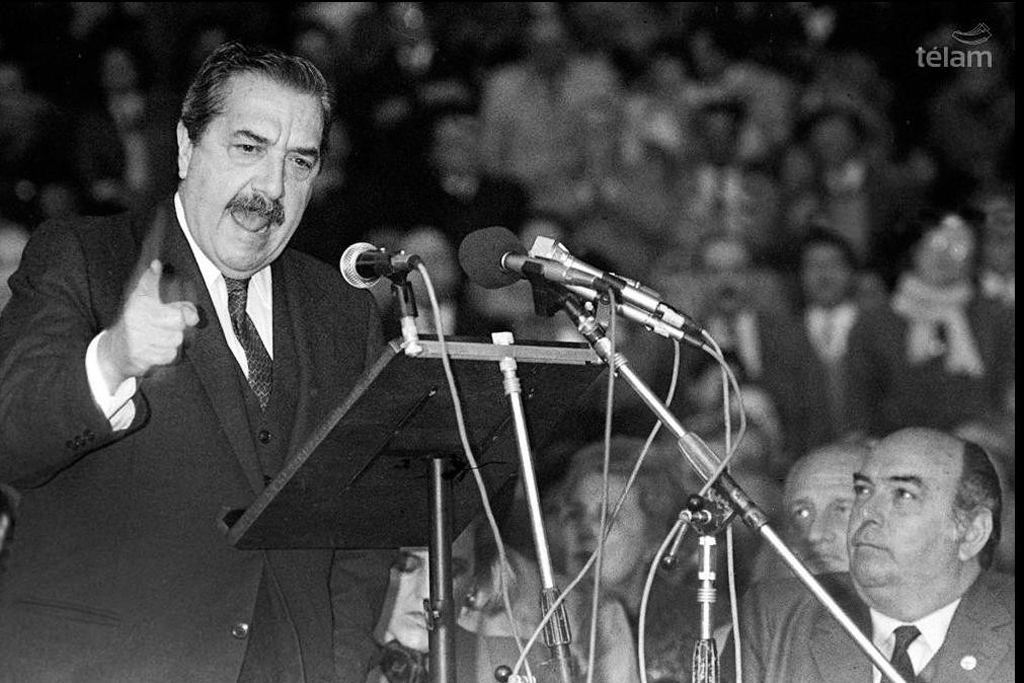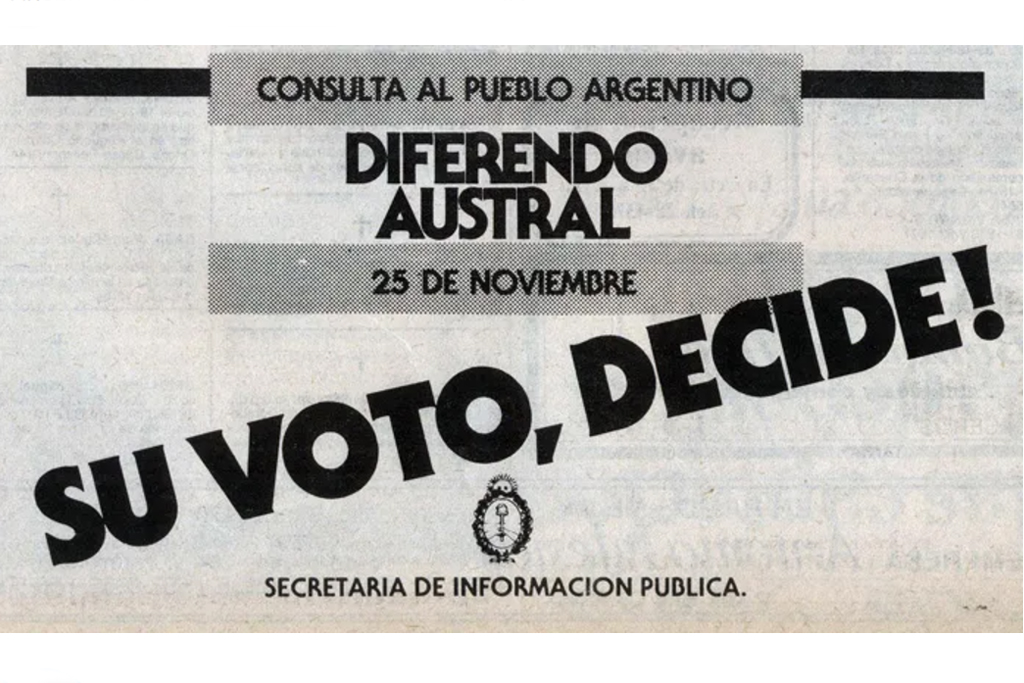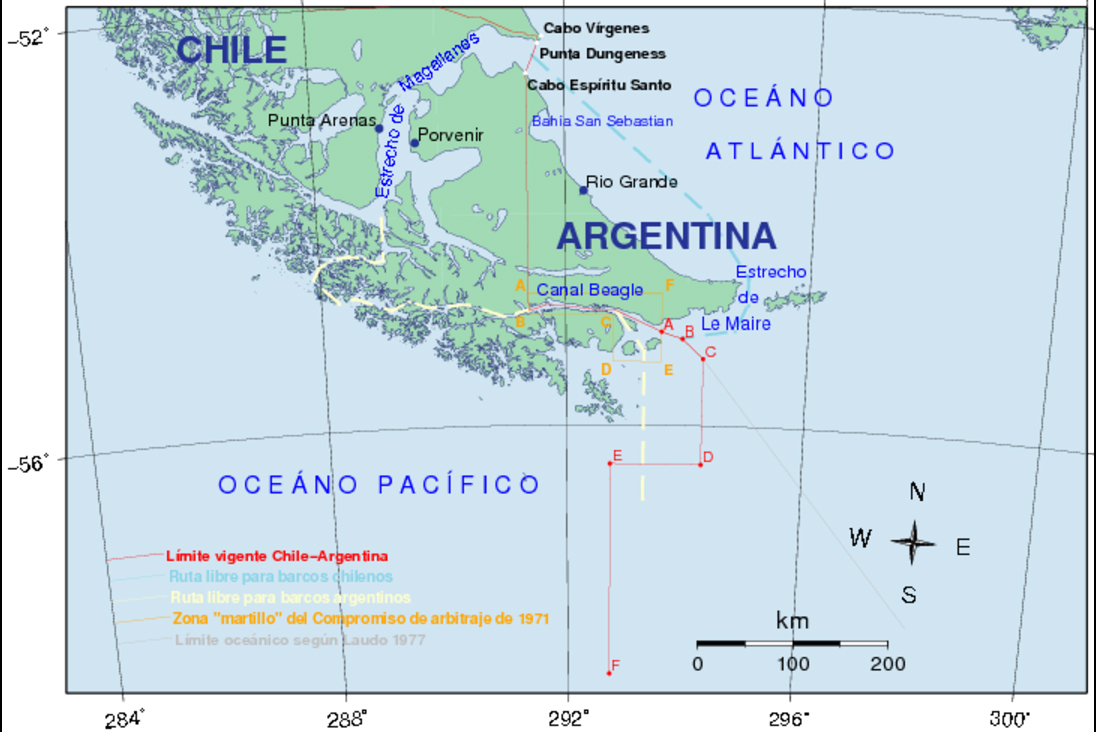Ene 9, 2022 | Destacado 1, Entrevistas
 Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.
Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.
Actualmente se encuentra inhabilitado para votar y participar en elecciones por el Servel (Servicio Electoral Chileno). Este sábado que pasó, presentó un recurso de protección en contra del Servicio Electoral Chileno para recuperar sus derechos ciudadanos y políticos que le fueron sustraídos en el marco de un proceso judicial abierto en su contra por fraude de subvenciones durante su campaña en 2014.
En las elecciones presidenciales de 2009 obtuvo el tercer lugar con un 20% de los votos. En esa elección, apoyaron su candidatura el Partido Humanista, el Partido Ecologista, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Movimiento SurDa, el Movimiento Red Progresista, el Movimiento Regionalista y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).
“Desde el 18 de octubre de 2019 el pueblo chileno decidió ponerse de pie y participar en el debate económico activamente”, interpretó. Enríquez Ominami en una entrevista. Desde su perspectiva, la sociedad se cansó de vivir endeudada y señala que su tarea política actual es la unidad. Advierte que, si hiciese falta, está dispuesto a ponerse el overol y ser comandante de la misma.
Como rémora de la Constitución de Pinochet, los representantes políticos de las distintas regiones de Chile, son designados por el Poder Ejecutivo. Los chilenos nunca han elegido en las urnas a sus gobernadores. Por eso, la elección que tuvo lugar el 16 de mayo fue histórica: por primera vez la ciudadanía estuvo habilitada para escoger democráticamente a los gobernadores de las 16 regiones del país.
El pasado 13 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones a gobernador en trece de las dieciséis regiones del país, entre ellas la Metropolitana correspondiente a la Ciudad de Santiago, donde ganó la Concertación.
A propósito del momento político actual que vive la sociedad chilena, ANCCOM dialogó con Marco Enríquez-Ominami.
 ¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?
¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?
Hemos sostenido como progresistas que el milagro chileno se explica, en buena parte, por la bancarización de las y los chilenos. En los años noventa, y también en dictadura, las y los chilenos tuvieron que bancarizarse para pagar su educación, su salud, su previsión, el transporte, etc. Y, por lo tanto, ese endeudamiento privado que explica cómo un país pudo haber tolerado tanta desigualdad durante tantos años, despierta una gran rabia. En particular, el partido Progresista lo que ha dicho es que el presidente de Chile no puede pretender seguir endeudando a una sociedad sobreendeudada, donde el 40% de los chilenos ya no tiene capacidad de endeudamiento adicional. No puede proponer créditos en medio de una pandemia en la que, justamente, hay que disminuir la movilidad, por lo tanto, disminuir la oferta y la demanda, disminuir el consumo, disminuir la actividad económica y, en consecuencia, aumenta el desempleo. Ofrecer créditos en un contexto así es, simplemente, un error.
¿Por qué creé que fue esa la iniciativa del gobierno en este contexto?
Creo que por la falta de empatía. La idea de la derecha para conducir la economía: desde una responsabilidad y austeridad fiscal está basadas en datos que no son ciertos. Chile tenía ahorro fiscal, una deuda pública baja, una buena calificación internacional permitiendo, en un momento excepcional, actuar con un Estado que protegiera, que fuera también excepcional en su comportamiento. Lo que ellos hicieron fue, con ideas conservadoras, enfrentar una crisis que requería mucha audacia.
¿Cuáles son los elementos más conservadores en la Constitución promulgada por la dictadura pinochetista?
La Constitución actual es la que establece que Chile sea la Corea del Norte del capitalismo. Por ejemplo, en que el Estado es esclavo del mercado, en que no exista descentralización efectiva de las regiones, en que tengamos una monarquía napoleónica y borbónica, en que no tengamos una democracia participativa y directa junto con la democracia representativa y liberal, junto al no reconocimiento del derecho al trabajo.
¿Qué relevancia política tiene la Convencional Constituyente recientemente electa?
Creo que el proceso Constituyente es esencial. Aunque las cifras también indican que no tocamos el corazón de los chilenos. Recordemos que del 100% del padrón habilitado votó apenas el 43% e incluso los chilenos votaron más por sus alcaldes, por sus consejeros municipales, que por sus constituyentes. Por tanto, eso no le quita la legitimidad necesaria a esa fantástica Constituyente. Aunque es cierto que tampoco se tocó el alma profunda de Chile. Este es el desafío que a mi juicio la Constituyente tendrá. Hacer reformas, nuevas reglas, un nuevo texto constitucional, convocando a la gran mayoría de chilenos. Pero de todas maneras, esto no le quita ni un ápice de legitimidad a la Constituyente.
 ¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?
¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?
La Constituyente tiene un poder legitimado. La legitimidad es importantisima, no solamente por su origen democrático sino por su composición popular, feminista, progresista e indigena.
¿Quiénes han sido los ganadores y perdedores en los nuevos tiempos políticos que vive Chile?
Ganó el cambio, la renovación de la política, pero creo que también ganó la ruptura. Eso es indiscutible. Fue derrotado el gobierno y las ideas de la derecha.
¿Piensa postularse a presidente?
Me lo preguntan todos los días, a toda hora. Me parece que hoy un error de los candidatos y candidatas es presidencializar el debate. Yo creo que lo importante era la elección de gobernadores, la primera en la historia, de este fin de semana. Después tenemos, por supuesto, la pandemia y la economía, además la Constituyente. Creo que, muy a último minuto, se tiene que hablar de la elección presidencial. Para ese momento, nadie puede restarse. En lo personal, no tengo ningún plan para eso pero tampoco voy a decir que no estaré disponible si sirvo de algo en alguno de los cargos que sirva

Jun 17, 2021 | Entrevistas
 Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.
Marco Enríquez Ominami fundó el Partido Progresista de Chile en 2010, también es integrante fundador del Grupo de Puebla. Entre 1990 y 2009 había militado en el Partido Socialista. Fue diputado en el período legislativo 2006-2010, en representación del distrito N° 10, en el que se encuentra la capital, Santiago. Además, fue candidato a presidente en 2009, 2013 y 2017. Su trayectoria está signada por la política desde el inicio en la militancia universitaria.
Actualmente se encuentra inhabilitado para votar y participar en elecciones por el Servel (Servicio Electoral Chileno). Este sábado que pasó, presentó un recurso de protección en contra del Servicio Electoral Chileno para recuperar sus derechos ciudadanos y políticos que le fueron sustraídos en el marco de un proceso judicial abierto en su contra por fraude de subvenciones durante su campaña en 2014.
En las elecciones presidenciales de 2009 obtuvo el tercer lugar con un 20% de los votos. En esa elección, apoyaron su candidatura el Partido Humanista, el Partido Ecologista, el Movimiento Amplio Social (MAS), el Movimiento SurDa, el Movimiento Red Progresista, el Movimiento Regionalista y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS).
“Desde el 18 de octubre de 2019 el pueblo chileno decidió ponerse de pie y participar en el debate económico activamente”, interpretó. Enríquez Ominami en una entrevista. Desde su perspectiva, la sociedad se cansó de vivir endeudada y señala que su tarea política actual es la unidad. Advierte que, si hiciese falta, está dispuesto a ponerse el overol y ser comandante de la misma.
Como rémora de la Constitución de Pinochet, los representantes políticos de las distintas regiones de Chile, son designados por el Poder Ejecutivo. Los chilenos nunca han elegido en las urnas a sus gobernadores. Por eso, la elección que tuvo lugar el 16 de mayo fue histórica: por primera vez la ciudadanía estuvo habilitada para escoger democráticamente a los gobernadores de las 16 regiones del país.
El pasado 13 de junio se realizó la segunda vuelta de las elecciones a gobernador en trece de las dieciséis regiones del país, entre ellas la Metropolitana correspondiente a la Ciudad de Santiago, donde ganó la Concertación.
A propósito del momento político actual que vive la sociedad chilena, ANCCOM dialogó con Marco Enríquez-Ominami.
 ¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?
¿Cuáles fueron los hechos que propiciaron la expresividad política del pueblo chileno en los últimos años?
Hemos sostenido como progresistas que el milagro chileno se explica, en buena parte, por la bancarización de las y los chilenos. En los años noventa, y también en dictadura, las y los chilenos tuvieron que bancarizarse para pagar su educación, su salud, su previsión, el transporte, etc. Y, por lo tanto, ese endeudamiento privado que explica cómo un país pudo haber tolerado tanta desigualdad durante tantos años, despierta una gran rabia. En particular, el partido Progresista lo que ha dicho es que el presidente de Chile no puede pretender seguir endeudando a una sociedad sobreendeudada, donde el 40% de los chilenos ya no tiene capacidad de endeudamiento adicional. No puede proponer créditos en medio de una pandemia en la que, justamente, hay que disminuir la movilidad, por lo tanto, disminuir la oferta y la demanda, disminuir el consumo, disminuir la actividad económica y, en consecuencia, aumenta el desempleo. Ofrecer créditos en un contexto así es, simplemente, un error.
¿Por qué creé que fue esa la iniciativa del gobierno en este contexto?
Creo que por la falta de empatía. La idea de la derecha para conducir la economía: desde una responsabilidad y austeridad fiscal está basadas en datos que no son ciertos. Chile tenía ahorro fiscal, una deuda pública baja, una buena calificación internacional permitiendo, en un momento excepcional, actuar con un Estado que protegiera, que fuera también excepcional en su comportamiento. Lo que ellos hicieron fue, con ideas conservadoras, enfrentar una crisis que requería mucha audacia.
¿Cuáles son los elementos más conservadores en la Constitución promulgada por la dictadura pinochetista?
La Constitución actual es la que establece que Chile sea la Corea del Norte del capitalismo. Por ejemplo, en que el Estado es esclavo del mercado, en que no exista descentralización efectiva de las regiones, en que tengamos una monarquía napoleónica y borbónica, en que no tengamos una democracia participativa y directa junto con la democracia representativa y liberal, junto al no reconocimiento del derecho al trabajo.
¿Qué relevancia política tiene la Convencional Constituyente recientemente electa?
Creo que el proceso Constituyente es esencial. Aunque las cifras también indican que no tocamos el corazón de los chilenos. Recordemos que del 100% del padrón habilitado votó apenas el 43% e incluso los chilenos votaron más por sus alcaldes, por sus consejeros municipales, que por sus constituyentes. Por tanto, eso no le quita la legitimidad necesaria a esa fantástica Constituyente. Aunque es cierto que tampoco se tocó el alma profunda de Chile. Este es el desafío que a mi juicio la Constituyente tendrá. Hacer reformas, nuevas reglas, un nuevo texto constitucional, convocando a la gran mayoría de chilenos. Pero de todas maneras, esto no le quita ni un ápice de legitimidad a la Constituyente.
 ¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?
¿Está legitimada por la sociedad la Convencional Constituyente?
La Constituyente tiene un poder legitimado. La legitimidad es importantisima, no solamente por su origen democrático sino por su composición popular, feminista, progresista e indigena.
¿Quiénes han sido los ganadores y perdedores en los nuevos tiempos políticos que vive Chile?
Ganó el cambio, la renovación de la política, pero creo que también ganó la ruptura. Eso es indiscutible. Fue derrotado el gobierno y las ideas de la derecha.
¿Piensa postularse a presidente?
Me lo preguntan todos los días, a toda hora. Me parece que hoy un error de los candidatos y candidatas es presidencializar el debate. Yo creo que lo importante era la elección de gobernadores, la primera en la historia, de este fin de semana. Después tenemos, por supuesto, la pandemia y la economía, además la Constituyente. Creo que, muy a último minuto, se tiene que hablar de la elección presidencial. Para ese momento, nadie puede restarse. En lo personal, no tengo ningún plan para eso pero tampoco voy a decir que no estaré disponible si sirvo de algo en alguno de los cargos que sirva

Abr 9, 2021 | Novedades, Vidas políticas

Este domingo 11 de abril se celebran en Perú y en Ecuador las elecciones presidenciales que definirán el rumbo de ambos países. Chile esperaba su turno de participar en las urnas el mismo día para elegir a los miembros de su Asamblea Constituyente, pero tras el anuncio del presidente Sebastián Piñera la votación se vio postergada para el mes de mayo debido al avance de la segunda ola de la pandemia.
Tres países de la región que presentan grandes similitudes, y a la vez grandes diferencias, y que se disputan en los próximos días la sucesión de sus respectivos presidentes, congresistas y gobernadores. Estas elecciones se dan en un contexto de restricciones a la movilidad social y de confinamiento, como así también de la consecuente crisis económica, social y sanitaria generada por el coronavirus. Los conflictos sociales, los cambios constitucionales y la manipulación informativa, son sólo algunas de las cuestiones que las democracias latinoamericanas enfrentan hoy y que se pondrán en jaque ante gobiernos que detentan cada vez con más fuerza una crisis de representatividad política.
Ecuador
Tras la proscripción de uno de los dirigentes más influyentes en la historia del país, Rafael Correa, y un presidente que está finalizando su mandato con una crisis múltiple a nivel sanitario, económico y político -Lenín Moreno-, el pasado 7 de febrero se conocieron los resultados de unas elecciones reñidas que darían como resultado una segunda vuelta con ballotage entre dos candidatos de orígenes totalmente diferentes: Andrés Arauz, postulante del correísmo, miembro de la Internacional Progresista junto a Bernie Sanders y perteneciente al partido Unión por la Esperanza (UNES), ganó con el 32.7% de los votos, mientras que Guillermo Lasso, empresario, banquero, accionista del Banco Guayaquil y fundador del Movimiento Político Creando Oportunidades (CREO) y el Partido Social Cristiano, sacó el 19.7% de los votos. En un contexto de gran incertidumbre a nivel nacional, los candidatos han estado trabajando para captar a los votantes de Yaku Pérez -del movimiento Pachakutik y representante del movimiento indígena en estas elecciones- y de Xavier Hervas de la Izquierda Democrática, responsable de los votos de la juventud ecuatoriana. La desafección política es otro punto fundamental a tener en cuenta, ya que cerca del 31% de los votos, a pesar de los 13 puntos de ventaja de Arauz en primera vuelta, fueron nulos o en blanco. “Si yo tuviese que definir con alguna palabra esta campaña, hablaría de toxicidad. Es una campaña súper tóxica donde hay varias disputas”, dice Palmira Chavero, profesora investigadora en FLACSO Ecuador, experta en Comunicación Política y PhD en Ciencias de la Comunicación y Sociología. “Hay distintos elementos que condicionan un poco la campaña desde antes de que comience la segunda vuelta oficial. Primero está el tema de la crisis, que no es sólo la del coronavirus, sino que es económica, política, sanitaria. De lo que va de pandemia van cuatro ministros de Salud. A eso se le une todo el caso de las vacunas VIP, donde básicamente el gobierno, a las pocas vacunas que ha traído, las han utilizado para inmunizar a los ministros, la familia, y el entorno de Lasso, por ejemplo”. Durante la campaña de la segunda vuelta abundó en el país la proliferación de fake news y ataques de desacreditación y desprestigio entre los candidatos: “Por un lado Lasso está intentando llevar la campaña con el encuadre de correísmo-anticorreísmo. Está tratando de posicionar la idea de que Andrés Arauz es Rafael Correa y por tanto esto le facilita un apego de la gente que no quiere a Correa. Mientras que Andrés Arauz está tratando de llevar la campaña por el encuadre de pasado-futuro. Es decir, Lasso es Moreno, quienes de hecho han co-gobernado. Han votado en la Asamblea Nacional juntos algunas leyes, hay una asociación entre Lasso y Moreno”, explica Chavero. “Lo que está en juego es el modelo de país, pero hay muchas cosas que embarran mucho la campaña de acusaciones, de caracterizar a Andrés Arauz como una persona mentirosa, como una persona tonta, inútil, y a Guillermo Lasso como responsable de utilizar a migrantes venezolanos que se encuentran en las calles para hablar en contra del socialismo, por ejemplo. Es una campaña súper negativa y de esa manera se oculta o no se debate sobre los problemas reales, es decir, cómo se va a vacunar a la población, qué va a pasar con la educación pública, qué va a pasar con la crisis económica, con el desempleo. La gente está muy intoxicada y el peligro de eso también es que puede acabar generando un aumento del voto nulo, porque la sensación generalizada de la gente es que está harta y que la campaña es sucia”.
El movimiento indígena y sus tensiones internas, los movimientos de mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y la juventud, son un gran porcentaje de la población de Ecuador, que estas dos candidaturas no terminan de interpelar, y que resultan cruciales para el resultado final de la votación. “El movimiento indígena Pachakutik tiene fuertes tensiones a la interna desde hace tiempo. Incluso la propia designación de Yaku Pérez como candidato es problemática porque las bases del movimiento indígena querían que el candidato fuera Leonidas Iza, que es uno de los líderes que tuvo más protagonismo en las protestas de octubre de 2019”, explica Chavero. “Después de la primera vuelta Perez se reunió con Guillermo Lasso, y hubo unos acercamientos que en realidad ya eran previos, porque Pérez no es un candidato de izquierda, él tiene vínculos con la derecha, con la élite. Después, el movimiento Pachakutik decidió llamar al voto nulo, y esa es la propuesta oficial. Pero Pachakutik y la élite de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) están más cerca de Lasso, y las bases están más cerca de Andrés Arauz. Entonces ahí hay una primera ruptura que te está diciendo que no va a haber un voto homogéneo”.
Arauz, por su parte, es un candidato más cercano a las políticas sociales y a la presencia del Estado en materia de garantías de derechos, a diferencia de la agenda neoliberal que plantea Lasso, quien además posee vínculos cercanos al Opus Dei. Dayana León, consultora en Comunicación Política, Género y Democracia, periodista y máster en Ciencias Sociales por FLACSO Ecuador agrega que “Arauz tiene algunas propuestas para las mujeres, como la creación de la Secretaría de las Mujeres y la Igualdad”. Y agrega: “Lasso también ha planteado sus iniciativas, yo misma le consulté qué iba a pasar con respecto a su postura con el aborto y la institucionalidad de género en el país, y yo no creo que él tenga muy claro cómo se maneja todo esto. Yo creo que está yendo al tema de captar votos, de dar un discurso que pueda llegar a la población LGBTI pero no termina por tener una política real de género en su discurso. Una política de género no es decir vamos a tomar en cuenta a la mujer: las mujeres ya somos las protagonistas del desarrollo del país. Ahora estamos en un momento donde debemos impulsar el género en el desarrollo, estamos en la última década para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenibles. En ese ámbito Arauz puede tener una mayor representatividad en cuanto a su articulación, porque está planteando una Secretaría de la Mujer, pero no termina tampoco de concretar temas en la agenda política del movimiento feminista, de las personas LGBT, no hablan de la niñez trans, no hablan de la despenalización del aborto en casos de violación de manera contundente. Recordemos que en el Ecuador en el año 2013 cuando el bloque de Correa era mayoría en la Asamblea Nacional, sancionaron a cinco legisladoras de su bloque por plantear el tema del aborto en casos de violación. No existe una postura crítica al respecto. Lo que sí hay en la candidatura de Arauz y que no vi en las propuestas de Lasso, es un gabinete paritario”, describe León.
Las predicciones de las encuestadoras han arrojado resultados muy ajustados durante los últimos días entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Este domingo en el Ecuador, cualquiera de los dos candidatos puede ser el ganador: “La tendencia que mantenía a Arauz como ganador es una tendencia que se ha estancado, mientras que el candidato Guillermo Lasso ha incrementado sus posibilidades de captar aquellos votos como el voto nulo, y ha ampliado su cadena y su red de aliados estratégicos. Los resultados están absolutamente ajustados, los pronósticos electorales dieron una diferencia muy mínima entre los dos candidatos, incluso hasta se habló de un empate técnico”, explica la periodista Dayana León. “Siempre está la sombra del fraude, y siempre está la sombra también de la no aceptabilidad de la derrota, eso ya lo vimos en la primera vuelta electoral. El error que el Consejo Nacional Electoral cometió, fue tener un conteo rápido donde dio primero a un ganador y luego en segundo lugar después de las dos horas dio a otro ganador. Toda esta ilegitimidad que se ha venido dando abona a que precisamente exista este sentimiento y esta percepción en la ciudadanía de un proceso electoral que no ha estado bien, que no ha estado a la altura de lo que los ecuatorianos se merecen”, explica, y sigue: “Ahora mismo existen hasta empates técnicos, y para eso el CNE tiene que dar muchísimas certezas, y por otro lado las organizaciones políticas deben hacer un efectivo control político electoral. El proceso de capacitación a las Juntas Receptoras del Voto debe incrementarse por parte del CNE para que exista la menor cantidad de inconsistencias numéricas posibles”, finaliza Dayana León.
La polarización política, la fragmentación dentro de la sociedad como así también los conflictos internos entre los partidos y los movimientos sociales, sumados a la manipulación informativa y las estrategias de desacreditación de los candidatos a ballotage, son sólo algunas de las cuestiones que Ecuador enfrenta de cara a las elecciones este 11 de abril. La sociedad ecuatoriana y sus dirigentes políticos deberán concentrarse en llevar a cabo de la mejor manera posible unas elecciones que se encuentran enrarecidas desde antes de empezar, y cuyo desenlace definirá qué modelo de país observaremos en el país vecino.
Perú
El país andino también buscará este domingo al sucesor del actual presidente, Francisco Sagasti. Elegido por un Congreso desesperado ante las revueltas sociales de noviembre, Sagasti asumió luego de la vacancia de Martín Vizcarra y del descontento generalizado por la posterior asunción y rápida renuncia de Manuel Merino. Si bien las calles el año pasado vivieron un alto grado de politización, hoy el panorama que reina en Perú es de apatía y desinterés social. Con menos de un 13% de intención de voto, la sociedad tiene una confianza muy débil en la dirigencia peruana donde abundan las artimañas políticas y las denuncias por corrupción. A diferencia de Ecuador que va por la segunda, Perú disputa este domingo la primera vuelta entre 18 candidatos, de los cuales se espera que pasen seis a segunda vuelta: por un lado, la candidata de izquierda del partido Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, que comparte un 9% de la intención de voto junto al derechista Hernando de Soto; Yohny Lescano, el candidato centroderechista de Acción Popular, quien lidera los sondeos con un 10% de los votos. Le siguen con un 8% el ex futbolista George Forsyth, del partido de centroderecha Victoria Nacional; y la tres veces candidata e hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular. En último lugar se encuentra con un 6% de los votos, el único contrincante de la izquierdista Verónika Mendoza, Pedro Castillo.
El próximo 11 de abril se vivirá en Perú una de las elecciones más fraccionadas de la historia del país, donde no sólo votarán al sucesor de Sagasti, sino que también se renovarán los 130 miembros del Congreso. El pueblo peruano confía que ante este horizonte tan heterogéneo se pase a una segunda vuelta. Mientras tanto, la misma sociedad que apenas cinco meses atrás marchó por una nueva Constitución, hoy tiene ciertas reticencias a la participación democrática: “La población no quiere saber absolutamente nada de la política, todos piensan que somos iguales. La población está golpeada, si bien hay cierta politización, los medios de comunicación no ayudan mucho tampoco porque respaldan bastante a la derecha y a la ultraderecha”, dice Flor Nolasco Pantoja, coordinadora del Comité de la Victoria del Movimiento Nuevo Perú en Lima. De todos los candidatos, sólo dos son de la izquierda progresista: Mendoza y Castillo. Ambos plantean en sus propuestas la modificación de la Constitución heredada de Fujimori, vigente desde 1993, aunque tienen algunas diferencias discursivas: “En el Perú existen dos sectores de izquierda, uno con Verónika y otro con Pedro Castillo. A estas alturas Verónika se disputa y pasará raspando a segunda vuelta, aunque Pedro Castillo sea el que tenga protagonismo en los sectores populares y sociales por sus propuestas definidas con el cambio de régimen por una nueva Constitución”, explica Nolasco Pantoja. “Él sí se ha definido bien, a diferencia de Verónika Mendoza, quien se enfoca como una socialdemócrata. Castillo busca un cambio de régimen partiendo de una nueva Constitución pluricultural y plurinacional. A pesar de eso, Mendoza es quien tiene las chances de ganar”.
Por otro lado, entre los cuatro candidatos derechistas también se encuentra Keiko Fujimori, imputada por corrupción en la causa Odebrecht por recibir dinero para financiar su campaña en 2011. Fujimori pasó más de un año de cárcel preventiva, fue liberada tras una apelación y en 2020 volvió a estar encerrada por cinco meses. A causa de la pandemia, hoy se encuentra en libertad y se presenta por tercera vez como candidata a presidenta, sin grandes perspectivas: “La candidata Keiko Fujimori está con un proceso que todavía no se define, está con un nivel bajo en Perú, no se estima ni siquiera que llegue a segunda vuelta. Está muy marginada por los niveles de corrupción que han venido atravesando a nuestro país y todos los candidatos de la derecha y la ultraderecha se encuentran debilitados”, explica Flor. Según la coordinadora del MNP Lima, se está viviendo una disputa histórica entre la izquierda y la ultraderecha. “Estamos en un modelo continuista que quiere seguir postergando los derechos laborales de los trabajadores sosteniendo el modelo neoliberal, defendiendo la Constitución del 93. Pero no se esperaba el surgimiento de una izquierda renovada, y programática con ejes bien firmes para la transformación social”.
Al igual que Chile y Ecuador, como así también varios países en América Latina, Perú se encuentra en este momento en una situación crítica debido a la pandemia por el Covid-19. Con la segunda ola arrasando a la sociedad, el pueblo peruano se encuentra confinado en gran parte del país: “Esta pandemia no nos ha permitido llegar hacia un gran sector de la población, ha habido muchas restricciones y los compañeros tienen mucho temor a contagiarse. Ya no se encuentra una cama en ningún punto del país, ya hace varias semanas que los pacientes están muriendo en sus domicilios, es un caso precario, extremo, eso es lo que se vive acá en Perú”, finaliza Nolasco Pantoja. Las elecciones acá, al igual que en Chile y Ecuador, se verán afectadas por las restricciones a la movilidad y la crisis económica que atraviesa a toda la región.
Chile
Ante el histórico plebiscito del 25 octubre de 2020, donde el pueblo chileno decidió ponerle fin a la constitución del dictador Augusto Pinochet, el país se encontraba cercano a unas elecciones cruciales que definirían no sólo los gobernadores, alcaldes y concejales, sino también los 155 representantes de la nueva Asamblea Constituyente, que tendrá por primera vez paridad de género, representación territorial y plurinacionalidad. Pero hace dos semanas el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció que las mismas van a ser postergadas para mayo, debido al rápido aumento de los casos de Covid-19 en el país. Un 96% de ocupación de las camas de terapia intensiva y una crisis social tajante preocupan no sólo a Piñera, sino también a gran parte de la población.
Pablo Monje-Reyes, magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile habló en esta oportunidad con ANCCOM al respecto: “Tenemos picos más altos que la primera ola de julio del año pasado, estamos hablando de casi 7.000 y 8.000 contagios diarios. Un detalle importante es que se están haciendo una mayor cantidad de exámenes: mientras que en junio del año pasado se hacían 20.000 exámenes diarios, ahora se están haciendo 70.000 por día, lo cual te amplía la cantidad de gente que vas a encontrar en el sistema de contagio. Pero el dato más importante, y que es fundamental, es que el sistema hospitalario chileno está, en el área de uso de camas de tratamiento intensivo, en el 96% de ocupación y se está pidiendo que las clínicas privadas abran plazas”, comenta. “La tasa de fallecimiento también es otra cuestión. Están falleciendo por causa COVID del orden de 100 a 120 personas diarias”. Monje-Reyes opina que, a raíz de la postergación de las elecciones, hay no sólo una variable sanitaria y económica, imposible de ignorar, sino también una variable política en esta decisión: “Aquí está gobernando la derecha, los que tienen más oportunidades, los que se han formado más, los que tienen más educación, los que tienen a disponibilidad toda la información por parte de las universidades de sectores conservadores. Y que no hayan dado cuenta de la experiencia europea cuando decidieron abrir el turismo, sabiendo que venía una elección tan importante como la de gobernadores regionales, alcaldes, concejales y convencionales constituyentes, ahí es donde yo creo que está la matriz principal del debate político: que no hayan pensado -no en términos maquiavélicos sino en términos de resguardar sus intereses- en manejar la pandemia”, sigue Monje-Reyes. “Porque la pandemia tiene su sesgo de clase: son los que primero accedieron a las vacunas, no tienen las altas tasas de contagios de los sectores populares y obreros porque no utilizan los sistemas de aglomeración de las ciudades, como el transporte público”.
El rechazo del cambio constitucional por parte de los sectores conservadores fue de apenas un 28% por sobre el 72% de los chilenos que dijeron sí a la nueva Asamblea. Esto se ve traducido hoy en un pánico de la derecha por perder su porcentaje de participación en las decisiones legislativas. “Hay una tasa de conspiración en esta decisión porque nadie puede decir que estas personas no sepan leer los números. Saben leer muy bien los números de las finanzas, pero no saben leer los números de la pandemia. Podrían justificarse por ahí, pero no están haciendo ningún análisis crítico, no están mirando cómo se mueven las tendencias”, sigue el magíster en Gestión y Políticas Públicas. “Creo que efectivamente la derecha aquí ha jugado un rol político muy potente en el manejo de la pandemia, tienen un objetivo político a un temor real, que es en definitiva la elección de Convencionales para el debate de la Constitución, donde ellos hubiesen perdido”.
En estas elecciones que estaban preparadas para el 10 y 11 de abril y que finalmente se darán los días 15 y 16 de mayo, se presentaron 79 listas en todo el país, incluyendo las listas de los independientes. 17 escaños de los 155 de la Asamblea, irán destinados a los pueblos originarios. La heterogeneidad social se ve reflejada tanto en los números como en la diversidad de partidos políticos: “La gente tiene un alto nivel de desconfianza al sistema de partidos políticos”, sigue Reyes, “y eso significa desde mi perspectiva que se haya generado una diáspora muy grande de listas. Se presentan siete partidos de la derecha, que tienen el mérito de que logran conformar una lista única. En cambio, hay tres bloques de izquierda: el Partido Humanista; el Partido Comunista y aliados, que también es el segundo bloque mayoritario; y los antiguos partidos de la Concertación, que es el bloque socialdemócrata y socialcristiano. Más una gran acumulación de listas de independientes, que tienen listas regionales y nacionales”. En este marco, el debate en la Constituyente tendrá resultados interesantes, al no tener ninguno de los partidos que puedan conseguir escaños una mayoría efectiva.
Ante una crisis sanitaria por la pandemia que no está teniendo respuestas, una crisis social y económica con grandes tasas de desempleo y nuevas restricciones en la movilidad social y confinamiento en varias regiones, el escenario chileno se perfila con grandes dificultades para enfrentar estas elecciones, que pueden llegar a ser aplazadas nuevamente. “En este escenario la gente ni siquiera va a tener recursos para movilizarse, ese es el problema de fondo. Porque si nosotros tenemos una situación en la cual no tenemos cómo resolver los ingresos mínimos para que las personas puedan primero comer, segundo movilizarse e ir a un lugar de votación, ese va a ser un problema”, advierte Reyes. “Se aplazaron por un mes las elecciones, y todos los informes indican que a esa fecha todavía vamos a estar en una situación de pandemia todavía muy grave, muy delicada. Eso tiene un impacto porque puede generar una crisis de democracia, la tasa de participación va a ser bastante más baja si es que tu no garantizas como Estado que la gente tenga un ingreso de emergencia. Desde el punto de vista analítico, cuando tú no tienes respuestas económicas, cuando no das respuestas políticas y no das respuestas de salud pública a la situación que se está viviendo, ¿qué es lo que tienes en definitiva? Una crisis de legitimidad del Estado”, finaliza Pablo Monje-Reyes.