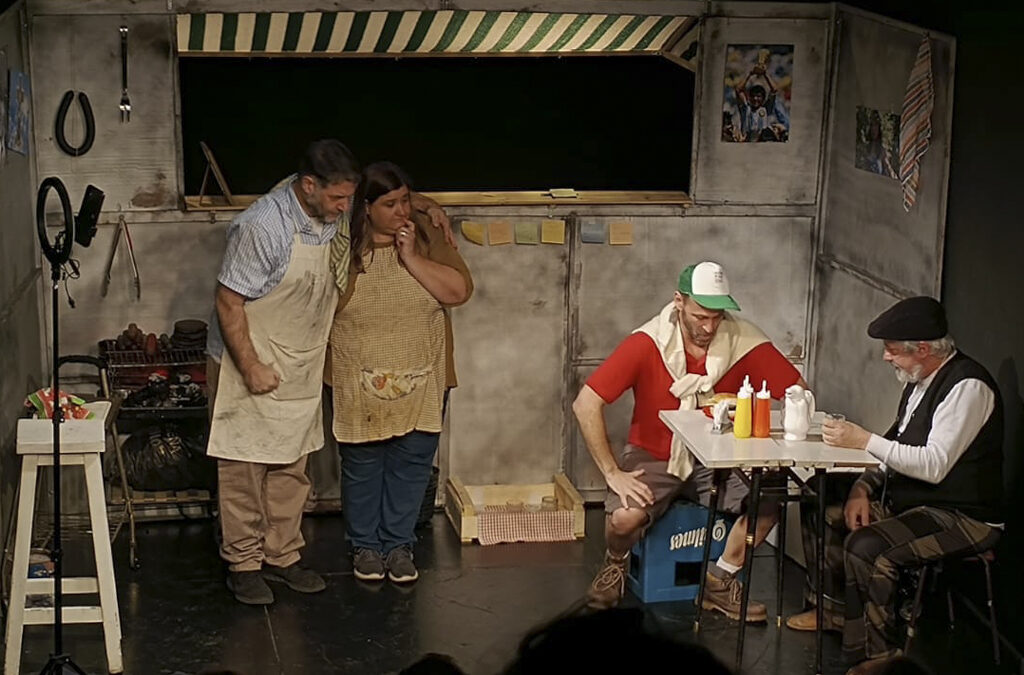La ciudad que no miramos
Pablo Fernández presenta «Buenos Aires revelada», un libro que reúne fotografías del patrimonio arquitectónico de la ciudad tomadas desde un celular. Un volumen que invita a caminar y levantar la vista.

El próximo jueves 27 será la presentación oficial de Buenos Aires Revelada, el primer libro de Pablo G. Fernández, comunicador, docente universitario (UBA) y fotógrafo urbano que convirtió un gesto simple —levantar la vista al caminar— en un proyecto de memoria colectiva seguido por más de 100 mil personas en su cuenta de Instagram @pablofe70. Su trabajo, iniciado de manera casi accidental en Instagram, se transformó con el tiempo en un registro sensible de la arquitectura porteña y de esa identidad barrial que suele desdibujarse entre el ruido, el tránsito y la velocidad cotidiana.
Fernández confiesa que su fascinación por las fachadas fue un descubrimiento gradual. No hubo un día exacto ni una epifanía puntual. Fue el resultado de caminar sin rumbo fijo y de advertir, poco a poco, que Buenos Aires tenía un lenguaje propio si uno se tomaba el tiempo de mirarla. “Cuando empecé a levantar la vista, descubrí un mundo nuevo. Las fachadas porteñas no tienen nada que envidiarle a las europeas, y su eclecticismo es absolutamente único”, cuenta. La idea de que “los edificios posaban para él” terminó marcando la identidad estética y conceptual de su proyecto.
La pandemia profundizó esa búsqueda. Las restricciones, las calles vacías y el silencio urbano funcionaron como un apagón que dejó al descubierto la arquitectura. “La ciudad bajó el volumen”, recuerda. En esas caminatas limitadas a unas pocas cuadras, comenzó a ver detalles que antes pasaban inadvertidos: la luz que se posa sobre un balcón, una moldura escondida, una simetría inesperada. Esa experiencia lo conectó con la belleza de lo cercano y le enseñó que no hace falta viajar ni preparar una gran producción para capturar una buena imagen. A veces, la foto está ahí, en la esquina que uno mira todos los días sin verdaderamente verla.
Uno de los rasgos distintivos de su obra es que está hecha exclusivamente con celular. “El teléfono es discreto, inmediato, democrático”, explica. Le permite registrar sin rituales técnicos, sin montar una cámara, sin interrumpir la espontaneidad de la escena. También dialoga naturalmente con el formato vertical de las redes sociales, donde nació su comunidad. “Me interesa usar la misma herramienta que todos tienen en el bolsillo para mostrar que la belleza es accesible, que está en la calle y al alcance de cualquiera”.
Pero su fotografía no busca mostrar la Buenos Aires de postal. No oculta cables, ni tachos de basura, ni autos mal estacionados, ni texturas gastadas. “La ciudad real tiene marcas de tiempo. Eso la vuelve humana”, afirma. Para Fernánez, una fachada impecable corre el riesgo de parecer un render; en cambio, una fachada vivida —con una grieta, humedad o una puerta despintada— revela historias. Su mirada apuesta a la honestidad urbana, a una estética que reconoce el caos tanto como la belleza.
Con ese enfoque, su trabajo se volvió también un registro involuntario de la pérdida patrimonial. “Fotografiar una casa antigua hoy es, muchas veces, despedirse de ella”, reflexiona. Demoliciones, desarrollos inmobiliarios y remodelaciones que borran tipologías históricas generan una sensación de urgencia. Cada foto puede ser la última huella de un edificio que ya no estará allí la semana siguiente. Frente a ese paisaje cambiante, sus imágenes funcionan como testimonio: evidencia de lo que existió y que formó parte del ADN arquitectónico porteño.

La comunidad juega un papel esencial en esa construcción. Cada publicación se llena de comentarios que completan o amplían la historia de la fachada: quién vivió ahí, qué había en esa esquina hace 40 años, cómo era el barrio antes. “Yo pongo la imagen, pero ellos ponen la memoria”, dice el autor. Ese ida y vuelta terminó integrándose en el propio libro, que está dividido en cuatro capítulos: Lo cotidiano, dedicado a las imágenes surgidas del camino habitual; De a dos, que celebra las caminatas compartidas; Registros buscados, fruto de expediciones intencionales para encontrar edificios particulares; y Ustedes, un homenaje a la comunidad que acompaña y retroalimenta el proyecto.
El deseo detrás del libro es claro: invitar a caminar. “Si después de cerrarlo alguien levanta la vista y descubre un detalle nuevo en su propia cuadra, el objetivo está cumplido”, asegura. Para él, Buenos Aires es inagotable: cambia con la luz, con las estaciones, con el estado de ánimo del caminante. Y siempre tiene algo para mostrar a quienes estén dispuestos a ver.
Buenos Aires Revelada, publicada por editorial Olivia, no es solo un libro de fotografías. Es un llamado a frenar, a mirar, a escuchar lo que las fachadas —esas “pieles” urbanas— tienen para contar. Y es, sobre todo, un recordatorio de que la ciudad también es un organismo vivo que se transforma, pero que merece ser observada, cuidada y recordada.
La presentación será el jueves 27 a las 18.30 en el Espacio Barolo (Av. de Mayo 1370) y reunirá a quienes reconocen en Buenos Aires algo más que un territorio: una historia compartida que se escribe fachada por fachada.