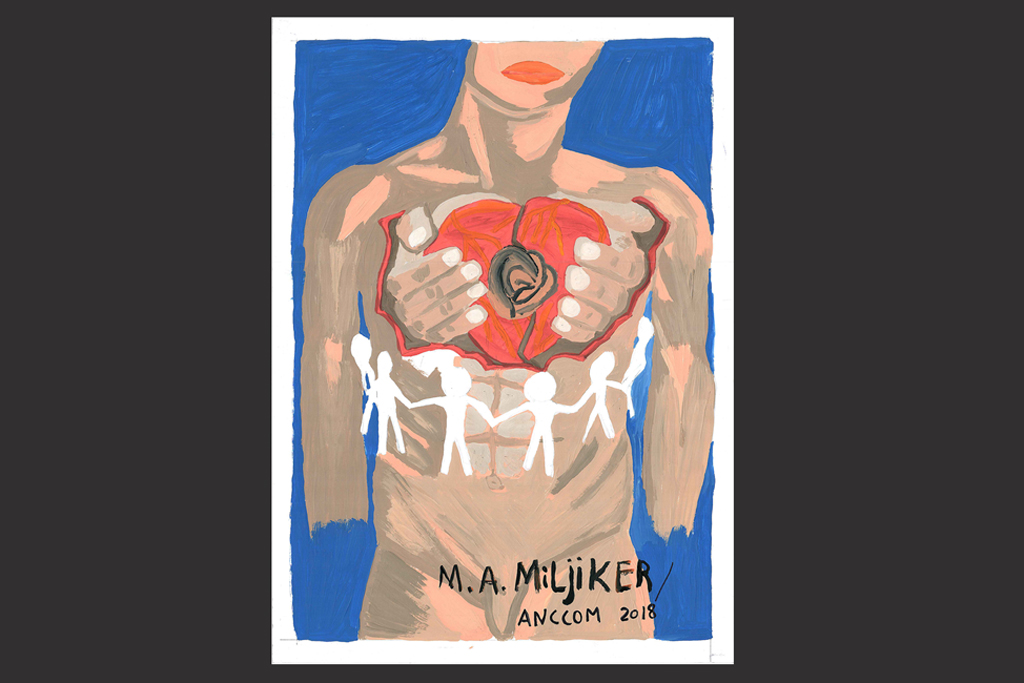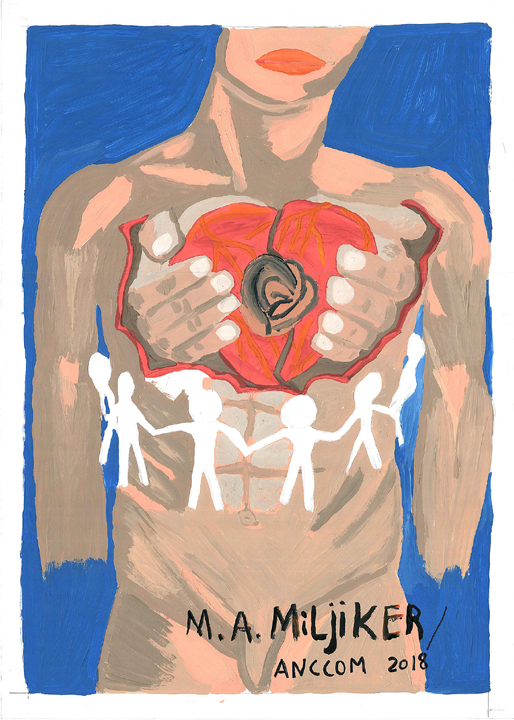May 29, 2020 | Comunidad, Novedades

Eugenia Zelaya vive con sus hijos, su nuera y su nieta en el Barrio Mugica, donde también es una de las referentes del comedor “Huellitas de niños”. El pasado viernes 22 de mayo test de covid-19 dio positivo y desde entonces se encuentra internada en el Sanatorio Municipal Julio Méndez, en el barrio porteño de Caballito. Eugenia, quien además es diabética, dialogó con ANCCOM y detalló la dura realidad de la villa 31.
“Tuve que ir al Hospital Piñero para hacerme el hisopado. Nos hicieron esperar a todos juntos en el estacionamiento, sin sillas y con frío. Armaban un listado y te atendían si estabas. Muchos se cansaban de esperar y se iban. No sé qué pasó con esa gente, si se los localizó o si alguien se preocupó en buscarlos”, relata.
“Los médicos del Centro de Salud del barrio son los que se ocuparon de mi situación. Ellos fueron los que llamaron a mi familia para decirles que se queden adentro, aislados, y les dieron indicaciones acerca del hisopado”, agrega.
Según cuenta, el protocolo funciona gracias a la presión que hay desde muchos espacios. Su comedor se articula con el Centro de Salud y, junto con las organizaciones sociales, se encargan de designar por manzana médicos, enfermeros y trabajadoras sociales.
La Iglesia también participa del entramado solidario y, con los mismos vecinos, ha generado una red de contención para los adultos mayores. “Se entregan bolsones de comida y se les pregunta si necesitan algo. También identificamos a las familias que requieren ayuda y a quienes están en situación de calle. Es un trabajo de hormiga”, dice.
Tras una semana, Eugenia aún no sabe si toda su familia está infectada. Hasta el momento, tres de sus cuatro hijos son positivos. Su nuera y su nieta todavía aguardan los resultados. La incertidumbre que padece Eugenia –por su salud y la de sus seres queridos– la experimentan todos los que viven en los barrios populares.

En la Ciudad de Buenos Aires, después de que se triplicaran los casos en pocos días, el Ejecutivo porteño instaló 50 postas sanitarias en la entrada y salida de los barrios para higienizar y desinfectar a quienes ingresen. Asimismo, el Gobierno nacional amplió el operativo DetectAr en los barrios de Retiro, Ricciardelli (1-11-14) y Zavaleta (21-24) para identificar casos positivos, en conjunto con el programa “El barrio cuida al barrio” del área de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por Carolina Brandariz.
Esta iniciativa, explica la funcionaria, junto con el protocolo y el rol de referentes sociales, pretende garantizar el mayor aislamiento posible en los barrios vulnerables cuyos habitantes sufren condiciones de hacinamiento y no tienen acceso a servicios esenciales, además de promover medidas de cuidado, autocuidado y prevención.
Brandariz, referente del Movimiento Evita, cuenta que tuvieron que modificar el lugar de espera de los resultados: “En un primer momento, los centros de aislamiento se habían pensado para situaciones de sospechosos positivos que conviven con familiares que salen y entran. Ahora, el hisopado se está haciendo en los hoteles en vez de las casas. Si da positivo, vas al hospital”.
Desde su área hacen hincapié en la necesidad de cambiar ciertos hábitos como compartir el mate e higienizarse las manos. “Tenemos que cambiar para cuidarnos, sabemos que el distanciamiento social es difícil en las ferias del barrio, pero esto se debe modificar. También se triplicó la demanda en los comedores y por eso, para garantizar el aislamiento, debemos proveer alimentos a los comedores y a las casas”, subraya.
Mientras tanto, en la villa 1-11-14 del Bajo Flores, otra de las zonas de la ciudad más afectadas por el covid-19, los vecinos, junto con organizaciones sociales, docentes y personal de salud, se manifestaron el martes 27 de mayo para denunciar falencias en el operativo DetectAr y exigir protocolos específicos para los barrios populares e insumos para los hospitales.
Allí también la Iglesia juega un papel importante. El padre Juan Isasmendi, de la Parroquia Santa María Madre del Pueblo –que lleva 45 años en el barrio–, convocó al Ejército, en acuerdo con los vecinos, para que instale una cocina de campaña frente al comedor de la iglesia donde están repartiendo 4 mil platos de comida por día.
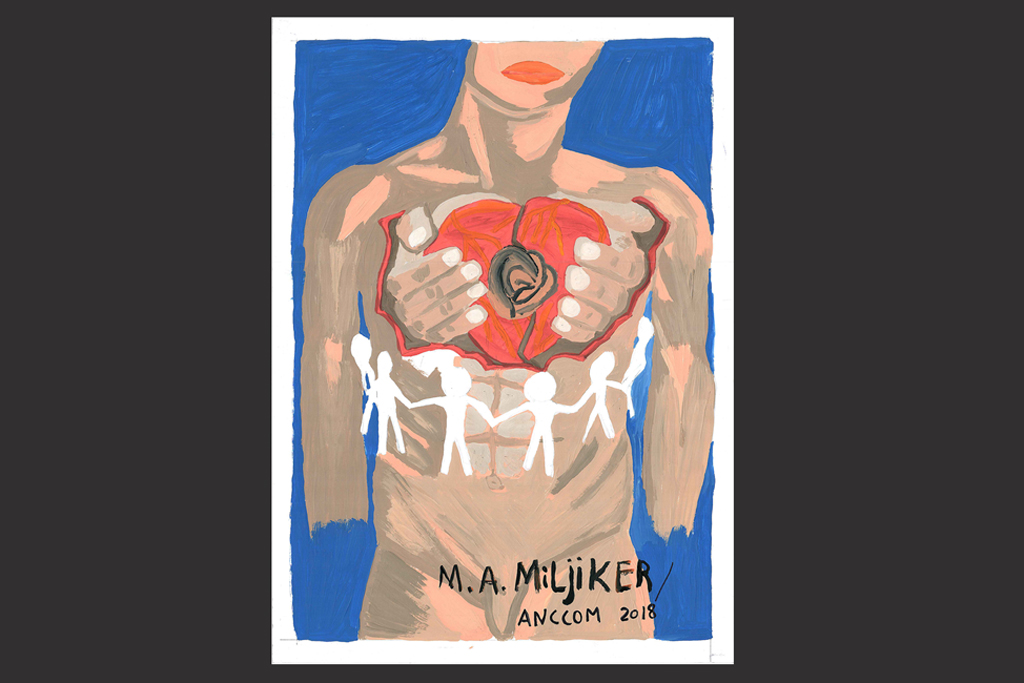
May 28, 2020 | Comunidad, Novedades
Con la pandemia de covid-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, pareciera que nada más pasa en el país y en el mundo. Que no hay más enfermedades que el coronavirus -a excepción, quizás, de aquellas “de base” de los grupos de riesgo-; que no hay más padecimientos que los de la angustia por el encierro; que la única contracara de la cuarentena es la económica. Sin embargo, pasan otras cosas, de esas de la vida “normal” que pasaban antes de toda la incertidumbre por el nuevo virus; aunque poco se hable de ellas. La donación y trasplante de órganos es una de esas cuestiones.
Donar en pandemia
“Donación y trasplante evidentemente han cambiado en el país desde la aparición del covid-19”; sostiene María Eugenia Vivado, presidenta de la Asociación Solidaria de Insuficientes Renales (ASIR). Parece una constatación obvia, pero aun así necesaria. “A partir del inicio de la cuarentena, la donación y trasplantes han bajado ostensiblemente”, agrega.
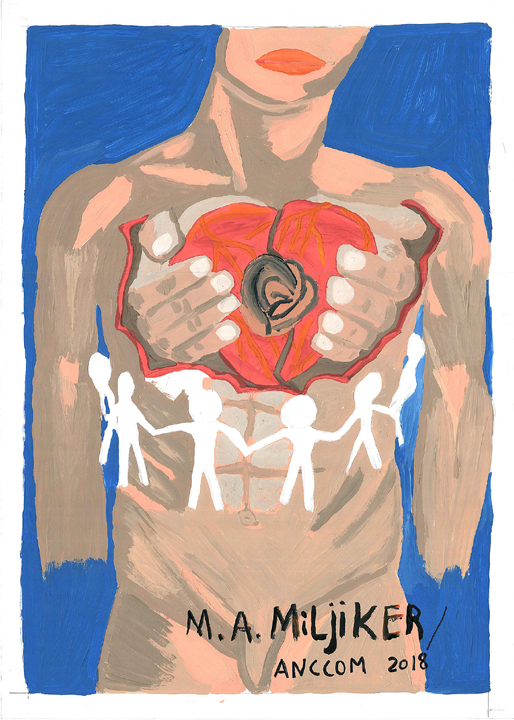
Es difícil comparar números cuando los contextos que se analizan son tan diferentes. En el 2019, no había una pandemia que afecta a todo el mundo, y mucho menos una cuarentena que detuvo la mayor parte de la circulación en el país. Sin embargo, los datos hablan: en lo que va del aislamiento social hasta el cierre de esta nota, el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA) registró 68 donantes; el año pasado, la cantidad llegó a 348 en el mismo período de tiempo.
Hay varias razones, entre ellas el cierre de fronteras que dificulta el traslado de órganos -ya sea desde el exterior como desde otras provincias- que suele realizarse en aviones sanitarios; y la menor cantidad de accidentes de tránsito, una de las principales causas de muerte entre los donantes. Pero la más determinante es la seguridad, tanto de los pacientes como de los médicos. Frente a un virus con una tasa de contagio tan alta como la del coronavirus, las precauciones aumentan lógicamente: a los controles habituales a donantes y receptores se le suman controles específicos por covid-19.
Desde la Asociación Fibroquística Marplatense (ASFIM) explican que los criterios para definir posibles donantes seguros fueron trabajados en conjunto con la Asociación Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la Asociación Argentina de Trasplantología (SAT) y el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), junto con el Ministerio de Salud de la Nación. A partir de ellos, se “aumentan las exigencias” para los posibles donantes: se les realizan test epidemiológicos PCR para detectar la presencia o no del virus, y sólo cuando el test da negativo, se los considera como donantes.
Lo mismo se aplica para los posibles receptores de los órganos. Además, si el órgano en cuestión son los pulmones, también se les realiza una tomografía de tórax debido a los efectos particulares que tiene el coronavirus en el sistema respiratorio. Este aumento de controles “va en desmedro de la cantidad de donantes y receptores”, como sostiene Vivado.
Una de las medidas adoptadas fue recurrir, sobre todo, a las donaciones en determinadas provincias, aprovechando la heterogeneidad del país y la menor circulación del virus en ciertas regiones. “Eso nos permite un grado mayor de seguridad, ya que podemos obtener potenciales donantes de zonas donde no hay tanta circulación, y eso brinda cierta seguridad”, explica Alejandro Bertolotti, jefe del Departamento de Trasplante de la Fundación Favaloro.
Mientras tanto, en las redes oficiales del INCUCAI continúan insistiendo en la posibilidad de reafirmar la condición de donante a través de la web, si bien todos los argentinos mayores de 18 años son donantes, salvo que deje constancia de lo contrario, a partir de la sanción de la ley 27447, “Ley Justina”. Al 8 de mayo, más de 20 mil personas ya habían reafirmado su deseo de donar por esta vía.
Los trasplantes continúan
La donación no es el único aspecto que se ve afectado por la pandemia, sino todo el universo del trasplante. Por ende, los pacientes que están en lista de espera y aquellos que fueron recientemente trasplantados.
“Desde el comienzo de la pandemia pudimos observar que la actividad de donación y trasplante era afectada, sobre todo en los países europeos que precedieron en el desarrollo del coronavirus y su impacto en el sistema de salud”, explica Carlos Soratti, presidente del INCUCAI. “De modo que, precozmente, se empezaron a tomar las medidas, los diagnósticos y las estrategias para poder consolidar el sistema argentino de donación y trasplante y sostener la actividad con limitaciones y disminuciones.”
A diferencia de lo que sucedió en muchos países del mundo, en Argentina no se dejaron de hacer trasplantes. “Están bastante centrados en los pacientes que lo necesitan en forma urgente para vivir”, según María Eugenia Vivado. “Los trasplantes con donante vivo, como son programados, se los prefiere postergar a fin de cuidar al donante y al receptor, para evitar que estén en hospsitales con riesgo de posible infección”, explica la presidenta de ASIR.
“No podemos esperar a que termine la cuarentena”, sostiene Bertolotti. “Hay patologías que ameritan ser tratadas como si esta pandemia no existiera, las enfermedades siguen su curso, lamentablemente, y tenemos que tratar de brindar opciones a esta gente, dentro de esta situación.” Según el INCUCAI, en lo que va de la cuarentena más de 214 personas en lista de espera recibieron un trasplante de órganos o tejidos gracias a la concreción de 68 operativos en todo el país. Si bien en su mayoría fueron trasplantes renales, también se realizaron hepáticos, cardíacos, de córneas y uno pancreático. En el Hospital Garrahan llevaron a cabo diez trasplantes y la Fundación Favaloro se realizó, incluso, uno bipulmonar.
Los trasplantes de médula ósea también siguen llevándose adelante, ya sea autólogo -con células del mismo paciente- o con donante relacionado o familiar. Además, durante la cuarentena, y gracias al Registro Internacional de Células Hematopoyéticas -del que Argentina forma parte-, “los pacientes que tenían programado recibir un trasplante con células de donantes de otros países pudieron concretarlo a pesar de las dificultades de la pandemia”, cuenta Roberto Isab, referente de la Comisión de Amigos del Hogar CUCAIBA. Incluso cuatro unidades de células donadas arribaron al país desde Israel, Brasil y Alemania en vuelos de carga gracias a la participación de Cancillería, las embajadas argentinas, las empresas transportadoras y las aerolíneas comerciales. “Todo ese esfuerzo ha dado su fruto y hoy podemos decir que a pesar de las limitaciones que impone esta lucha contra el coronavirus, la oportunidad de trasplante de órganos, de tejidos y de células en nuestro país está siendo sostenida con mucha coordinación, con mucho esfuerzo y con la participación de todas las provincias y jurisdicciones”, sostiene Soratti.
Ser paciente
Los pacientes ya trasplantados también son considerados dentro de este nuevo escenario.
“En un primer momento, la recomendación era que nadie fuera a las clínicas, que se quedaran en sus casas y que solo concurrieran a la guardia en caso de presentar síntomas, pero había otras enfermedades y patologías importantes,” cuenta Bertolotti. “Dentro de esa población tenemos a nuestros pacientes que están en lista de espera o situación de trasplante, que también requieren controles específicos muy importantes para ellos.”
Frente a esta situación, en general se comenzaron a implementar consultas virtuales entre los pacientes y los equipos de trasplante. “Los organismos nacionales, provinciales, públicos y privados relacionados a la donación y trasplante siguen trabajando y empezaron una reorganización de atención a distancia, por todos los recaudos que se debe tener frente al covid-19”, explica Vivado. “El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, da directivas para la atención, vías de comunicación para que el paciente no tenga que salir de su casa. Por otro lado está garantizando la medicación para 6.840 pacientes sin obra social bajo el programa de medicación inmunosupresora”, agrega.
Pero para aquellos momentos en que es imprescindible recurrir al centro hospitalario, se implementan estrictos protocolos de seguridad para proteger a los pacientes y a los médicos. Por ejemplo, en la Fundación Favaloro se establecieron “circuitos seguros”, es decir, pasillos específicos y exclusivos para aquellos que van a realizar una consulta por trasplante o por razones ajenas a la sintomatología del coronavirus. De esta manera, no se exponen a posibles contagios.
Otra cuestión es el riesgo que corren las personas trasplantadas frente a la gran circulación del covid-19, debido a su inmunosupresión. Sin embargo, Bertolotti sostiene que “todo paciente trasplantado está recibiendo inmunosupresión, esto baja sus defensas y se expone a tener mayor vulnerabilidad para infectarse. Pero no se ha visto estadísticamente un comportamiento diferente en la población inmunosuprimida y la general, hasta el momento. “Lo importante es evitar el contagio, tanto uno sea trasplantado como no”, insiste. Sin embargo, las personas trasplantadas cuentan con una ventaja: ya tienen incorporadas como hábito las medidas de seguridad e higiene que ahora son necesarias para toda la población general.
Para complementar la poca información existente, el SINTRA puso en vigencia desde el 21 de abril un nuevo registro de infección por covid-19 para pacientes en lista de espera y trasplantados, que permite informar la incidencia y evolución de la infección viral en esta población especial. El objetivo es contar con datos nacionales acerca sobre el coronavirus para evaluar el impacto en este tipo de pacientes.
Las ONGs también cumplen un rol muy importante, más en tiempos de pandemia, para la promoción de donación de órganos y la seguridad de los pacientes, haciendo un seguimiento del cumplimiento de protocolos y leyes. “Queremos que se cumpla la Ley de Protección Integral para las Personas Trasplantadas y en Lista de espera. Por ejemplo, en la provisión normal de la medicación; y en caso de recurrir a un centro sanitario, tengan todos los recaudos de cuidados de bioseguridad”, sostiene Vivado.
Día Nacional
El 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos en conmemoración del nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante en un hospital público.
Todos los años, el INCUCAI realiza una campaña de promoción de donación para esta fecha en particular. Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, esta vez la campaña se pensó específicamente para las redes sociales, convocando a la comunidad a participar con sus mensajes bajo el hashtag #AbrazosDeVida. “Seguimos teniendo formas de abrazarnos”, sostiene uno de los mensajes en las redes oficiales.
“La imagen de la campaña es la de Matilde, una muñeca con sus brazos abiertos, diseñada por el artista plástico Felipe Giménez”, explican desde el organismo de donación y trasplante. “La acción está inspirada en la idea de abrazar la vida, como se abrazan las buenas causas, los ideales, los sentimientos y los afectos. La iniciativa tiene como fin reafirmar una actitud positiva hacia la donación y homenajear a los donantes que hacen posible que miles de personas tengan una nueva oportunidad.”
Mientras tanto, en los días previos al sábado 30, se comparten imágenes y videos de pacientes trasplantados, personal del sistema de salud y familiares de donantes enviando sus abrazos, a la vez que se invitó a toda la gente a participar de la iniciativa.
Como lo resume Bertolotti: “Nadie en el mundo está preparado para una pandemia y para un aislamiento como el que nos tocó, así que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, y apoyarnos entre todos.”

May 28, 2020 | Noticias en imágenes, slider

May 27, 2020 | Comunidad, Novedades

Mientras las aulas de las universidades públicas se encuentran vacías, estudiantes y docentes se comprometen con la crítica situación social y buscan asistir a los sectores más vulnerados en la actual coyuntura.
El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, cree que frente a situaciones como la pandemia surgen dos actitudes: el miedo y la cobardía o la solidaridad y la voluntad de ayudar a los demás. La respuesta de los estudiantes de la universidad pública de Florencio Varela fue contundente. Villanueva resaltó: “Se anotaron cerca de 3.000 alumnos como voluntarios, en una universidad que cuenta con aproximadamente 30.000 inscriptos. Es extraordinario”.
La UNAJ cuenta con una oferta académica muy relacionada con la salud. Alumnos de Medicina y de la Tecnicatura Emergencia Sanitaria y Desastres se acercaron a las estaciones de trenes Constitución, Retiro y Once para realizar testeos rápidos. Otros estudiantes de las mismas carreras participaron en la asistencia y evaluación de pasajeros provenientes del extranjero en el aeropuerto internacional de Ezeiza, y realizaron el posterior acompañamiento en los hoteles donde permanecieron aislados.
Desde otras carreras, también contribuyeron con acciones como el acompañamiento a ancianos o la asistencia en la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El criterio de selección de los voluntarios dependió del nivel de conocimiento del estudiante y el lugar de residencia. Villanueva afirmó: “La magia de esto se encuentra en concebir a la universidad relacionada con el resto de la sociedad primero, fuera de la situación de emergencia. Jauretche puro”.
Por su parte, la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a su comunidad a participar en la campaña Universitarixs y Cientificxs solidarixs para brindar asistencia en los barrios más vulnerados de la Ciudad de Buenos Aires. Esta iniciativa es impulsada por el gremio de docentes de la UBA (Feduba) junto a la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), pero también participan alumnos, trabajadores no docentes e investigadores.
El secretario de prensa de Feduba, Christian Dodaro, señaló que el proyecto busca asistir las necesidades más urgentes: ollas populares, donaciones de alimentos y artículos de limpieza, así como la construcción de una red socio-psico-sanitaria. Hasta el momento cuentan con tres acciones realizadas. La primera se llevó a cabo en el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la Facultad de Filosofía y Letras que tiene contacto con varias familias en el barrio porteño de Barracas desde hace 12 años. Allí, el 7 de mayo se entregaron bolsones de alimentos y elementos de higiene personal. La cantidad de personas que se acercaron sorprendió a los voluntarios evidenciando la necesidad de este tipo de acciones en el territorio.
El siguiente sábado donaron alimentos frescos y secos en comedores de la Ciudad de Buenos Aires para la realización de ollas populares. Y el sábado 23 de mayo se volvió a entregar comida, pañales y materiales pedagógicos en el CIDAC.
Paulatinamente, el proyecto busca brindar asistencia más específica, con la apuesta a la construcción de una red a largo plazo. Los estudiantes de la Facultad de Derecho van a sumarse para brindar asesoría legal y los de Agronomía intentarán que los barrios cuenten con acceso a alimentos frescos comprando directamente a los productores.

A su vez, el cuidado de la salud mental también es fundamental, por eso el aporte de la Facultad de Psicología es aún más urgente. Adelqui Del Do, delegado de Feduba en esa institución, diferencia el aislamiento en la clase media y en los sectores vulnerables al indicar que: “En los barrios populares la pandemia agrava problemas que estaban previamente, como las pocas o menores posibilidades de trabajo, las dificultades económicas, el incremento de la violencia o el consumo problemático”.
Además, resaltó como un acierto del gobierno nacional hablar de un aislamiento comunitario en estos sectores, ya que allí las condiciones no están dadas para que las familias estén cómodamente en una casa: “Los lazos de solidaridad en el barrio están muy presentes y el compromiso de los vecinos es mayor”, señaló.
En las zonas más vulneradas de la Ciudad el número de contagios es alarmante. La falta de insumos, condiciones edilicias, agua y elementos básicos dificulta la situación. Cecilia García, coordinadora territorial y de equipos barriales del CIDAC, sostuvo: “Muchos de los vecinos que asistimos son trabajadores de la economía popular y de casas particulares que se quedaron sin su fuente de ingresos. No es lo mismo una persona que sigue teniendo un salario que alguien que si no sale a la calle no tiene ingresos y no come”.
La Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), a su vez, cuenta con una fuerte vinculación con el territorio. Desde el espacio Mesa Reconquista se nuclean a asociaciones barriales, empresas recuperadas, centros culturales, cooperativas de trabajo y órdenes religiosas e iglesias. Allí representantes de la universidad dialogan para conocer las necesidades del barrio.
Desde este espacio se impulsó el fondo de donaciones en el que participaron docentes y estudiantes. Y con éstas se realizó la primera entrega de alimentos y elementos de higiene en organizaciones de José León Suárez.
El director de Desarrollo y Articulación Territorial de la UNSAM, Ernesto “Lalo” Paret, también adelantó que están trabajando en un proyecto que busca acompañar a los trabajadores del basural en la vuelta a la actividad en las plantas de reciclado. Se trata de un mameluco descartable de polietileno que se encuentra en confección. Paret afirmó que se conjuga la necesidad de trabajar en condiciones salubres de los “cirujas”, con el diseño de docentes y estudiantes del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental y fábricas recuperadas de San Martín.
En la Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires (UTNBA), por su parte, un grupo de docentes, estudiantes y graduados voluntarios se ha organizado para elaborar mascarillas protectoras con impresoras 3D. La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Patricia Cibeira, afirmó que las once impresoras que estaban en el campus fueron distribuidas entre los domicilios de los voluntarios y ellos son quienes imprimen desde sus casas.
Ya se realizaron donaciones en 24 hospitales de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cibeira contó que fabrican un promedio 300 máscaras por semana y que ya llevan entregadas 1700. Las solicitudes se ampliaron y se han ido donando a centros de salud, a la Policía Federal y a la de la Ciudad de Buenos Aires, a centros comunitarios, clínicas privadas y a sectores que realizan atención al público. También a camilleros y trabajadores de limpieza y mantenimiento.
Los pedidos de máscaras pueden ser solicitados a través del mail laboratorio3d@frba.utn.edu.ar y luego retirados en la sede de la UTNBA. “En este momento tan desesperante lo que veo como positivo es que se pueda difundir y tomar consciencia de lo que significa invertir en investigación, ciencia y tecnología. El aporte es fundamental”.


May 22, 2020 | Comunidad, Novedades
 Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.
Los barrios populares concentran el 35% de los casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Al cierre de esta nota, las 29 villas porteñas sumaban 1651 infectados y 17 fallecidos. El barrio Padre Mugica (ex Villa 31), con 1083 positivos, reunía la mayor cantidad, seguido por la 1-11-14 del, Bajo Flores, con 471.
La muerte por COVID-19 de dos referentes sociales puso en evidencia, una vez más, las medidas insuficientes del Gobierno de Horacio de Rodríguez Larreta. Uno de ellos, Víctor Giracoy, de 60 años, trabajaba en el comedor «Estrella Belén» del Barrio Mugica. La otra víctima, Ramona Medina, de 42 años, integrante de La Poderosa, había sido internada en grave estado en el Hospital Muñiz. Ella había sido una de las personas que visibilizó en los medios de comunicación la falta de agua durante 12 días en la Villa 31, antes de que los contagios empezaran a multiplicarse rápidamente.
Ramona vivía con siete familiares en un espacio de 26 m2, entre ellos su pareja y sus dos hijas, una con síndrome de West y síndrome de Aicardi y que dependía completamente de su cuidado. Además de coordinar el Área de Salud de la Casa de las Mujeres del barrio, Ramona también cocinaba en su casa para solventar los gastos de medicamentos que el Estado no le garantizaba.
La organización La Poderosa informó que la familia esperaba su relocalización desde hace cuatro años, cuando Rodríguez Larreta “impulsó” el proyecto de urbanización. “La vivienda nunca llegó y la respuesta ante la falta de agua tampoco. Llegó el coronavirus”, señalaron en un comunicado.
La tragedia de Ramona parece haber perforado el blindaje mediático sobre la dramática realidad que se vive en las villas porteñas. Ante la indiferencia de las autoridades locales, el presidente Alberto Fernández “leyó la situación” y recibió en Olivos al periodista y militante de La Poderosa, Nacho Levy, quien le detalló de primera mano la extrema vulnerabilidad que atraviesan los sectores populares durante el aislamiento social.
 Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.
Hace más de 12 años que la gestión del PRO –y sus variantes Cambiemos y Vamos Juntos- prometió mejorarles la calidad de vida, pero hoy los vecinos continúan hacinados, expuestos a enfermedades como el dengue y el coronavirus, y sin los servicios básicos de luz, agua y gas.
El lunes 18 de mayo, tras las muertes de Ramona Medina y Víctor Giracoy, el Comité de Crisis de la Villa 31 realizó una conferencia de prensa para exigir la declaración de la emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. El Comité, compuesto por organizaciones sociales y la parroquia Cristo Obrero, se conformó para dar respuesta a la pandemia frente a la desidia del gobierno porteño. Una de sus integrantes denunció las obras nunca realizadas en el barrio. “Hubo cuatro años de macrismo donde se hizo campaña con la urbanización de nuestro barrio”, afirmó y recordó unas declaraciones de 2018 del secretario de Integración Social, Diego Fernández, responsable del barrio: “Decía que toda la infraestructura de agua, cloaca y tendido eléctrico iba a estar terminada para ese año. Estamos en el 2020 y, durante una pandemia, sale a la luz que todas esas obras no se hicieron”.
Desde el Comité, reclamaron el acondicionamiento de hoteles y espacios que garanticen el aislamiento de personas que no pueden hacerlo en su casa. “Exigimos unidades de traslados y atención psicológica las 24 horas”, dijo la vecina y referenta Silvina Olivera.
Y mientras la atención está puesta ahora en la Villa 31, el desastre avanza sobre el resto de los barrios populares de la Ciudad. Por la falta de trabajo, todos los comedores comunitarios fueron desbordados ante la demanda: la mayoría duplicó y algunos hasta triplicaron la cantidad de platos de comida que dan al día.
En el barrio Zavaleta (Villa 21-24), ubicado entre Barracas y Pompeya, los coordinadores de los merenderos piden con urgencia la llegada elementos de limpieza, higiene y raciones de comida. María forma parte del comedor Madre Teresa de Calcuta que atiende allí desde hace más de 25 años. El espacio, que también funciona como un lugar de contención, entrega todos los días más de 200 platos de comida para familias y chicos en situación de calle. «La realidad es que hacemos magia, hacemos todo lo posible para que nadie duerma sin comer», afirma.

El presidente Alberto Fernández recibió a referentes sociales de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires.
Además del miedo que les genera la pandemia, los vecinos sienten impotencia por el abandono que padece el barrio. «Le queremos pedir al Gobierno que se haga cargo de la situación que vivimos porque los problemas que tenemos, como la falta de agua, los padecemos hace tiempo», agrega María, indignada.
Las condiciones de hacinamiento y el estancamiento del agua hacen que el riesgo de dengue sea un peligro cotidiano. Carla, vecina y militante de izquierda, subraya: “Es indignante que el Gobierno diga que los hospitales están todos preparados para recibir los casos, pero no nos reciban a nosotros”.
El pasado lunes comenzó en la 21-24 de Barracas el operativo DetectAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina) y, ante la sospecha de casos positivos, mamás con bebés y niños pequeños fueron llevados al hospital Ramos Mejía. Allí los ubicaron en salas sucias, en contacto con otros infectados y sin brindar ninguna información sobre ellos hasta el momento.
Los vecinos de la 21-24 se manifestaron frente a la Casa de la Cultura, en Barracas, y exigieron que se cumpliera el protocolo de aislamiento a quienes se les hizo el test el lunes y están desde entonces en el Ramos Mejía.
“Es vergonzoso e inhumano el trato que reciben del Gobierno de la Ciudad –expresó el presidente de la Comuna 4, Ignacio Álvarez–. Mientras en los barrios del norte trasladan a las personas sospechosas en ambulancias del SAME, en el sur los amontonan como ganado en colectivos. No podemos permitir que siga habiendo ciudadanos de primera y de segunda”.