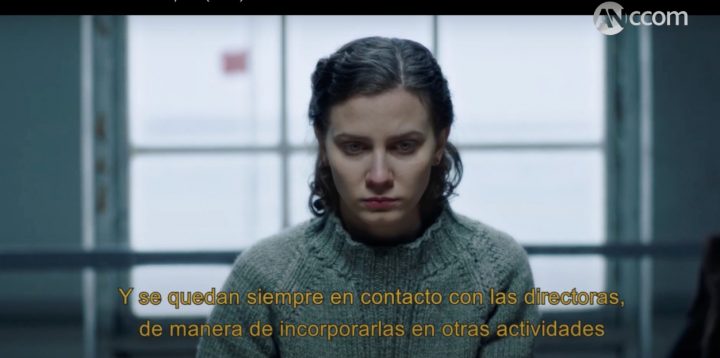Jul 29, 2020 | Novedades, Trabajo

Pensar en el barrio porteño de Once evoca imágenes de multitudes: caminatas rápidas en veredas angostas, coloridas vidrieras, carteles con ofertas y un tránsito ensordecedor. Esa idea está muy lejos de la actualidad del centro comercial porteño. Desde el 20 de marzo de este año, fecha que dio comienzo al aislamiento social preventivo y obligatorio, esas calles transitan un domingo constante. Las cortinas grises de los locales marcan el tono de toda la zona.
El viernes 17 de julio el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció una reapertura en fases para los distintos tipos de comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría traer un alivio para muchos rubros; sin embargo, el barrio de las tiendas mayoristas todavía no tiene fecha de apertura. “La zona de Once no está habilitada para atender porque tiene mucha concentración de público, como si fuera un shopping”, comenta Teresa, dueña de dos negocios de librería y regalería en ese barrio.
En su caso particular, está habilitada para trabajar porque el rubro librería tiene permiso. “Yo tengo un depósito en otro lado, entonces trabajamos desde ahí y vendemos online”, explica. Pero esta no es la suerte de todos los comerciantes mayoristas de la zona. Teresa comenta que tiene un local vecino que es zapatería: “Es uno de los rubros más complicados. Las casas de telas, los textiles también, porque la gente ahí quiere ver y tocar”. Y dice: “Fiestas no hay. La gente no sale a cenar. ¿Te vas a comprar un vestido? ¿Calzado? ¿Un saco? En tu casa estás con ropa cómoda”.
La cuarentena y el aislamiento social generaron un cambio de costumbres que se refleja en los consumos. “Vendemos muchos juegos de mesa, libros para pintar, de cuentos. Incrementó mucho la venta de rompecabezas de mil o dos mil piezas. También vendo un montón de tazas de cerámica porque me compra la gente que hace desayunos para envío”, comenta Teresa. Y agrega que “hay un montón de productos que antes no vendías tanto y ahora se empiezan a vender más porque la gente está en la casa. Pero, por ejemplo, mochila no vendí ni una”.

“Fiestas no hay. La gente no sale a cenar. ¿Te vas a comprar un vestido? ¿Calzado? ¿Un saco?», se pregunta Teresa.
La imposibilidad de salir del hogar y no poder transportarse por la ciudad, empujó a muchos a usar Internet para comprar. No solo los comerciantes se vieron obligados a adaptarse, sino también los consumidores: “La venta online va a seguir porque la gente se acostumbró”, reflexiona la dueña de la regalería y librería respecto a un posible futuro. Y piensa: “No sé si después va a valer la pena tener dos negocios en el Once, porque es mucho gasto. Los empleados los necesitás igual porque tenés que armar los pedidos pero quizás no necesitás estar en un punto donde es caro alquilar, si podés vender online desde una zona más barata”.
Un relevamiento del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires reveló que sólo el 40% de los alquileres comerciales se abonaron en el mes de junio y un 22% fuero rescindidos. Para afrontar estos gastos, muchos comercios tuvieron que llegar a un acuerdo: “Nosotros negociamos el alquiler con los dueños de los locales. Y los primeros meses cobramos la ayuda del gobierno, el ATP. Si tenés lo empleados en blanco y con cuenta bancaria, te pagan. A nosotros nos pagaron y creo que a los demás también”, explica Teresa.
El Programa de Asistencia De Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) está destinado a empleadores privados. Comprende una asignación compensatoria del salario de los trabajadores y los principales requisitos para acceder a él son realizar actividades económicas que se hayan visto afectadas en forma crítica por el contexto actual o que pertenezcan a un sector no habilitado para funcionar. A comienzos de junio, la AFIP anunció que 193 mil empresas accedieron a este beneficio en todo el país y cerca de 1,8 millones de trabajadores cobraron la mitad de su sueldo de mano de Anses.
“El primer tiempo de la cuarentena, cuando no había bancos, fue un caos porque vinieron muchos cheques rechazados. Todavía los tenemos que cobrar, la gente no ha pagado”, comenta Teresa respecto a las principales dificultades que le presentó el asilamiento obligatorio. Y también agrega: “Tengo como cuatro empleados que no vienen a trabajar porque no les permiten viajar en transporte público. Tienen que trasladarse con vehículo propio”.
Muchos negocios de la zona de Once están trabajando adentro del local con las persianas bajas, vendiendo por internet o despachando a clientes asiduos del interior del país. Por ejemplo, la Sedería Kreal estuvo prácticamente cerrada desde marzo. Recién en los últimos dos meses comenzaron a abrir el local, con la persiana baja y horario reducido. Además, los empleados se dividieron en dos grupos: “Una semana trabajaba yo y la otra semana otro muchacho”, comenta Alberto, que está en la sedería desde 1991. Y agrega que desde el 20 de julio pueden abrir con la persiana levantada, “pero es lo mismo que nada; no entra nadie”. Alberto lleva trabajando en Kreal casi treinta años pero asegura nunca haber vivido una situación como la actual: “No hay nada de ventas. En el 2001 había crisis pero algo vendías. Ahora, nada”.
Adrián trabaja en Nati Textil hace 25 años, un local de venta de telas ubicado en la calle Alsina, que abastece a negocios del Once. Dice que nunca había vivido algo como esto. “Lo que pasa es que nuestro rubro es distinto porque es mayorista. Si no hay fiestas, es complicado. Hasta que no se habilite todo eso, no se va a empezar a mover el trabajo”, argumenta.
En cuanto a las próximas semanas y las nuevas fases, la preocupación de Adrián no es poder abrir, sino que haya ventas: “Va a ser muy difícil porque la gente no va a salir corriendo a comprar. Se va a tardar mucho en restablecer todo esto”. Y agrega, con desazón: “Por ahora tenemos la suerte de no cerrar. Pero no sé hasta cuándo va a aguantar”.
Ni Nati Textil ni Sedería Kreal tienen página para ventas online. “La mayoría de nuestra clientela es de provincia, para venir desde allá necesitás un permiso para circular y tampoco hay transporte. Te ponen un montón de trabas”, dice Alberto. Y coincide con Adrián respecto a la importancia de los eventos para el rubro textil: “Los salones están cerrados. Hasta que no vuelvan las fiestas estaremos muertos”.

Jul 28, 2020 | Comunidad, Novedades

El aislamiento social, preventivo y obligatorio repercute en todos los trabajadores, y las personas con discapacidad no son la excepción. Debido a la interrupción de actividades de los talleres protegidos, se complejiza la situación de los concurrentes (así se denomina a los trabajadores de las instituciones) del Conurbano.
Las personas con discapacidad que asisten a los talleres no lo hacen solo por una cuestión laboral, también reciben allí el desayuno y el almuerzo, además los establecimientos funcionan como espacios de contención y esparcimiento.
En el marco de la Ley 26.816, sancionada en el año 2012, se organizan, a través de una norma específica, los talleres protegidos de producción, que son entidades estatales bajo dependencia de asociaciones con personería jurídica. Tienen como objetivo principal la capacitación laboral y el empleo significativo para personas con discapacidad física o mental.
Jaqueline Sánchez, trabajadora del Taller Protegido de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado (APyAD), más conocido como “San Cayetano”, de la localidad de Merlo, comenta: “Los talleres protegidos venimos teniendo un impacto negativo hace muchos años. Realmente es difícil poder sostener un espacio de trabajo real. Y las normativas que los regulan no están funcionando: los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, no tienen ART, no tienen un sueldo digno y no podemos entrar a los programas de empleo porque pertenecemos a asociaciones civiles.”

Hasta abril, cada asistente a un taller protegido recibía un peculio de 1.800 pesos. Ahora, reciben 3.300 pesos mensuales.
La situación en el Conurbano bonaerense se intensifica con la pandemia; Virginia Ventriglia, responsable del Taller de Ayuda al Discapacitado de Moreno (TADIM) afirma que “desde el 16 de marzo, los trabajadores no asisten a la institución. Empezamos a hacer una vinculación a través de llamados telefónicos, video llamadas y se planteó una asistencia de alimentos”. Y agrega: “Ayudamos también a acceder a los trámites de ANSES o a diferentes trámites ante las necesidades de la familias, hay una contención más allá del concurrente.”
La presidenta del Consejo Municipal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (COMUNIDIS), perteneciente al Partido de Moreno, Rocío Scotto, explica: “Está muy complicada la situación social, familias que antes no necesitaban ninguna asistencia, están necesitando asistencia, sobre todo alimenticia. Se están dando situaciones de violencia intrafamiliar con más frecuencia que antes.”
Ante esta coyuntura, Scotto comenta que “las instituciones son su espacio de referencia, son todo para los discapacitados. Si bien los talleres protegidos están orientados hacia lo laboral, también se trata de garantizarles otro tipo de recursos y actividades que, por su situación social, no acceden.” Y añade: “No es que ellos salen de ahí como si cumplieran un trabajo y después tienen una vida normal. Realmente ellos no acceden por una cuestión de falta de inclusión en la sociedad o por una cuestión principalmente económica.”
Los talleres protegidos están enmarcados en un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del cual, los trabajadores perciben un peculio, es decir, un salario que, hasta marzo de este año correspondía a 1.800 pesos y a partir de abril subió a 3.300 mensuales. Jaqueline explica que “una parte la cobran con una tarjeta del Ministerio y otra parte la cobran en el banco por ventanilla, como para complejizar aún más la situación.”
Ante esta realidad de los talleres protegidos, en marzo se creó la Red Federal de Emergencia porque, según Sánchez, “ya no podían pagar los sueldos ni las cargas patronales” y aclara que “hay un petitorio que está destinado al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidiendo la acción urgente en beneficio de los talleres protegidos.”

«Los trabajadores de los talleres protegidos no tienen jubilación, ART, ni ingresan a programas de empleo», dice Sánchez.
En el Municipio de Merlo, la Subsecretaría de Educación contrata los servicios de los APyAD para los eventos. “La experiencia siempre fue muy buena, no solo para los trabajadores del taller, es un avance para la inclusión”, según Victor Padula, a cargo de la Dirección de Discapacidad. En cuanto cómo volverán a vincularse con los talleres protegidos, comenta que “cuando esto retorne a la nueva normalidad, veremos cómo incluirlos nuevamente, pero no es una tarea fácil.”
Desde el Observatorio para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Héctor Fillippa, comunica que “el objetivo central de este organismo consiste en monitorear el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de educación, salud, accesibilidad y empleo.” Y cuenta que ante los acontecimientos “solicitamos al ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ser incluidos en la tarjeta alimentaria, y también pedimos accesibilidad en cuanto al IFE.”
El Observatorio está integrado por grupos de trabajos de salud, vivienda, deportes, género, entre otros. Fillippa afirma: “Nosotros tenemos que ver el grado de cumplimiento que tiene la Convención en Argentina y realizar recomendaciones al Estado. Hoy el tema del Covid-19 está en el centro de la cuestión en todas las áreas.”
En materia sanitaria, Scotto afirma que COMUNIDIS, conformada por 30 instituciones, junto con la Secretaría de Salud de Moreno, elaboraron un protocolo específico para abordar casos de Covid-19 positivos de personas con discapacidad.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta al empleo significativo en numerosos aspectos: por la disposición del cierre de los talleres protegidos y el cese de actividades productivas, genera que las empresas que volvieron a funcionar empiecen a trabajar con otros comercios, por lo que, después de la pandemia, no es seguro que continúen solicitando sus productos y/o servicios.
Tampoco es sencillo sostener las instituciones, que perciben gastos fijos de servicios, la mayoría sin subsidios, como luz, telefonía y gas, sin las ganancias que contribuyen al sostenimiento de los mismos. Además, las personas con discapacidad cuentan con dificultades mayormente, de salud que hace que los cuidados sanitarios sean máximos.
Por último, hay que contemplar de la situación particular de cada concurrente, que está atravesada por cuestiones económicas y sociales, y asiste diariamente al taller protegido para trabajar por 3.300 pesos al mes.

Jul 28, 2020 | Comunidad, Novedades

Los establecimientos educativos del ámbito privado, fueron uno de los tantos sectores que sintió el golpe económico de la pandemia. Sin duda los jardines de infantes no estatales, han sido los más afectados, donde la caída de la matrícula llego en algunos casos hasta el 70%. Mientras que los padres del Nivel Inicial dejan de pagar las cuotas, en los niveles Primario y Secundario tienden a esperar.
El gobierno apaciguó el malestar que se había generado en el sector cuando el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta anunció que los jardines de infantes ingresarían en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), por lo que el 50 por ciento de l os salarios corre por cuenta del Estado.
A lo largo de la cuarentena, las maestras siguieron en contacto con sus alumnos, haciendo uso de diversas plataformas digitales e intentando la continuidad pedagógica de manera virtual. “Tengo la posibilidad de seguir dictando clases –comenta Leila González, docente de Nivel Inicial del partido de Moreno-. Busco la manera de llegar a todos los niños. Las herramientas que utilizo son grabaciones y videollamadas por Whatsapp o la plataforma Zoom, donde los chicos se unen y pueden escucharme, tanto a mí, como a sus pares. Todos los días les envió cosas: un vídeo, una canción, un cuento o un simple audio preguntándoles cómo se encuentran. Creo que como docente es fundamental mantener el vínculo y acompañarlos en todo momento”.
Miriam Goldstein, maestral en el Jardín de los Cerezos, de Palermo, señala que esta nueva manera de relacionarse no es la ideal: “La cuarentena trajo aparejado un cambio absoluto de estrategias, porque nuestra tarea se basa fundamentalmente en la construcción de vínculos. Partiendo desde allí, comenzamos el recorrido generador de futuros aprendizajes. Ese acercamiento en el contacto directo con el otro tuvo un giro importantísimo, se plantearon nuevos desafíos que debíamos implementar, aprender y aplicar para avanzar con nuestra labor, además de poder contar con los elementos tecnológicos necesarios para ello”.
Muchos padres, al mismo tiempo, decidieron retirar a sus hijos del jardín por razones económicas: “Lo sacamos porque mi marido se quedó sin trabajo y yo estaba trabajando en una panadería que tuvo que cerrar, la cuota era aproximadamente de cuatro mil pesos y realmente se me hacía imposible poder abonarla, además creemos que las clases virtuales no iban a hacer lo mismo y que de esta manera nuestro hijo no se iba a poder adaptar”, comentó Dolores Salazar, madre de la localidad de Moreno.
No todas las familias tienen la capacidad de afrontar el pago normal de las cuotas. En cuanto a la deserción del alumnado, Gabriela Leite, docente del Colegio San Cayetano del partido de Moreno, menciona: “Comenzamos con una totalidad de 15 infantes y luego, por temas económicos o que los padres debían trabajar, optaron por sacar a sus hijos. En la actualidad solo me quedé con 7 nenes”. Al mismo tiempo, Leite señala que a los docentes no les sostuvieron los salarios e, incluso, aún les deben parte del mes de abril y de mayo.

Caetano, alumno de la sala de 5 del Jardín de los cerezos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Por otra parte, frente a la incertidumbre económica, muchos padres tomaron la decisión de cambiar a sus hijos a un jardín estatal. Si bien los jardines públicos también enfrentan distintas problemáticas, son gratuitos, de manera que el ingreso y la permanencia de los niños es más accesible para los padres.
Natalia García, maestra titular en el Jardín de Infantes estatal N° 905 de Lanús, cuenta: “Se acercan familias con niños escolarizados en colegios privados, donde se les hace imposible seguir pagando la cuota y recurren a matricularlos en jardines estatales”.
Algunas instituciones tienen en cuenta la situación económica de cada familia y establecen algún tipo de contemplación. “Hubo una disminución en cuanto al pago de las cuotas, porque muchas familias quedaron sin trabajo o se les redujo el salario, pero los dueños del colegio hasta el día de hoy tienen una mirada de solidaridad, charlan individualmente con los padres para sobrellevar esto”, señala Fabiana Defendí Oltmans, maestra del colegio Nido de Águilas, de la localidad de Moreno.
Maestras que no cobran sus sueldos y familias que dejan de pagar la cuota, son dos de las problemáticas más fuertes que se desencadenaron a raíz de la cuarentena. La situación es absolutamente delicada y compleja. Si el aislamiento preventivo se extiende, la mayoría d las instituciones privadas no poseen la capacidad para afrontar y paliar todas sus responsabilidades. El Estado, de una u otra manera, se tendrá que hacer cargo de la situación: o subsidiará a las instituciones que no puedan sostenerse o recibirá en los establecimientos públicos a los chicos que se hayan quedado sin escuelas.

Jul 24, 2020 | Géneros, Novedades

Marcha contra los travesticidios en el último Encuentro en la ciudad de La Plata.
La situación coyuntural que vive el país con respecto a la pandemia no sólo perjudicó la normal administración y organización de los hasta ahora denominados Encuentros Nacionales de Mujeres sino que, además, evidenció la división que ya se venía gestando en el movimiento. Por primera vez en 35 años, además de la comisión organizadora tradicional, surgió una comisión paralela. Si bien los comités difieren en muchos aspectos (entre los cuales se destaca el nombre del Encuentro), hasta ahora la idea de hacer dos Encuentros en diferentes fechas no era una opción. Sin embargo, la situación con respecto a la crisis del Covid 19 podría modificar la situación.
Por un lado, hace unas semanas, en la página del Partido Comunista Revolucionario (PCR), agrupación a la cual pertenecen mujeres de la Comisión Organizadora, se anunció que el Encuentro se postergaría hasta nuevo aviso debido a la pandemia que acecha al país. Cecilia Betervide, encargada de la subcomisión de Comunicación de la ciudad de San Luis, terminó de explayar esta noticia: “Como comisión organizadora decidimos postergarlo unos meses hasta que estén dadas las condiciones de salud para que todas podamos participar. Aún no sabemos hasta cuándo se va a postergar, pero lo más probable es que sea hasta el primer semestre del año 2021”.

Dentro de las opciones de lo que podría suceder con el Encuentro este año, asegura que surgió la idea de hacerlo de manera virtual, pero finalmente fue descartado: “Si hiciéramos un Encuentro online habría un montón de mujeres que objetivamente quedarían fuera de la participación porque no tienen acceso a un dispositivo para conectarse o porque no tienen Internet”, aseguró.
Por otro lado, la Comisión Organizadora del autodenominado Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries sostiene que continúa organizandose: “Pese a las dificultades que este contexto nos presenta hemos decidido sostener la organización del 35 Encuentro Plurinacional. Consideramos que es complejo que en esta coyuntura pueda realizarse el Encuentro, pero iremos analizando cómo se desarrolla el estatus sanitario regional acorde a lo que el Estado provincial y nacional permitan. Venimos pensando en la virtualidad como una alternativa que no suplantará al Encuentro acuerpado, pero que sí puede ser una opción para no dejar pasar la fecha de manera desapercibida”, afirmó Noelia Aguilar Moriena, representante del Encuentro Plurinacional.

Asamblea de Abya Yala en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No binaries.
Estas dos posturas, evidencian la división que ya se venía generando en el movimiento hace tres años, pero que ahora parece hacerse concreta y definitiva. Entre los motivos por los cuales se establece esta disyunción, se puede mencionar el reclamo hecho por aquellas personas que no son parte del partido fundador ni de la Comisión Organizadora tradicional, pero que desean tener más incidencia en las decisiones que respectan a la temática. Si bien desde la Comisión Organizadora se afirma que sus plenarios son abiertos para quien desee acercarse, Aguilar Moriena expresa lo contrario: “Hay un grupo de personas que desde hace muchos años han intentado apropiarse de un Encuentro. La Comisión Organizadora somos quienes integramos el Encuentro Plurinacional. El otro es un grupo minúsculo que tiene nombre y apellido y que busca y ha buscado usar el Encuentro para sus plataformas políticas partidarias. De una vez por todas en San Luis dijimos basta. Nos organizamos y resignificamos el Encuentro, que por primera vez en la historia, nombra a todas las identidades que somos parte; nombra también de una manera cabal y completa la plurinacionalidad que nos habita y, además erradica la mirada biologicista y transodiante”.
Betervide, sin embargo, disiente con esta postura: “Las divisiones siempre favorecen a alguien. Si nos dividamos entre nosotras favorecemos al sistema que nos está oprimiendo. Creemos que el Encuentro es lo más inclusivo que puede haber: las mujeres de los pueblos originarios están contenidas desde el primer Encuentro y son parte incluso de la Comisión Organizadora. En esta comisión, estamos todas las que queremos estar. Cada una de las reuniones se hace pública, no se cierra la participación. Mientras más diversas sea la Comisión Organizadora del Encuentro, mejor va a reflejar la diversidad que hay en la sociedad respecto al movimiento de mujeres”, afirmó.
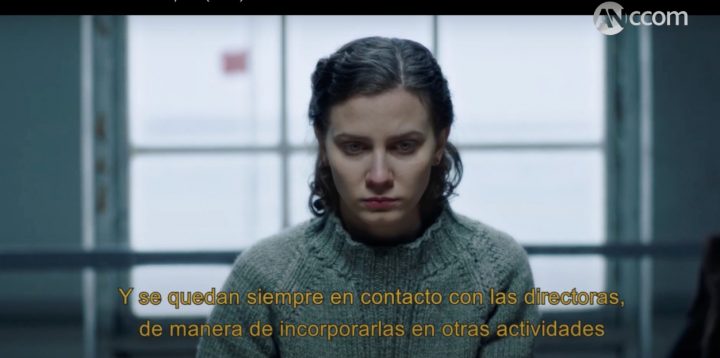
Jul 22, 2020 | Géneros, Novedades
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=hfsY8XjZp2c&w=100&h=480]

Jul 22, 2020 | Novedades, Trabajo

Ramona. Colonia Agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra.
Durante la pandemia, la cooperativa Huvaití lanzó una campaña de comunicación que busca visibilizar y fortalecer proyectos de la economía popular y solidaria. Bajo la idea de que otras formas más justas de producir, distribuir y comerciar son posibles, el colectivo publicó diez videos de un minuto que narran experiencias autogestivas en materia de alimentos, periodismo, vestimenta, entre otras.
Washington Uranga, periodista, especialista en comunicación institucional y presidente de Huvaití, aludió a la articulación de saberes y habilidades heterogéneas entre los comunicadores y quienes integran las organizaciones: “Los procesos económicos, políticos y sociales, y fundamentalmente los que vienen de la economía popular, necesitan de componentes comunicacionales como una forma de visibilizar esas prácticas y de salir a discutir el sentido de la economía solidaria en el espectro de la comunicación y en el resto de la vida del país”.
La iniciativa impulsada junto a la productora audiovisual Vaca Bonsai y con el apoyo de CREAS -una organización ecuménica multidiciplinaria de carácter cristiano- fue realizada antes de la pandemia. En los videos sin diálogos o voces se observan imágenes de personas trabajando la tierra como así también los vehículos que transportan los alimentos, los mercados donde se comercializan y el consumo final en la intimidad de los hogares. El trabajo colectivo en cada etapa del circuito ilustra una reflexión que caracteriza a los tiempos que corren: se hace necesaria una revisión de las prácticas de compra, venta y de vinculación con el medio que nos rodea para pensar en sociedades más solidarias.

“La economía popular necesita componentes comunicacionales para salir a discutir el sentido de la economía», dice Uranga.
Walter Isaía trabaja hace años en la economía popular y la comunicación comunitaria. Fue parte de la realización del proyecto y, en diálogo con ANCCOM, explica que el objetivo principal fue potenciar los procesos de producción y comercialización de bienes y servicios de las organizaciones desde un diseño estético de calidad. “La idea también apuntó a fortalecer los vínculos que tienen los productores y consumidores. Además, en otro plano un poco más alejado, a poder atraer más audiencias”.
Cuenta, además, que se reunieron con cada colectivo con el fin de dialogar sobre sus necesidades y realizar las producciones tanto en base a sus problemáticas como a la perspectiva y propuesta de Huvaití.
Las inscripciones al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a raíz de la crisis coyuntural ocasionada por la pandemia, evidenciaron que seis millones de argentinos trabajan en la economía popular. Sobre su impacto en la realidad nacional, Uranga aclara: “No es un apéndice de la economía general, es un componente fundamental de la economía. Y como tal, tiene que ser reconocido y necesita ser comunicado. Nadie regala derechos, los derechos se conquistan”.
En este sentido, para el periodista y docente universitario “la comunicación es un derecho universal, y por lo tanto juega la condición de habilitante del conjunto de los derechos que, de lo contrario, se ven cercenados o limitados”. Es decir, tiene que facilitar la posibilidad de que todos y todas se expresen, lo que no implica solo “decir cosas”, sino producir sentido, participar del hecho político, cultural, social de la comunicación.

La cooperativa de trabajadores Por Más Tiempo “apuesta por un periodismo libre, sin patrones ni condicionantes”.
Uno de los videos relata el caso del periódico Tiempo Argentino, un diario administrado por sus trabajadores a partir de la creación, en abril de 2016, de la cooperativa Por más Tiempo. Es una empresa “que apuesta por un periodismo libre, sin patrones ni condicionantes”. Con ese propósito, invitan a los lectores y lectoras a ser socias en esta iniciativa de autogestión y construcción colectiva.
Uranga destaca la importancia de construir herramientas expresivas, artísticas y culturales que garanticen la participación ciudadana. Consultado sobre el escenario versátil que se presenta con las narrativas digitales que traen otras lógicas y desafíos para producir significaciones, opina que “son importantes pero deben integrar estrategias más complejas y apuntar a todo lo que es el espectro de la comunicación, empezando por la vincularidad entre sujetos”.
En esta misma línea, Isaía señala que la propuesta estética y la duración de los videos se pensaron en base a las lógicas de las redes sociales: “El desafío consistía en contar en un minuto una experiencia sin palabras y que a la vez se entendiera y fuese atractiva para el campo de la economía popular”.
Pero ¿cómo obtener alcance con una estructura de propiedad de los medios y redes sumamente desigual? Según Uranga, la intervención del Estado es fundamental para contrarrestar los enormes desequilibrios existentes entre las voces. “Es decir, garantizar la posibilidad de acceso significa que de la misma manera en que se invierte en educación, en una política pública de salud y de educación, es necesario invertir en una política pública de comunicación. El Estado no puede ser apenas un observador”.
Por último, concluye: “Si no hay comunicación popular, nunca habrá plenitud del ejercicio del derecho. Esos actores populares que participan de la economía social necesitan dar una batalla de sentido que, en definitiva, es una lucha simbólica por el poder”.