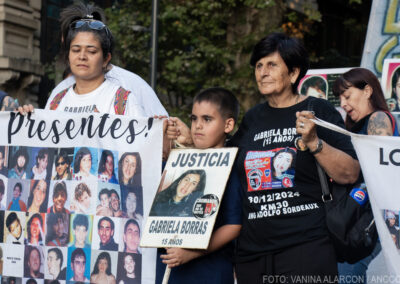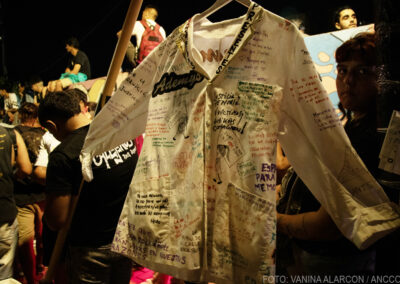El Museo del Libro y de la Lengua presentó por primera vez la exposición sobre el escritor y publicista Rodolfo Fogwill, “Muchacho Punk”, con material de archivo inédito, fotografías, manuscritos, contratos, documentos, artículos, trabajos en publicidad y controversias. “Es un escritor que irrumpió en la literatura argentina como un meteorito”, manifestó el curador de la muestra Esteban Bitesnik. Desde el Museo, describen la personalidad multifacética del autor como “sociólogo interesado en la semiótica y el lenguaje publicitario, exitoso consultor de mercado de grandes tabacaleras, escritor laureado por Coca-Cola, editor independiente de colegas admirados y marginados, poeta, novelista que imaginó las atrocidades de la Guerra de Malvinas, lúcido analista que auscultó la transición democrática, advirtió sobre el legado cultural de la dictadura y reflexionó sobre la cultura política argentina”. El trabajo de curaduría y archivo fue llevado a cabo por el equipo integrado por Inés Ulanovsky, Inés Girola, Pablo Licheri, Verónica Rossi, Constanza Penacini y el mencionado Bistenik.
“El sueño de cualquier archivista”
Los platos y la comida estaban intactos, como si hubiese salido y estuviera por volver en cualquier momento. Sogas y pilotos hacían de su casa un barco. Había un altar dedicado a sus hijos con dibujos y cartas, plantas pico de gallo naranjas y sobre la chimenea, la foto de una mujer que no era ninguna de sus esposas.
“Estaba todo como él lo había dejado”, dijo la curadora y archivista Verónica Rossi y recordando la primera vez que había entrado junto a Vera, la hija de Rodolfo Fogwill, a la casa del escritor, después de su muerte. “Necesito que me acompañes a la casa de papá a ver qué hacemos con sus papeles”, le había dicho Vera y así sucedió el 29 diciembre de 2010.
“Era el sueño de cualquier archivista, encontrarse con un lugar que hablaba de Fogwill en cada uno de sus recovecos, en cada uno de sus papeles”, expresó Rossi durante la apertura de la exposición “Fogwill: Muchacho Punk”. La casa del escritor era un desorden ordenado, cuenta la archivista Rossi. Estaba dividido por espacios para cartas de escritores, revistas con sus publicaciones, libros, música, hijos y náutica. Cada uno de los materiales fueron organizados en 27 cajas de correspondencia, inéditos, documentación, fotografías, artículos de diarios y revistas. “Lo que se desprende de todo este archivo, cartas y correspondencia es también todo ese costado donde tejía una red de amistades, era muy consultado por sus colegas y escritores. Todo ese costado humano de Fogwill donde atendía a dudas y consultas específicas, ya sea por una palabra, un sustantivo, un adjetivo, cómo se puede decir tal cosa o tal otra”, expresó el curador Bitesnik.