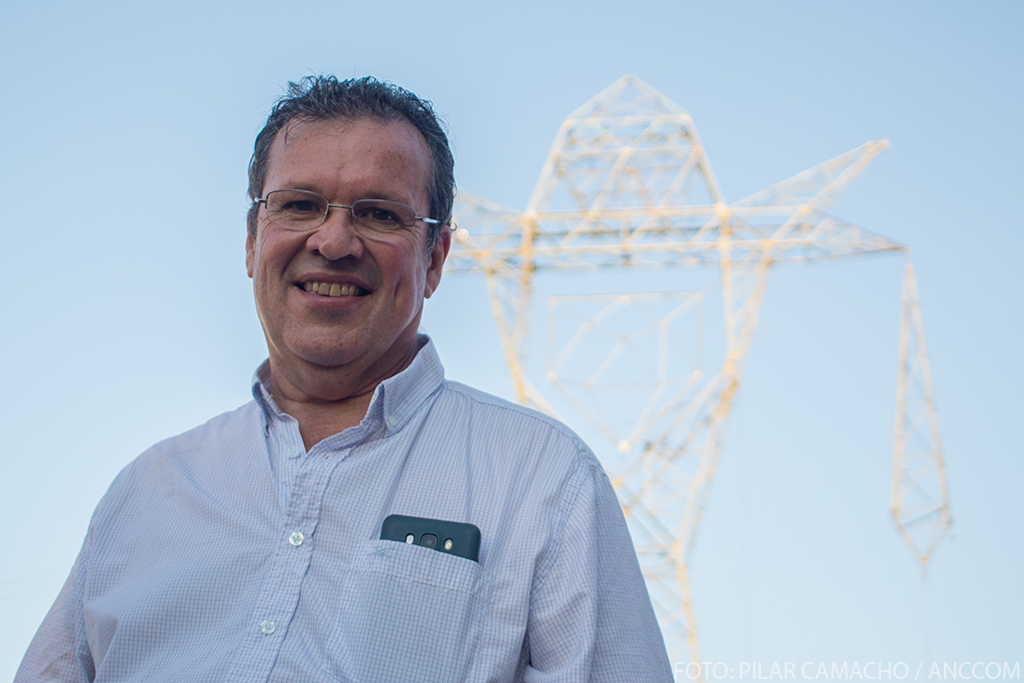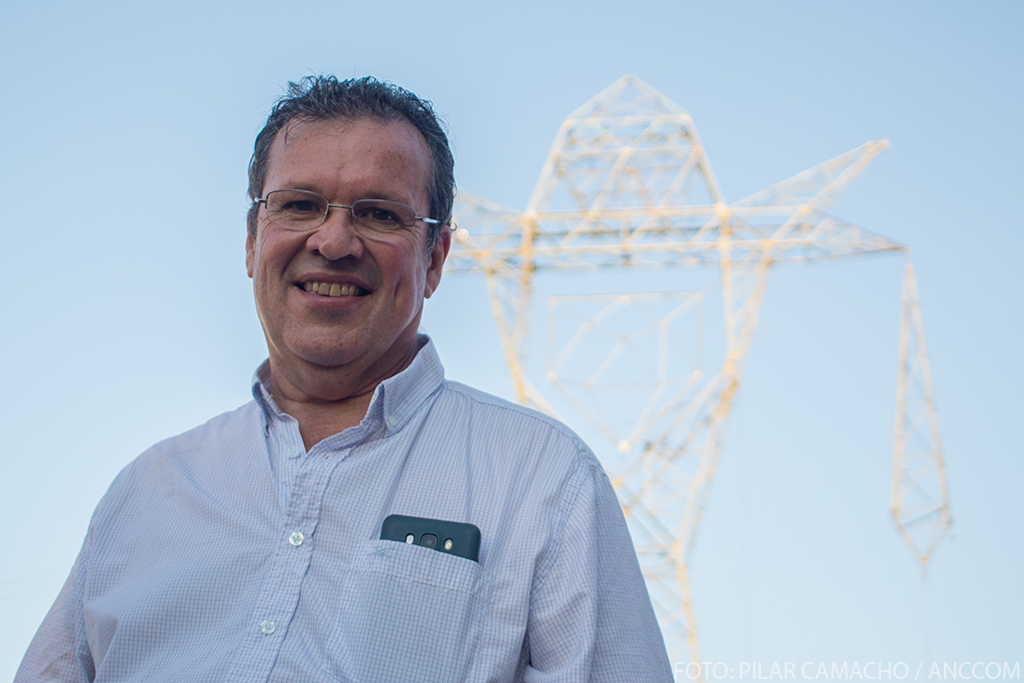Jun 11, 2020 | Culturas, Novedades

Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes.
La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) emitió un comunicado en el mes pasado en cual expresaba que se comenzaría a cobrar un arancel del 12% de lo recaudado en transmisiones de streaming (que no fueran contenidos disponibles para descarga), más cargos adicionales, de entre 250 y 400 pesos, si empresas o instituciones patrocinantes estuvieran involucradas y se utilizara otros medios de emisión además de internet. La noticia tomó por sorpresa al mundo musical argentino y las quejas no tardaron en surgir, ya que el anuncio era poco claro y las cifras mencionadas resultaban preocupantes, tanto para artistas independientes como para quienes recién comienzan en la industria.
“Son muy pocos lxs artistxs que tienen mucha ganancia -expresó la baterista Andrea Álvarez en su cuenta de Twitter-. Hay que tener canciones en alta rotación para recaudar bastante dinero y la mayoría no la tenemos”. Si bien días después el organismo emitió un nuevo comunicado aclarando que solo se le aplicaría el arancel a las empresas que organicen conciertos que cobren una entrada o reciban sponsoreo y que “no se trata de impedir, obstaculizar ni perjudicar la actividad musical de la que somos parte, sino de dar una solución armoniosa de los diversos intereses en juego”, el debate quedó instalado.
El constante avance tecnológico y las posibilidades que crea para los artistas, tanto los establecidos como los emergentes, además de la particular situación que la sociedad está experimentado a causa de la pandemia y la cuarentena hacen que el alcance legal de SADAIC pueda quedar desactualizado o que se formen zonas grises. El músico salteño Guillermo Alavila, cuyo proyecto solista lleva el nombre de Le Cúspide, le comenta a ANCCOM: “Esta situación deja en total evidencia que había una parte de la música, de los derechos de autor, que estaba muy desatendida y esta podría ser una oportunidad para que mejoren la manera en que los manejan y que nos beneficien a todes”. Sobre la sorpresiva decisión del organismo, Alavila opinó: “Es algo que no puede decidirse tan de golpe porque es ridículo. Creo que hay que sentarse a hablar entre SADAIC, managers, productores (grandes, medianos y chiquitos) y artistas, tanto independientes como comerciales”.

Guillermo Alavila, músico salteño.
Los gremios no reniegan en la existencia de SADAIC y defienden su labor como organismo que defiende los derechos de los autores, ya que constituyen el salario del compositor. Sin embargo, coinciden en que el anuncio estuvo mal comunicado, generando pánico a un momento ya de por sí estresante. Además, deja muchos aspectos sin aclarar. Los músicos insisten en que se abran instancias de discusión para llegar a un acuerdo, especialmente en el porcentaje, a quiénes se les aplicará y de qué manera. Lo que se intenta evitar, principalmente, es que esta decisión del organismo termine siendo contraproducente y perjudique a aquellos que, en un principio, se busca proteger.
“En este momento estamos en negociación con SADAIC, expresándole que los montos que ellos están pidiendo para el pago de los derechos de autor a las marcas son no aplicables a lo que pasa en el mundo físico. Nosotros respetamos el derecho, representamos autores, pero no nos quieras cobrar por sobre el sponsoreo porque lo que estás haciendo es desincentivar la inversión de empresas en nuestro sector y esa es una de las pocas posibilidades de ingresos” detalló a ANCCOM Ana Poluyan, vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA).
Reclamo de los independientes
Por su parte, la Unión de Músicos Independientes (UMI) también expresó sus reclamos hacia el organismo pero sin éxito. Juan Ignacio Vázquez, presidente de UMI, expresa: “Le solicitamos por medio de un comunicado a las entidades de gestión colectiva que hagan un adelanto de 5.000 pesos en el pago de derechos pero no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de SADAIC, ni de AADI (Asociación Argentina de Interpretes), ni de CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas). Creemos que sería importante que se dé una respuesta dado que a muchísimas personas esto les ayudaría en el día a día”.

Juan Ignacio Vazquez, presidente de la Unión de Músicos Independientes (UMI)
En esta época tan particular que estamos atravesando como sociedad, los músicos independientes son uno de los sectores más afectados. “Nuestra fuente de ingreso mas fuerte son los shows en vivo, pero sabiendo que vamos a ser la última actividad que vuelva, por el conglomerado de gente, no vemos un buen futuro cercano”, señala Esteban Agatiello, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes (FA-MI), y agrega:: “La subsistencia esta complicada. Muchos músicos se han anotado en la IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). También hay muchos músicos que se anotaron en las ayudas sociales que da el Instituto Nacional de la Música. Celebramos la existencia de SADAIC pero necesitamos que se manejen con responsabilidad frente la situación que estamos enfrentando”.

Abr 29, 2020 | DDHH, Novedades

Tamara Lucía Beltrame Coronel
Que les toquen el pelo sin permiso, que les acaricien la piel, que les pregunten de dónde vienen, que les hablen en otros idiomas, que les burlen por sus rasgos son algunas de las tantas situaciones que les tocó afrontar a lo largo de su vida. Tamara Lucía Beltrame Coronel (23), Analía Iglesias (28) y Shirlene Silva Oliveira (33) son activistas antirracistas y dialogaron con ANCCOM acerca de lo que ello significa.
Las primeras dos son afroargentinas: tienen antepasados afrodescendientes y nacieron en nuestro país. “La gente nos ve y no concibe que podamos ser de acá”, cuenta Tamara. El racismo es algo que vive desde que tiene memoria. En la primaria le hacían bullying por su color de piel: “Tenés una mezcla rara, no sabemos de dónde saliste”, recuerda que le decían. “De chica me costaba mucho reconocerme, en todos los espacios siempre era la única. Nunca había gente que se pareciera a mí. Siempre me sentí el sapo de otro pozo”. Analía también tuvo dificultades para delinear su identidad. Cuando era niña, decía que era descendiente de afros (por el pasado uruguayo-brasileño de su familia paterna), omitiendo el haber nacido y haberse criado aquí.
Shirlene, en cambio, por haber crecido en Brasil vivió otra realidad. Si bien reconoce que en el país vecino también hay racismo, señala que dentro de la cultura brasileña hay referentes afrodescendientes que hablan de la lucha antirracista. “Acá la diferencia es que las personas negras no están en la historia, no las reconocen”, concluye luego de siete años de vivir en el país. Al respecto, Tamara sostiene: “En la historia hemos sido borrados. En las guerras de la independencia, mandaban al frente a las personas esclavizadas. Negres e indígenas morían primero”. A modo de reivindicación, las activistas mencionan a María Remedios del Valle, quien luchó en las batallas del Alto Perú con el ejército de Manuel Belgrano y fue una de las pocas mujeres en lograr el grado de capitana; o al sargento Cabral, también de origen afro, conocido por socorrer al General San Martín. Pero, además, explican que muchas palabras o expresiones que hacen al español rioplatense tienen un pasado racista. Términos como quilombo, denigrar, trabajo en negro, mucama, día negro también lo son. Incluso prácticas de la tradición escolar, como la de pintarle a los niños la cara con un corcho para los actos patrios.

Shirlene Silva Oliveira,
Hace pocos años, Tamara comenzó la búsqueda de sus orígenes; tarea que para gran parte del colectivo afrodescendiente en Argentina es, cuanto menos, un desafío: “Hoy digo que soy afro-originaria, porque tengo ambas ascendientes en mi sangre. Pero, más allá de mi bisabuela no sé nada. No tenemos apellidos ni nombres, porque no hay datos”, denuncia. En este sentido, recién en el censo de 2010 se preguntó a los residentes si se autopercibían parte de ese colectivo. A pesar de que aquella vez 149.493 personas afirmaron serlo, organizaciones de lucha antirracista como la Comisión 8 de Noviembre o Agrupación Xangó estiman que los números ascienden a dos millones en todo el país. Luego de la abolición de la esclavitud, las personas afrodescendientes quedaron en condiciones de vida deplorables, y muchos de ellos migraron. “Nos trajeron acá y se encargaron de ponernos a cada uno en un lugar diferente, a propósito, para que no hubiera organización -cuenta Analía-. Por eso, mi existencia es política”.
Las tres coinciden en que el activismo empezó de grande, pero que siempre lo llevaron en la piel. “Una persona nace siendo negra y no le queda mucho caudal: en algún momento eso sale”, afirma Shirlene. En el caso de Analía, la lucha activa comenzó hace dos años. “Fue cuando conocí a Luanda Silva, una artista negra que me contactó con otras afroargentinas. Fue vernos y pensar: ‘Ah, no estaba tan sola’. Nos abrazamos y lloramos mucho”. En el 2019 nació “Alto Kilombo”: un colectivo de afrodescendientes y afroargentines jóvenes que buscan encontrarse y generar un cambio. El nombre no es casual: es un intento de reivindicar la palabra. “En la época de la esclavitud, eran las sociedades en las que se refugiaban les negres cuando se escapaban de sus apropiadores. En las vueltas del lenguaje se empezó a usar como algo negativo, como desorden o lío. Incluso hay gente que piensa que es mala palabra y no, en realidad significa resistencia”, explica Tamara. El camino recorrido no ha sido fácil, en palabras de Analía: “El antirracismo duele, es entrar en la herida, es recordar, es luchar contra un montón de cosas. Pero en definitiva después te sana porque entrás a tu comunidad, con tu gente, que te valora, que te respeta y te escucha”.

Analía Iglesias
En cuanto al feminismo, las tres lo abordan desde la interseccionalidad. “Somos mujeres y el sistema nos oprime por eso, ahí podemos abrazarnos. Pero a la vez todas tenemos opresiones diferentes. A la par del sistema patriarcal está el racismo”, afirma Tamara. “Antes de mujeres nosotras somos negras: leídas, tratadas y oprimidas socialmente”, sostiene Analía, y agrega: “El feminismo blanco puede entender el patriarcado como algo estructural pero no puede ver al racismo como un sistema de opresión a igual nivel. El poder responde a lo mismo: supremacía blanca, capitalismo, patriarcado blanco y eso solo se puede entender desde la interseccionalidad”. Para Shirlene, la interseccionalidad permite saber quiénes son las personas que están en la base de pirámide social, las más desfavorecidas y entender que sin estas compañeras dentro no existe el feminismo.
Lo que plantean estas activistas es que el feminismo que ya existe tiene que “deconstruir su racismo y volverse antirracista para acompañar a las compañeras negras. Un feminismo que no es interseccional es un feminismo banal, de cartón, frágil”. El reclamo es histórico: traen a la memoria a Soujouner Truth (“¿Acaso no soy una mujer?”) y recuerdan que, mientras las mujeres blancas podían estar en la lucha feminista, las mujeres negras les cuidaban a los hijos.

«Las personas negras no están en la historia, no las reconocen”, concluye Silva Oliveira.
Las tres invitan a la gente a repensar, cuestionarse y deconstruir las estructuras. Tamara cree ver un lento cambio que se asoma en la sociedad. Analía, por su parte, agrega que no es una lucha que deba ser solo de ellas: “Hasta que les blanques no se den cuenta de que es una lucha que en primera persona tienen que empezar a erradicar elles, que son les que principalmente reproducen esta opresión, vamos a seguir luchando contra esto pero sin tener la verdadera respuesta que necesitamos”. Tal como sostuvo Ángela Davis: “No alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista”.

Mar 10, 2020 | Entrevistas

«Se me agotaron las formas de contar las cosas del sistema y me moví al género negro», cuenta Ferrari.
Kike Ferrari nos recibe con un abrazo en su departamento de Balvanera. Se toma unos minutos para cambiarse y nos propone comprar “unos tubos” en el almacén que está a la vuelta de su casa. Ya con una caja de cartón de contiene seis latas de cerveza, volvemos a subir los once pisos por ascensor de un edificio antiguo renovado hasta parecerse a un hospital retrofuturista. En casa nos encontramos con su madre y sus tres hijos, que juegan a la Play Station en un living repleto de libros, parte de una biblioteca que continúa en el cuarto donde el autor tiene su estudio.
Entre el año pasado y este, Enrique publicó dos obras que se alejan del género al que se lo asocia: Todos Nosotros, una novela en la que un grupo de amigos de orientación trotskista viaja en el tiempo para matar a Ramón Mercader (el asesino de Trotsky) y El oficio de narrar, un pequeño libro ilustrado por Apo Apontinopla que conjuga el relato de la desintegración de una pareja con el arte de la escritura.
Con gestos veloces deposita dos latas y tres vasos en una mesita antes de acomodarse en el sofá. El disco Closing Time, de Tom Waits, suena en la computadora como un reflejo del espíritu presente en su obra. “Este fue el primer disco que compré en CD”, comenta. El ambiente familiar impregna la atmósfera en amalgama con su remera de Black Sabbath, un busto de Marx y el escudo de River Plate que adorna el vaso de cerámica donde nos sirve un trago mientras reflexiona:
“El oficio de narrar es mejor que muchas de las cosas que escribí. Da un tono más poético porque es literatura de shock, una cosa que yo habitualmente no hago. Estaba atravesando una crisis de pareja que terminó en separación hace como ya dos años. No hago catarsis, no hago autoayuda. El poemita de lo que siento es una cosa que a mí me rompe las pelotas. Pero tiene un material subjetivo que muy pocos de mis otros textos tienen. Viene acompañado con unos dibujos alucinantes de Apo. Era la única forma de que ese libro funcionara, sino no es un libro, es un cuento largo. Debía tener esta forma-objeto. Sentí como casi nunca en mi vida que esa separación era un evento de lo privado, así que empecé a escribir como un diario de crisis para mí mismo. Llené dos o tres cuadernos, releí y encontré material narrativo. Seleccioné de ese torrente una serie de entradas que me permitían contar vagamente la historia de una desintegración de pareja que ya no era la mía, sino la de alguien más con reflexiones sobre el oficio, destilar las cositas que aprendí de este trabajo. Por eso lo quise publicar por separado.

«El poemita de lo que siento es una cosa que a mí me rompe las pelotas», dice Ferrari.
En tus otras obras está mucho más oculta la cotidianeidad…
Es una instancia que no creo que se vaya a repetir. Estoy alejado del realismo minimalista. Este texto es como una última aproximación. A mí para contar lo que tengo ganas de contar no me sirve.
El género negro parece el que mejor te calza para contar lo que querés. ¿Lo elegiste o te llegó?
Las dos cosas. La mejor respuesta para retratar una sociedad criminal es hablando de los crímenes. Retratás una red de trata y así también el trabajo alienado en su peor versión. Retratás el narco (mis amigos mexicanos lo hacen mucho) y en realidad estás retratando el capitalismo posfordista. Pero la razón central porque llegué al género negro es porque me parece muy interesante de leer y muy interesante de escribir. En algún momento se me agotaron las formas de contar las cosas que yo quería contar del sistema o las hipótesis políticas que me interesaban contar y me moví a ese género.
Si no te quedabas en lo ensayístico.
Y la política se va conmigo a cualquier lado que vaya. Porque es un interés que ocupa un montón de horas de mi vida desde hace treinta años. A mí lo que me interesa es contar las mejores historias posibles. Divertirme escribiéndolas y averiguar si a mí me divertirían como lector. Los intereses más profundos que yo tengo están ahí.
¿Y cuáles son esos intereses?
En el 90% de mis textos está la pregunta por la personalidad, cómo juega la individualidad alrededor de lo colectivo, como uno se construye con los otros, la amistad como tabla de salvación al marasmo de una sociedad en retroceso. Porque son preocupaciones centrales de mi vida y cuelan en lo que escribís.

«En el 90% de mis textos está la pregunta por la personalidad, cómo juega la individualidad en lo colectivo».
En la ciencia ficción estadounidense del siglo XX había un gran temor al avance de la tecnología mientras que la ciencia ficción soviética y el movimiento beatnik más bien la abrazaba como una gran esperanza. ¿El género es determinante para contar lo que te interesa?
La hipótesis del gran capitalismo es que la tecnología va a remplazar al ser humano en el trabajo y dejarte en la miseria. Porque tu laburo es el de la máquina. La hipótesis de la utopía comunista es que la máquina va a reemplazar el trabajo para que vos puedas vivir una vida plena. Con el género negro pasa eso desde muy temprano. (Dashiell) Hammet es programático en eso. En Black Mask son programáticos de eso. “Queremos contar esto como nos parece que es la forma de contar este momento del capital”. El tema es que ese momento del capital pasó y el género fue mutando para sobrevivir. Para eso se fue poniendo cada vez más y más plebeyo. Más permeable. Más poroso. Las últimas mejores novelas policiales que leí no son novelas policiales. La mejor es La ciudad y la ciudad, de China Miévile, un autor inglés que recomiendo enfáticamente. Y es una novela de ciencia ficción. Porque de hecho las mejores novelas de ciencia ficción son novelas de género negro.
Lo que pasa con el cyberpunk
Nigromante es una novela policial. Sueñan los androides con ovejas eléctricas es una novela policial. La saga de (Donald) Harrison, Luz y Nuevo Swing son novelas de género negro. Y el género negro está haciendo el mismo recorrido. Todos nosotros no es solo una novela de género negro. Nos venimos olvidando los apellidos de las cosas. Entonces decimos “géneros” y no decimos “géneros populares”, que es el nombre completo. Y los géneros populares, por definición, son bastardos. Son plebeyos. Mixturados, racialmente impuros. Porque es lo interesante. Sino es un bodrio. Los cruces entre el jazz y el rock, son géneros populares. Donde cristaliza y se transforma en una cosa única es un bodrio
De otra forma no llega, no permea.
Deja de respirar.
Hace unos años te catalogaban como un escritor “proletario” que trabajaba limpiando los baños del subte. ¿Se impuso la literatura sobre ese personaje?
El plan que yo tenía en relación a los peligros del personaje se fue cumpliendo. Nunca más di la nota del mameluco. Nunca más me lo puse. Dejó de estar en la portada de mis libros.
Además el subte es un espacio bastante afín a la política. Está la revista El Andén, la Radio del subte…
Los compañeros construyeron un sindicato distinto. Anacrónico. Más parecido a las viejas organizaciones obreras. Es un centro cultural, el lugar donde te juntás con amigos, donde vas a llorar cuando tenés un problema. Y donde prefigurás y peleás la paritaria de todos los años. El sindicato me permite esto. El laburo en el subte tiene la ventaja de no ser tan largo en horas. Permite ordenar tu vida, los horarios para poder hacerlo. “El escritor del subte” no lo fui a buscar. Sucedió.
Sos escritor, fuiste a laburar al subte y alguien vendió una nota a un medio sobre eso.
Estuvo bien que yo lo haya aprovechado y está bien salir de ahí ni bien uno puede. Ahora mi libro está por salir en Estados Unidos. Si tengo que jugarles el personaje lo voy a hacer otra vez. Porque sé para qué sirve y sé cuándo puedo salir de ahí. Hay un ámbito comercial con el que hay que laburar. También depende de cómo le vaya al libro. Si tiene un arranque espectacular sin necesidad de “hacerles el obrero”, excelente. Acá no lo hago más.
El mercado editorial argentino se sigue rigiendo por esas cosas.
Un montón. Una compañera que coló en el movimiento feminista se comió una bronca porque tiene varios hijos. Y se monta ella un personaje alrededor de eso. La novela de la piba se defiende sola. Sin embargo no usar eso es una estupidez. Pero es un oficio. Un trabajo. Hay unas herramientas que aprender, una serie de convenciones que hay que respetar o dejar de respetar. Y es un trabajo hermoso, además. Si uno no lo toma como un trabajo le está bajando el precio. El problema es que en este sistema de mierda el trabajo tiene muy mala prensa. Porque estamos pensando en el trabajo alienado, el que no es tuyo. Yo estoy adentro de mis textos y lo sabemos todos. Siendo un autor de mi tamaño es muy difícil estar tranquilo y decir “la literatura va a pagar esta parte y el trabajo asalariado va a pagar esta otra”. Yo acabo de armar un taller desdoblado en dos días. Sábado y miércoles. Cuatro y cinco participantes. Esos talleres me pagan el alquiler. Pero si alguien tiene la receta para vender 15 mil ejemplares, le digo que la ponga en práctica. Si fuera re fácil vender algo usando el tema del momento, yo lo haría. Lo firmaría con el nombre de otro y no me empaño el nombre. No es tan fácil escribir un éxito. Pero hay que salir a tiempo del personaje. Si no, corrés el riesgo de que el personaje te coma. A mí me tienen que importar los libros que se vendan únicamente en el sentido en que me ayudan a pagar el alquiler. Después me interesan que los textos sean leídos. Pero la literatura está en otro lado. Está en el encuentro con los lectores. Si son un montón es mejor porque rebota más, el eco es más grande, lo que vuelve es más fuerte y te acomoda mejor. Pero los términos del mercado y los términos de la literatura son diferentes. Están en otro lugar. Nos tendría que importar menos.

Feb 26, 2020 | Culturas
La Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CONICET revela la foto de una época e intenta comprender cómo operan las creencias en la vida de las personas, con el impacto que esto tiene en las instituciones. A diez años de la primera edición, el catolicismo conserva una mayoría atenuada (62.9% de los 2421 casos) que sigue considerándose católica. El hallazgo más importante es la presencia cada vez más significativa y en crecimiento de personas “sin religión” (18.9%) y del grupo de los que se definen evangelistas (15.3%). El evangelismo incluye, entre otras, a la Iglesia Pentecostal que tiene su mayor cantidad de seguidores en Brasil, el país más católico del mundo, donde de manera similar el evangelismo gana fieles –que fueron de gran influencia para el ascenso a la Presidencia de Jair Bolsonaro- y el catolicismo, pierde.
En una época de crisis de las instituciones, nada más lejos que pensar en el fin de la religión y de la política. Todo lo contrario. Sólo después de la Universidad, la Iglesia Católica es, junto con las Fuerzas Armadas, todavía una de las instituciones más reconocidas (5.4 puntos, de diez); incluso por sobre los Medios y el Poder Judicial. El sociólogo Fortunato Mallimaci, uno de los directores de la investigación, en diálogo con ANCCOM sostuvo: “Hay una crisis fenomenal de los partidos políticos, y la búsqueda de los mismos para compensar esa pérdida está en retornar o seguir vinculados con grupos religiosos. El catolicismo y el evangelismo producen cuadros para el Estado y las ONGs. Hay secretarías de culto en muchos municipios de todo el país actualmente”. El año pasado, la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, siendo aún intendenta de La Matanza inauguró la Subsecretaría de Culto en su partido. En septiembre del mismo año, el programa «Buenas noticias», impulsado por ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina) y Argentina Oramos por Vos -dos de las Organizaciones Evangélicas más importantes a nivel nacional- se introducía en la TV pública, que a su vez transmite La Santa Misa (católica) los domingos. Aunque Mallimaci niega que la presencia de religiosos en la política sea una novedad: “Los evangelistas hacen política, pero los católicos lo hicieron toda la vida. Están copiando a los católicos. El poder de la Iglesia católica está en la matriz constitutiva de nuestros Estados. Las órdenes religiosas tuvieron gran influencia en la constitución del Estado, los que acompañan a Roca en la Campaña al Desierto son los salesianos. La ley de laicidad de 1880, no fue para separar la Iglesia y el Estado, sino que su objetivo fue subordinar a los grupos religiosos al Estado. Hay que pensar a los grupos religiosos como sectores liderados por las clases dominantes. Es un análisis complejo. Cuando un gobierno quiere llegar más a los sectores populares, va a tratar de establecer un vínculo estrecho con las instituciones religiosas, y del otro lado, muchos integrantes del movimiento católico o evangélico acceden al Estado sin pasar por ningún partido político ni ley, porque hay una matriz que hay que estudiar y que no depende de una característica del gobierno, si es neoliberal o peronista. Hay una afinidad histórica, por ejemplo, que tiene que ver con las maneras católicas y sociales de construir vínculos y las maneras peronistas. En Latinoamérica la característica central de la modernidad religiosa es que el Estado no monopoliza la política social y no lo ha hecho nunca porque podría significar Estados muy fuertes. Las burguesías han pensado y actuado desde mediados del siglo XIX que se debe acompañar al Estado subsidiariamente en la política social”.

Crónica de crisis en santerías y basílica. Luján, 31 de julio de 2019. Fotos de Juli Ortiz / ANCCOM
La Encuesta Nacional se distingue por comprender cómo operan las creencias en la vida de las personas. Mallimaci, explicó: “En Latinoamérica la pregunta por la religión o las creencias suele hacerse a través de censos, lo que no mide cómo se vive después esa respuesta. Un estudio así, sólo puede ser financiado por el Estado. El resultado es que una encuesta de este tipo democratiza la sociedad porque quiebra las visiones binarias y las concepciones establecidas de las creencias: cielo y tierra, izquierda y derecha, cierta religión como buena o mala.” El sociólogo invita a pensar la religión como una identidad compartida basada en prácticas cotidianas y creencias, en contraste con la idea instalada de lo religioso como una afiliación formal y visitas periódicas al templo o a la Iglesia. “Hay muchas maneras de ser católico: la mayoría vive la religión a su manera. Si uno simplemente pregunta, puede saber poco y nada”, aclaró el investigador. Hay una tendencia a la individuación, destaca la encuesta: 6 de cada 10 creyentes tiene contacto por su propia cuenta con Dios. Leer la Biblia no es la actividad preferida, el 77% de la población reza en la intimidad, y sólo el 30% de los creyentes va al templo o Iglesia. Sin embargo, reunirse en comunidad es el rasgo distintivo y costumbre para la mayoría (55%) de los evangélicos: la Iglesia en los barrios, el pastor, un Jesús más cercano. Mallimaci detalló: “Partimos de esa diversidad y de lo cotidiano, teniendo en cuenta que son muchos menos los que van al templo o a la procesión. Muchos evangélicos no están en ninguna Iglesia: es una identidad de quienes comparten creencias porque buscan certezas, nadie vive sin ellas”. Las preguntas funcionan como parámetro y hay rankings de creencias. Mallimaci entiende que no hay linealidades, sino tendencias híbridas: “Hay universos simbólicos heterogéneos y diversos. Podés creer que la educación pública es lo mejor que existe, apoyar la pena de muerte y creer que los extranjeros nos sacan el trabajo; o acompañar a sectores populares en la movilización y estar en contra de la legalización del aborto”. Según el informe, más de la mitad considera que “el Estado debe brindar un ingreso a quienes no tienen trabajo” y al mismo tiempo creen que “los planes sociales fomentan la vagancia”. Lo mismo ocurre con el Papa Francisco, quien si bien no tiene una influencia marcada en la elección religiosa de las personas, más de la mitad de los encuestados tienen una opinión formada: el 27% piensa que se involucra demasiado en cuestiones políticas más que en lo espiritual, y el 27% está conforme con su denuncia de las injusticias del mundo. En ambos extremos de la opinión en igual proporción hay católicos y “sin religión”.

Apostasía colectiva – agosto 2018 – Fotos leo Rendo
A pesar de la hibridación de creencias, hay tendencias muy marcadas. Una de ellas es la amplia aprobación de la Universidad pública gratuita (94%). Mallimaci habla de “núcleos duros”: “Es un comunitarismo que expresa las visiones de cada grupo con posturas identitarias, de manera que refuerzan entre ellos ciertas concepciones que dan sentido a la vida, a la sexualidad, a la política. Los núcleos duros son los que consolidan las creencias. Son los que se movilizan y ocupan el espacio público”. La pena de muerte tiene una aceptación del 50%, del cual el 55% es católico, aunque también hay un 43% de los “sin religión” que lo piensa. Quienes están en contra son los evangélicos: alrededor de 62% se opone a la pena de muerte. Otra de las creencias polémicas es la que sostiene que “hay que controlar la inmigración” en el país con un 70% de aprobación del cual la mayoría es católico (76%) y casi en igual proporción, evangélico; sin embargo, los “sin religión” también están de acuerdo en su mayoría porque un 42% se opone. La despenalización del aborto estaría permitida en casos de malformación, abuso sexual o peligro de vida para la mitad de la población, porcentaje primordialmente católico y evangélico, aunque también, de esa mitad un 30 por ciento es “sin religión”. La postura que sostiene que es un derecho de los cuerpos gestantes decidir continuar o no con el embarazo (representada por un 27% de los encuestados), está mayoritariamente compuesta por personas “sin religión”. Este posicionamiento aumentó 13 puntos en los últimos diez años. En cuanto a la tercera posición frente al aborto que cree que debería estar prohibido siempre, los evangélicos son la mayoría de este 18% que reivindica la pena. Relacionado al análisis de género, el tipo de familia patriarcal como único modelo válido es rechazado por la mayoría: 61% -cuya mayoría son los “sin religión” aunque también hay muchos católicos- aprueba el matrimonio entre personas del mismo género y la adopción de niños. En el otro extremo, una minoría del 24% cree que la mujer debería quedarse a cargo del cuidado de sus hijos, el 35% apoya que el matrimonio sea solamente válido entre hombres y mujeres, y sólo el 9% piensa que el hombre debe ser el jefe del hogar. El grupo que reivindica mayoritariamente estas últimas tres creencias es el evangélico.
Otro de los hallazgos fue que, a diferencia de hace diez años, cuando quienes apoyaban la financiación estatal de la religión eran mayoría, hoy no lo son. Históricamente el Estado argentino financió el culto católico apostólico romano y otras religiones disputaron esta preferencia. En 2008, 51% estaba a favor de financiar la religión, mientras que hoy esa mayoría (59%) cree que no se debería subvencionar el culto.

Corriente Federal de Trabajadores convoca a San Cayetano, en protesta de las politicas del Gobireno Nacional. Plaza de Mayo-CABA . 7 de agosto del 2017. Fotos Ana Laura Martín Rodríguez. ANCCOM
Mallimaci recomienda la lectura del número de la revista del Conicet “Sociedad y Religión” en el cual Peter Berger, co autor de ‘La Construcción Social de la Realidad» (Berger y Luckmann), escribió sobre la Modernidad: “‘¡Qué equivocado estaba al pensar que la secularización era la desaparición de la religión!’ dice Berger porque para él, es más bien la transformación del vínculo entre lo religioso, las creencias y la sociedad. Hay cada vez más distintas formas de creer, más pluralidad”. Efectivamente es así: en la Argentina de 1947 casi el 94% de los censados eran católicos, y hoy son 63% que se concentran en el Noroeste. En esta región también hay evangélicos, pero los hay en mayor cantidad en la Patagonia y el Noreste. Los “sin religión” predominan en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en la Patagonia. ¿Cómo será el devenir de este mapa en las próximas décadas? Aunque durante mucho tiempo se esperó que los cientistas sociales predijeran el futuro, el equipo del CONICET describe con datos propios las subjetividades que conviven hoy en la Argentina.

Feb 17, 2020 | Noticias en imágenes

Tecnópolis, el predio estatal que une cultura, ciencia y tecnología, reabrió sus puertas para la edición 2020. Este año tiene el ingrediente especial de volver a ser gestionado por el flamante Ministerio de Cultura Tristán Bauer, quien en el acto inaugural estuvo acompañado por el titular de la cartera de Educación, Nicolás Trotta, y por su par de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Miles de concurrentes de de todas las edades fueron recibidas por el característico dinosaurio de escala real y con un acompañante muy simbólico para estos tiempos: una estatua de José de San Martín, en la versión del dibujo animado «Zamba». La amplia agenda ofrece artistas folclóricos, milonga feminista, ajedrez, homenajes a María Elena Walsh, y hasta una muestra sobre Da Vinci. Con estas temáticas, habrá actividades hasta el primero de marzo.