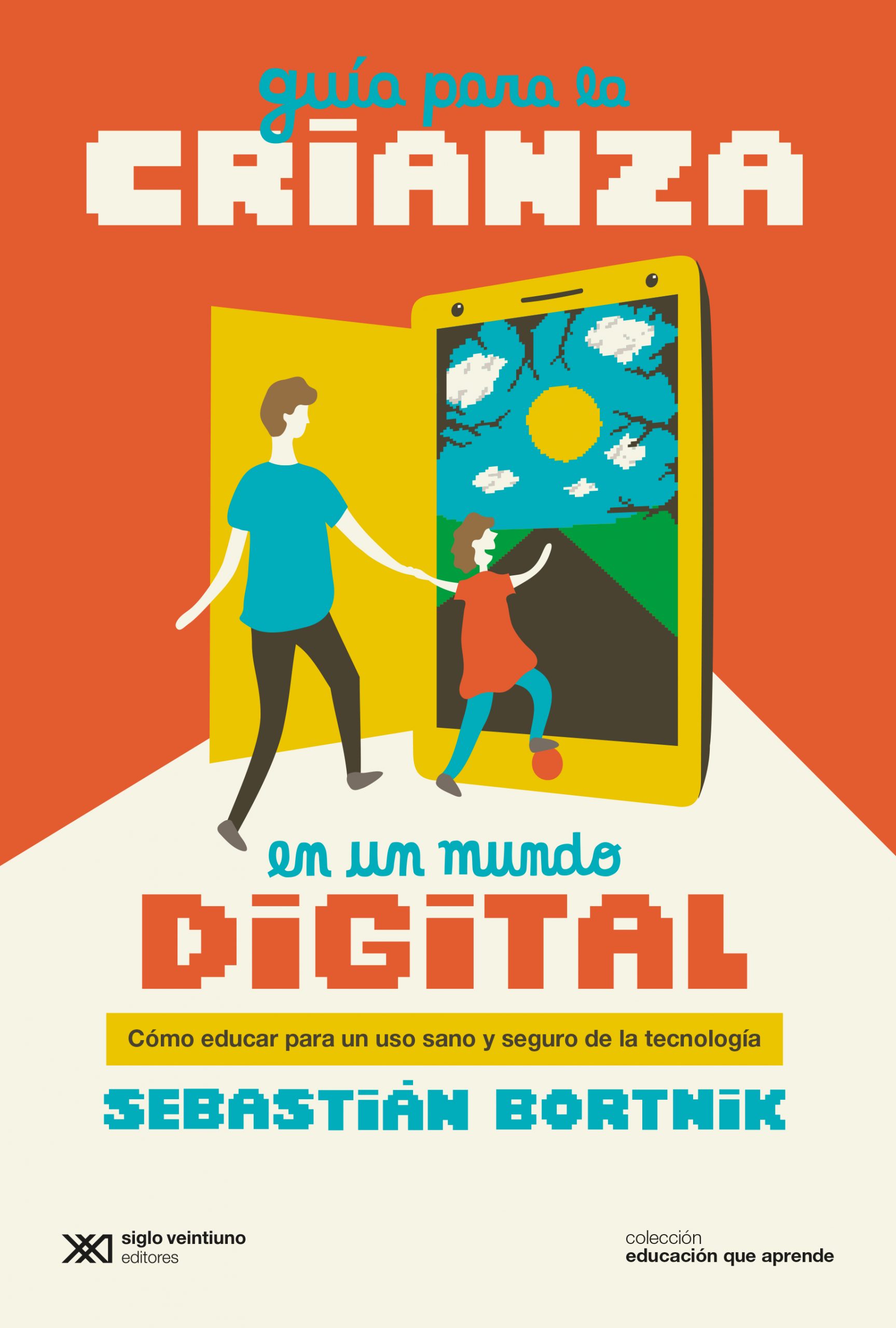Feb 22, 2021 | Entrevistas

La editorial Siglo XXI presentó Guía para la crianza en un mundo digital, el primer libro de Sebastián Bortnik “El trabajo fue pensado en 2019 y mayormente redactado en el segundo semestre de ese año y yo lo entregué a la editorial el 20 de febrero 2020. En ese momento, había un virus en China nada más, unos días después parecía que ese virus estaba invadiendo Italia y dos meses después sería una pandemia. La idea era que salga mucho antes pero la editorial también tuvo que reacomodar sus planes». La presentación se hizo de manera online –como no podía ser de otra manera- y contó con un panel preparado para la ocasión. Entre lxs invitadxs se encontraban el periodista Sebastián Davidovsky, la pedagoga Magdalena Fleitas y la doctora en Educación Melina Furman, quien además prologa el libro y coordina la colección Educación, de la que esta publicación es parte.
“El día que Meli [Furman] presentó su libro Guía para criar hijos curiosos y dijo que iba a ser el inicio de una colección de la editorial Siglo XXI, yo pensaba que si iba a haber una colección de educación, quizás era una buena oportunidad para que haya un libro de educación y tecnología y fue ahí, a fines del 2018, que le propuse hacer un libro sobre crianza digital que forme parte de la colección”.
El autor transitó sus estudios académicos de ingeniería en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde adquirió todos los conocimientos técnicos y a partir de allí comenzó su experiencia de divulgador científico dando charlas para Argentina Cibersegura, ONG que fundó junto a otros colegas y presidió durante varios años: “El libro es el resultado de más 11 años dando charlas sobre estos temas, aunque al comienzo era un experto en seguridad informática explicando cómo hacer para que no te roben la contraseña.” Y agrega: “No me parece casualidad que este libro lo escriba alguien como yo, que tengo 36 años, y no me considero un nativo digital porque no nací con una pantalla. Tuve mi primer celular a los 19 años e internet a los 14, con lo cual en cierta forma soy un migrante digital pero como me dediqué a la tecnología y soy un adulto joven soy muy ducho, vivo con ella y me súper adapto, entonces esta situación de estar en el intermedio me hizo tener mucha empatía con los adultos analógicos que se encuentran desamparados en esta avalancha digital, pero también mucha empatía con los nativos digitales porque no estoy tan lejos”.
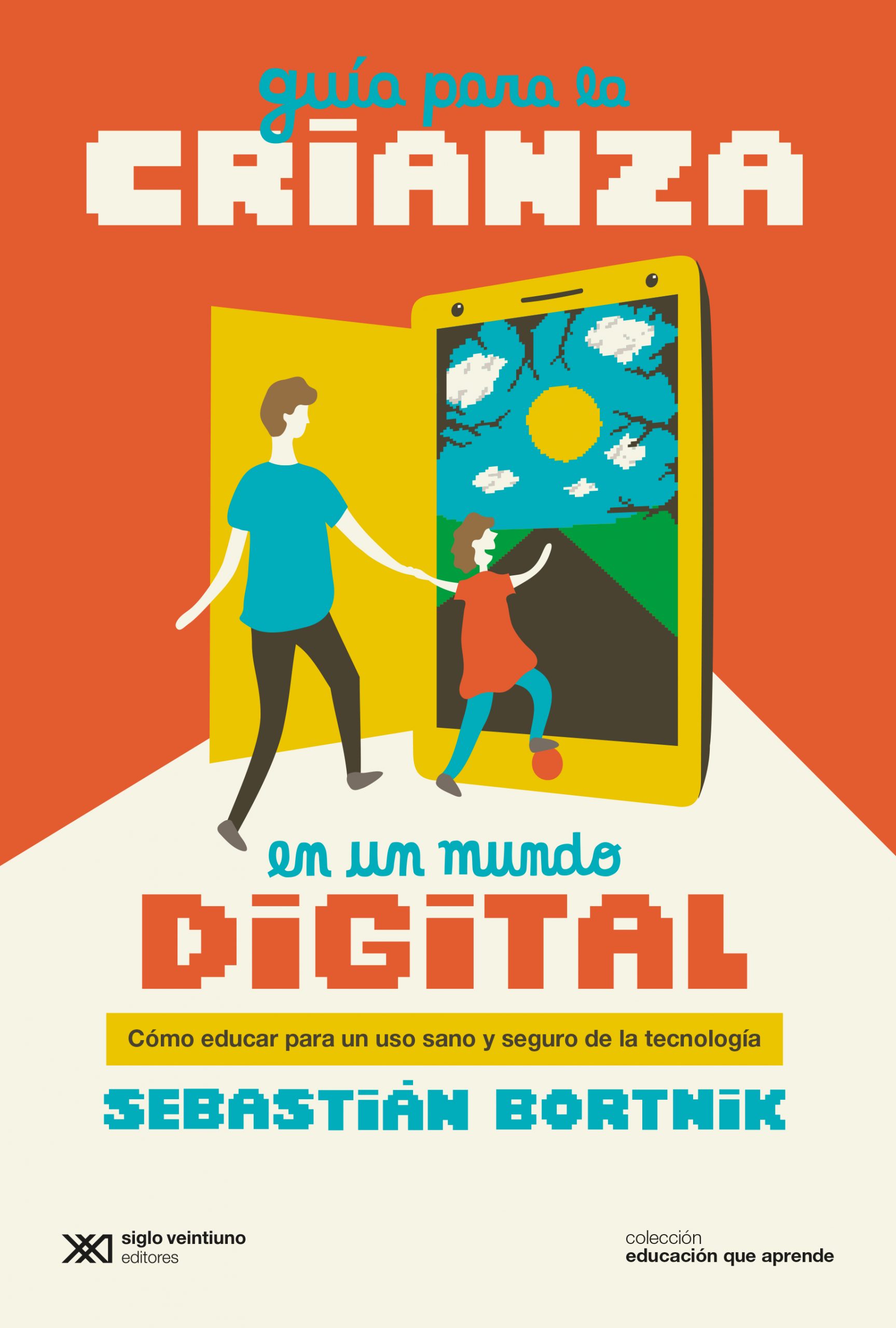
El ensayo cuenta con ocho capítulos en los que abundan las definiciones técnicas, advertencias sobre los riesgos que aparecen con la digitalización y recomendaciones sobre cómo actuar con bebés, niño, niñas y adolescentes y su relación con las tecnologías. Alerta spoiler: no hay una sola fórmula efectiva en todo el libro, sino que es una invitación a reflexionar sobre la crianza de las niñeces y adolescencias en un mundo donde lo digital y lo analógico conviven para determinar las subjetividades. Se trata del acompañamiento, el cuidado y el ejemplo por parte de los adultos responsables. Bortink plantea que “la tecnología no es buena ni mala, es una herramienta”. Y su recomendación es conocer cómo funciona para disminuir los riesgos que conlleva su uso.
Desde antes del nacimiento y hasta los dos años es la primera de las etapas en la que la principal recomendación es el diálogo entre padres y familiares, además de limitar el uso de las pantallas hasta el fin de la etapa. La siguiente se desarrolla desde los 3 a los 5 años y lo primordial aquí es acompañar a niños y niñas cuando utilicen dispositivos técnicos. La tercera etapa va de los 6 a los 8 años y se caracteriza por ser la primera experiencia sin supervisión. De los 9 a los 12 es la etapa de transición y quizás la que más cuidados merece. Por último, ubica la etapa de la autonomía, que acompaña a la adolescencia. Si bien estas etapas son estimativas y el autor advierte que siempre depende del contexto social, familiar, etc., hay un hilo conductor común a todas ellas y es el acompañamiento constante de padres, docentes y adultos responsables: “Estamos en un momento en que somos adultos analógicos criando hijos digitales. Ese me parece el resumen del libro y me gusta verlo como un desafío y una transición. A nosotros nos toca ser la generación de la transición”. Además agrega: “Yo siempre digo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo, no tengo dudas de que es una revolución histórica y nos toca ser no los espectadores sino los protagonistas y las víctimas en el sentido del esfuerzo de adaptación al nuevo tiempo totalmente digitalizado. Entender que es un desafío le quita la presión a muchos adultos que se sienten en falta y un poco lo que yo busco con el libro es evitar el corrimiento de los adultos, es entender que esta situación, tan abrumadora para estos adultos analógicos, muchas veces genera el corrimiento: ‘No, mi hijo sabe lo que hace’, ‘Yo no entiendo nada de tecnología o a mí no me interesa’. Bueno lo que busco entender es que no es así, que nos tenemos que acercar. Es desafiante, es difícil, nos toca hacer la transición, nos toca ser protagonistas de este cambio pero lo tenemos que hacer por nuestros hijos.”
Según los relatos del autor existen muchas preguntas sobre el tema que los inmigrantes digitales se plantean a la hora de analizar la crianza de sus hijos y que están mal formuladas. ¿A qué edad pueden empezar a ver dibujos animados los bebés? ¿Cuántas horas por día puede usar el celular mi hijo? ¿Está bien que comparta en mis redes sociales las fotos de mis sobrinas? ¿Cuándo es tiempo de dejar a los niños solos frente a la pantalla? ¿A qué edad le puedo regalar su primer Smartphone? ¿Ya es hora que tenga acceso a sus propias redes sociales? ¿Pueden usar el celular en la escuela? De lo que aquí se trata no es de esquemas binarios sino, una vez más, de generar confianza y educar con atención y el ejemplo desde la primera etapa. “Por ejemplo con el tiempo en pantalla, yo no le digo a cada familia cuánto tiempo tiene que estar su hijo frente a la pantalla, le doy algunas ideas para que después cada mamá, cada papá, lo piense, lo charle y tome decisiones. Entonces, me gusta la idea del libro como punto de partida y no como algo cerrado.”
Sobre el libro y la pandemia Bortink se lamenta por la demora que causó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para que finalmente esté en la calle. “Siempre digo: ´qué lástima que el libro no estuvo ahí desde febrero o marzo´. Me hubiera encantado acompañar a la gente todo ese año”, y agrega: “El libro fue pensado más allá de la pandemia y me parece que es importante remarcar que la pandemia profundizó el tema pero no lo creó. El desafío de la crianza digital ya era importante antes”. Justamente en ese punto se detiene el autor para analizar lo que dejará la pandemia y cuáles son las urgencias. Opina que falta mucho en materia de educación digital y que ese aporte debe darse desde el Estado: “Para pensar en una sociedad que tenga como prioridad a la crianza digital o, como digo yo, que la crianza digital esté en todas las casas y en todas las zonas del país, esa utopía, ese escenario ideal es imposible sin el aporte del Estado”.
Entonces, si la pandemia aceleró una problemática existente y Guía para la crianza en un mundo digital es una herramienta necesaria para los tiempos que corren, como reconoce el autor, puede ser un punto de partida para que el Estado, las instituciones educativas, la sociedad civil y las asociaciones educativas y agrupaciones populares se sienten a discutir una Ley de Educación Digital Integral. Así lo sugirió Davidovsky en el lanzamiento del libro y el propio Bortnik lo reconoció cuando se le preguntó al respecto: “Sin lugar a dudas podría haber sido el título del libro. Me parece que casi sin darme cuenta lo que propone el texto es eso. Y te digo más, yo hace años, antes de pensar en escribir un libro, mucho antes de que estuviera el proyecto concreto, vengo pensando y compartiendo en mis charlas toda la transformación que se hizo de cómo se reconvirtió la educación sexual de una charla en la adolescencia a un proceso integral desde la infancia. Mil veces hice la analogía de que había que hacer lo mismo con las tecnologías. Con lo cual sin lugar a dudas me parece que el libro es una invitación a que pensemos que la educación digital es un proceso continuo durante toda la infancia y no una conversación o un temita que resolver.”

Feb 11, 2021 | Comunidad, Novedades

El 20 de noviembre de 2019 se sancionó en el Congreso, la Ley de Talles 27.521 que tiene como principal objetivo, entre otras, la búsqueda de establecer el SUNITI ( «Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria») correspondiente a medidas corporales reales. Este registro debe ser accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años según un estudio antropométrico realizado por la autoridad de aplicación.
La reglamentación no se hizo en el plazo estipulado y la pandemia frenó el estudio antropométrico realizado por el INTI que permitirá crear el SUNITI. Eliana Vinotti, la modelo profesional conocida como Plus Size, destaca que la reglamentación no sólo generará un mercado “más igualitario”, sino la posibilidad de que todas y todos obtengan el talle que buscan. Esto incluye al calzado, un problema menos visible.
Hasta ahora, la ausencia de estándares para la medición sobre los cuerpos reales obliga a que las y los consumidores se adapten a la oferta del mercado. Cuando se termine de confeccionar, tabla permitirá conocer las medidas promedio de los cuerpos argentinos. Hoy, los talles sin un número de centímetros exacto son S, M, L y XL, y el resto aparece como “talles especiales”.
Un derecho básico
Mercedes Estruch, integrante de la ONG @AnyBodyArgentina, destaca que su organización pelea desde hace años por una moda sin estereotipos y con el mismo derecho a vestirse que cualquier otro ciudadano: “Queremos una curva a la que se va a tener que adaptar la industria. Esto va a llevar tiempo, por eso se insiste en que se avance”, afirma y agrega: “Las prendas deben adaptarse a nuestros cuerpos y no al revés”.
Vinotti también es bailarina de jazz. Explica que “hay marcas que eligen el target, la clientela y no quieren hacer talles grandes o para personas diferente físicamente a lo estereotipado. Indica que desde que comenzó en la profesión se le han abierto muchas posibilidades para encontrar lo que le gusta, pero antes no. “Yo pensaba que la que estaba mal era yo y no la ropa. Después que me inicie en el modelaje y pasé a ser la cara de muchos locales de ropa XXL, me dí cuenta que no es uno, sino que es la industria de textil la que no está bien”, cuenta.
Anybody realiza todos los años un relevamiento a los usuarios que está disponible en sus redes sociales. En 2020 respondieron 8.025 personas de entre 12 y 88 años y el 46,9 por ciento contestó que, al no encontrar talles, sintió la necesidad de cuestionar su cuerpo. El sentimiento más recurrente que les genera es tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada. “Claramente todos tenemos que tener los mismos derechos y los mismos accesos. Y esto perjudica la salud mental y emocional de las personas», aseguraron desde la ONG.
Vinotti entiende que se trata de un derecho básico a la vestimenta: “No apunto a la ropa ideal, pero si a algo que se acerque a mi cuerpo”, en tanto agrega la cuestión etaria, porque “todo lo que hay, en su mayoría, es para gente más grande. Así, terminas en una modista reformando la ropa que conseguiste. Y ocurre lo mismo con la ropa interior. No hay colores juveniles, son todos neutros u oscuros. Ni hablar de los zapatos.”.
¿En qué consiste la ley?
Además del establecimiento del SUNITI, la ley obliga a los comercios de venta de indumentaria a exhibir un cartel de un mínimo de 15 x 21 cm, en un lugar visible, que contenga la tabla de medidas corporales normalizadas.
A la vez, cada comerciante, fabricante o importador de indumentaria deberá identificar cada prenda según la tabla definida en el SUNITI. La etiqueta tiene que ser “de fácil comprensión para el consumidor” y debe estar adherida a la prenda.
En el Artículo 9 indica que debe haber un trato digno y sin prácticas abusivas. En este caso, los establecimientos comerciales de moda y textiles deberán garantizar condiciones equitativas de atención a los consumidores. Otro punto a destacar es que los organismos pertinentes deberán desarrollar actividades referidas a la información, concientización, capacitación o cualquier otro tipo de acción que se considere necesaria para el cumplimiento de la norma. Asimismo, prevé la realización de campañas de difusión masiva en todos los medios de comunicación.
La necesidad de ser escuchados
“Se necesitan campañas de promoción y visibilización para poder erradicar esto –señala Estruch-. Ya no es más ese único cuerpo que nos vendieron. Apuntamos a que las campañas empiecen desde la escuela. La discriminación temprana existe y no solo entre los más chicos, sino en adultos que sin darse cuenta, terminan reproduciendo la discriminación“, finaliza.
Por su parte, Vinotti indica que “es necesario darle visibilidad a este problema. No solo por la Ley de Talles, sino por la diversidad corporal. Romper con el cuerpo hegemónico. Entendí que podemos vestirnos todos de la misma manera pero con otro talle y por eso no tengo que ser juzgada”, señala y recuerda: “Siempre me hicieron bullying y desde muy chica”.
Para evitar estos sufrimientos, desde la ONG promueven acciones de concientización. Además de ser activistas por la diversidad corporal, luchan también contra la gordofobia, un término aún no reconocido por la Real Academia Española.
Anccom ya trató este tema en la nota la cuarentena desnudo al gordoodio durante la etapa de aislamiento obligatorio. Según el INADI, la obesidad es el segundo factor de discriminación en el país.
Estruch añade que “se debe apuntar a la diversidad. La importancia es que la aceptación debe ser social y no solo individual. Todos deberían aceptar al otro como sea. No pasa solo por el amor propio. Aprender como sociedad y no solo desde la construcción individual”,reafirma.
En tanto, Vinotti confiesa que el modelaje cambió su vida. Comenzó a estudiar coaching ontológico porque considera que le permite “trabajar la confianza en sí misma y en mostrarte tal cual sos. Todavía sigo trabajando en esto. Pero la verdad es que después de tantos años de ir a una tienda de ropa y salir frustrada, porque no me entra, resulta deprimente. Te pone mal. Te adaptas a lo que hay y eso no es justo. El modelaje me cambió la mente y caí de casualidad. No fue algo que esperaba”, porque empezó a modelar para el trabajo de la facultad de una amiga.

Feb 10, 2021 | Culturas, Entrevistas

El próximo sábado 13 David Lebón se presentará en el mítico estadio Obras, el templo del rock porteño, en un show al aire libre con público presencial, bajo la modalidad de burbujas de entre dos y seis personas, de acuerdo a los protocolos establecidos ante la pandemia de coronavirus.
Se trata del regreso de Lebón al famoso reducto en el que protagonizó memorables conciertos, como los realizados con Serú Girán o en las presentaciones de sus discos solistas en los años 80, por citar apenas algunos casos. “Siento felicidad, absoluta felicidad de volver. Tengo mucha historia en Obras, tanto con bandas como en mi etapa solista. La gente me lo hace saber a través de redes sociales, son muchos los que alguna vez estuvieron presentes en aquellos shows y ahora tienen la posibilidad de regresar en otro contexto”, señala.
De esta manera, el artista continúa con una intensa actividad iniciada con el aclamado disco Lebón & Co., cuando se vistió de gala para lucirse recorriendo toda su trayectoria musical en un desbordado Teatro Colón, con invitados de lujo. Y luego vinieron las ocho nominaciones para los Premios Gardel 2020. De ellas, Lebón ganó en seis categorías, entre ellas el Gardel De Oro con el cual obtuvo el reconocimiento unánime del público y de la industria. Fue el reconocimiento tan esperado para este talentoso multiinstrumentista que ya lleva 50 años de carrera en los que tocó con todos los grandes del rock nacional, en bandas como Pappo´s Blues, La Pesada, Color Humano, Pescado Rabioso, Sui Géneris, Polifemo, Seleste, Serú Girán. Por supuesto, también brilló como solista. Cuando le preguntan qué le quedó pegado luego de haber tocado con mitos de nuestro rock como Pappo, el Flaco Spinetta y Charly, David acota divertido: “El nivel de la comedia… jajaja”.
Este primer show de 2021 se realizará en el estacionamiento de Obras, con todas las medidas de seguridad que esta época pandémica requiere “El show –cuenta- va a ser con mi banda, con canciones de todas mis épocas. Hacer las listas siempre es difícil, pero estamos en eso. Por otra parte, va a ser con todos los protocolos, con capacidad reducida, para que todos los que vengan estén seguros. Y para la gente del interior o que no pueda llegar a Obras está la opción del streaming.”
En un momento de pleno éxito, como es este presente de Lebón, muchos tendrían problemas egomaníacos, pero él, dice que actualmente se maneja con el ego “igual o mejor que siempre. Es pelea tras pelea, pero siempre gano yo”, se ríe.
Y luego de tantas idas y vueltas, con virajes geográficos incluidos y de haber salido de algunas adicciones que lo tuvieron a maltraer en varias etapas de su vida, lo que David no perdió es el amor a la música y ese vértigo que lo hace seguir subiendo a un escenario cuando muchos colegas suyos piensan en el retiro: “Tengo que ser sincero y decirles que hubo dos personas que me ayudaron a hacer todo esto realidad: mi compañera, Patricia Oviedo, y mi creador.”

Lebón presentará en el estacionamiento del Estadio Obras su último disco.
¿Ahora es más difícil llegar a ser conocido que antes? ¿Qué le recomendás a los chicos de los grupos que recién empiezan?
En realidad, no hay que ser conocido ni llegar, lo importante es tocar con el corazón, por eso vas a ser reconocido.
Como compositor, ¿qué canción creés que es la que más te representa de todas las que hiciste?
Son muchas, muchas… Pero si tengo que elegir una es “Y me sucedió a mí” [del disco Si de algo sirve, 1985].
Juguemos. ¿Nunca se te ocurrió pensar qué tema de otro te hubiera gustado componer a vos?
Sin dudas, “Laura va”, del primer álbum de Almendra.
¿Pensaste en escribir tu biografía?
Sí. Es un proyecto que tengo en mente. Mientras tanto quiero seguir tocando hasta que se me doblen los dedos. Por ahora estoy armando un Lebón & Co., Volumen II.

Feb 3, 2021 | Comunidad, Novedades

El surgimiento inesperado de la pandemia por el covid-19 puso a la salud en el foco de atención, dejando al descubierto las carencias del sistema. El Estado debió invertir y tomar medidas urgentes para asegurar la atención de la población contagiada. En este contexto y haciendo un balance de 2020, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, planteó la necesidad de reformular el sistema de salud y llevarlo hacia una integración entre el sector público, el privado y el de las obras sociales. El tema desató el debate y genera controversias entre diferentes sectores, pero ¿qué implica esta idea?
“Esto no es algo del momento, lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Para entender de qué se trata, es necesario poner en contexto cómo se ha sido deteriorado el sistema de seguridad social en Argentina. Durante la última dictadura militar, se desarrollaron políticas del Banco Mundial que determinaron un proceso en etapas, las cuales se completaron con celeridad durante la década del 90. El año 1994 fue catastrófico ya que se renovó la Constitución y en ella, el tema de la salud, se redujo a un solo artículo que define a los pacientes como consumidores, lo cual automáticamente remite al mercado”, dice el médico sanitarista Jorge Rachid. “Sobre la base de esos antecedentes históricos y de la gran fragmentación actual –agrega-, se comienza a elaborar, hace ya muchos años, los aspectos que tengan que ver con recrear un sistema de salud integrado, que no elimine los actores actuales sino que los complemente”.
En la misma línea, el doctor Mauricio Klajman, director médico nacional de la Obra Social de Televisión, explica que la idea “es unir lo desunido. Se trata de que haya complementariedad entre todos los subsectores, de tal manera de que se gaste menos, se mejore la calidad de atención y la equidad. Todos somos iguales ante la ley pero algunos son más iguales, porque los que vivimos en grandes ciudades tenemos mayor acceso a la salud. El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 kilómetros a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad que hay”.

«Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, Chertkoff.
Por su parte, el sanitarista José Carlos Escudero agrega que “la salud de lucro aumenta mucho los gastos y toma decisiones con respecto a la epidemiología y las enfermedades, lo cual es grave porque el fin es ganar plata. O sea, entre la ciencia y ganar plata, suelen inclinarse por ganar plata”. El especialista continúa: “En Argentina, donde los gobiernos nacionales y populares no tienen ni la cuarta parte del poder real, hay que negociar con factores de poder en el sistema de salud, para que la solución sea medianamente buena y no del todo mala.”
“La salud no es un comercio, es un derecho fundamental y está en la declaración de los principios universales del hombre. Nuestro país ha adherido a esas leyes, entonces la salud de todos los habitantes es un derecho y no un comercio. Hay un gasto excesivo en salud y el rédito es bajo porque el sector privado necesita hacer negocios”, sentencia, por su lado, la docente y sanitarista Liliana Chertkoff.
Tras la posibilidad de que el gobierno nacional impulse este sistema integrado de salud, los principales referentes del sector privado y de las obras sociales sindicales más grandes salieron a manifestar su desconfianza. Sobre todo, luego de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto el aumento del 7% anunciado para los servicios de las empresas de medicina prepaga y solo permitiera una suba del 3,5%.
“Una cosa son las grandes obras sociales y otra las prepagas que, obviamente, se van a oponer a esto porque les quitan un negocio muy importante. Si esto se reforma para que cada cual vuelva a su subsector, ellos pueden llegar a perder afiliados. Entonces obviamente los intereses creados son monstruosos. La medicina prepaga ha crecido de una manera escandalosa” explica Klajman.

«El 60% de la tecnología instalada está en el AMBA y 30 km a la redonda, ahí ya te das cuenta la inequidad”, dice Klajman.
Para Chertkoff “el sector privado, que tan alterado está con este tema, tomó cuatro o cinco puntos del proyecto que elaboró el Instituto Patria y con eso argumentan su terror a que los confisquen y se queden sin recursos, pero nada más alejado de la realidad. Lo que se busca es optimizar lo que cada uno tiene e interactuar. Tenemos que hacer frente a esta pandemia y esta es una oportunidad muy interesante para poder trabajar en forma secuencial, sin prisa pero sin pausa, y lograr un sistema de salud integrado”.
Rachid, quien además forma parte del comité de expertos que asesora al gobernador bonaerense Axel Kicillof, comenta: “Yo me reuní con más de 60 gremios y no es verdad que están todos en contra. Lo que sucede es que hay unos pocos que manejan el mayor caudal de afiliados, y esto es así por las políticas de desregulación aplicadas en el pasado y que aún continúan vigentes. Cuando se discute esto y se les muestra la historia, se dan cuenta de cómo les sacaron recursos a todos los sistemas solidarios. La Argentina tiene que retomar un camino de soberanía sanitaria o va a seguir siendo el pasto de programas elaborados en otros países u organismos, que a través del caramelo de la financiación, se quedan con la programación, el desarrollo y la información de los sistemas sanitarios argentinos.”
Si bien la pandemia permitió visibilizar y tapar los baches más urgentes del sistema sanitario, los déficits no son solo del orden edilicio o de falta de insumos. Hay otros problemas que no son nuevos y que un sistema integral de salud ayudaría a resolver.
Según Chertkoff “hay deficiencias estructurales por falta de conocimiento, es decir, estamos formando médicos que desconocen cómo funciona el sistema de salud. Si vos le preguntás a un profesional qué es el sistema de salud no te lo puede responder. Las deficiencias están en la ignorancia, en el desconocimiento. ¿Cómo se puede resolver eso? Transmitiendo en cada uno de los sectores, difundir haciendo un trabajo metodológico para todo el equipo de salud (médicos, enfermeras, kinesiólogos, personal de maestranza, etcétera)”
Por otra parte, Klajman plantea que “en la medida en que todos los profesionales de la salud estén bien preparados, realicen el diagnóstico, el tratamiento como corresponde y de la mejor manera posible, a la larga esto redunda en mejores prestaciones y de calidad. Esto no pasa siempre, porque existen problemas muy serios como el pluritrabajo. Si alguien tiene que trabajar en tres lugares para poder vivir, le queda poco tiempo para estudiar”. Y agrega: “Otro tema importante es la curricula de la Facultad de Medicina. Hay que adaptarla a los tiempos que corren”.
“Hay una cultura sanitaria que se ha centrado en la atención de la enfermedad, por sobre el fortalecimiento de la salud”, explica Rachid y profundiza: “El neoliberalismo produjo un cambio de paradigma y se pasó de la prevención a la cronificación de las enfermedades. El sistema de lucro nos necesita enfermos y crónicos. No nos necesita ni muertos ni sanos, porque no les damos ganancia. Y esto está relacionado directamente con el desarrollo desmedido de la industria farmacéutica que avanza sobre gente cada vez más joven”.
En este sentido, Escudero asegura que “el gasto en medicamentos es un tercio del gasto nacional en salud. Es en gran parte un ´curro´ de asignación no científica, y de darle luz verde a medicamentos que sirven poco y a valores muchísimo mayores de lo que cuesta fabricarlos. De manera que yo atacaría, prioritariamente, el mercado capitalista salvaje de medicamentos antes que tomar cualquier otra medida para el sector salud”. Las cartas ya están sobre la mesa, parece ser el momento adecuado para sentarse a debatir y hacer del sistema integrado de salud una realidad que beneficie a todos los argentinos.

Ene 12, 2021 | Entrevistas

La memoria colectiva está formada por cada una de las historias de vida que en algún punto del camino entendieron que el dolor, si es compartido, puede volverse fuerza transformadora. Las contradicciones, la verdad y la identidad, se entremezclan en un proceso de reconstrucción de las vidas de las nietas y los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, como así también de todos los bebés apropiados durante la última dictadura cívico militar, hoy adultos, que quedan por encontrar. Victoria Montenegro es una de las que transitó y transita este proceso.
Se trata de la nieta número 95 recuperada en 2001 por Abuelas de Plaza de Mayo. Victoria fue secuestrada a los 13 días de vida junto a sus padres, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro. Tiempo después fue apropiada por el coronel del Ejército Argentino, Herman Antonio Tetzlaff, junto a su esposa Carmen Eduartes (más conocida como “Mary”). En su libro Hasta ser Victoria, Montenegro cuenta cómo fue su infancia en el barrio porteño de Lugano, donde vivió junto a sus apropiadores y a su hermana de crianza Fernanda -también apropiada- entre armas, cuarteles militares y juegos inocentes. Relata su vida como María Sol Tetzlaff, aquella hija del coronel de quien le tomaría años conocer su verdadera identidad. “Tengo recuerdos todavía de la época de la dictadura porque yo era chiquita pero iba a los cuarteles, con esa idea de la guerra, del enemigo, de ese mal a enfrentar, a combatir. De la subversión, de la forma de cuidarse, todo absolutamente incorporado en mi vida. Los primeros libros que aprendí a leer tenían recomendaciones para cuidarte del posible ataque de la subversión. Siempre desde el lado que era el lado del bien, amando a quienes para mí eran mis papás, sobre todo mi papá. Nunca tuve dudas sobre mi identidad”, cuenta Victoria. “Sí tuve cuestiones que son difíciles de explicar desde la lógica, desde lo racional, cuestiones de sensaciones muy íntimas, de olores, donde siempre supe, o siempre percibí que había nacido a la madrugada -aunque cuando era María Sol yo sabía que había nacido en pleno desfile militar el 28 de mayo al mediodía-. Siempre hubo algo y se lo pregunté a mi apropiador muchas veces cuando jugábamos”. Herman Tetzlaff no sólo fue el apropiador de Victoria, sino también quien llevó a cabo el operativo la noche de la desaparición de sus padres, el 13 de febrero de 1976 en William Morris, y la posterior muerte de Roque en un vuelo de la muerte en una fría noche de mayo.
Años después Abuelas presta interés en el caso al ver que una niña de rasgos salteños, nacida en el 76, era hija de un coronel de ascendencia alemana. Ahí es cuando se inician las investigaciones y se comprueba que María Sol no era la hija biológica del matrimonio Tetzlaff: “Luego de eso hay unos cuantos años sin respuestas donde después, cuando el juez de la causa confirma el vínculo biológico con el grupo Montenegro – Torres, Tetzlaff confirma su participación en el operativo de aquella noche, pero me dice que mis papás habían muerto en el enfrentamiento. Mary me cuenta que me van a buscar a la comisaría, que mi padrino era el comisario y él es quien me entrega luego de haber estado todo ese tiempo en brazos de una monja. Esa monja les había ofrecido un varón rubio, “que iba a tono con la pareja”. Recuerdo la forma en que Mary me dice: para que estés orgullosa, tu papá dijo ‘la negrita es mi hija’ y decidió quedarse con vos”, sigue Victoria.
Con retazos de historias que dejan ver sus percepciones más íntimas, la autora cuenta en su libro que aquel proceso de pasar de ser María Sol a Victoria fue largo y lleno de contradicciones, como “estar detrás de un vidrio muy grueso, y del otro lado ver gente muy distinta a uno que te hace señas pero no entendés lo que te están diciendo”. Hasta que un día el vidrio se rompe, y además de verlos, ahora los puede escuchar. “Todo lo que vos habías construido sobre tu vida, tu ideología, tus sentimientos con respecto a tu familia, tu formación, todo eso de repente se rompe. Se rompe aunque trates de sostenerlo, como me pasó a mí y le pasa a tantos. Aunque vos trates de sostenerlo y decirles mamá y papá, y sostener la Teoría de los Dos Demonios. Vos tratás de hacer equilibrio todo el tiempo porque sentís que esa vida que te constituyó se destruye. ¿Cómo hacés para que eso que se va destruyendo no te destruya a vos? Porque parte de lo que vos sos también está en esa herida. Entonces uno lo que trata de hacer, o al menos lo que yo traté de hacer, fue ir reconstruyendo, tratando de reparar cuestiones que me permitan comenzar a constituir las bases de lo que debí haber sido siempre y no conocía. Yo no soy María Sol, soy Victoria. Listo. ¿Y cómo es Victoria? Porque no es ni la constancia, ni el expediente del juez, ni el documento que te daban con tu foto y tu nombre y tu huella, porque vos no sos esa persona. ¿Cómo es Victoria, qué sería ser Victoria?”.
Para Victoria los dos momentos más importantes durante este proceso fueron el encuentro con Abuelas y conocer a su familia biológica en Salta: “Fue pasar del trámite administrativo, de firmar, y de pararme frente a ellos a maltratarlos, a entender que hay cuestiones que son más fuertes que todo lo que uno pensaba. Mil veces me enfrenté al juez, al secretario. Yo voy, me planto, y nada va a cambiar mis sentimientos de amor incondicional hacia mis padres que me dieron la posibilidad de ser María Sol, una persona de bien, criándome lejos de toda estructura subversiva. Vos estás adoctrinada desde antes de tener uso de razón, preparada y formada para ser eso”, declara. “Y de repente hay algo que te excede, que ves que te parecés mucho a todas esas personas que están ahí. Y después de a poco eso se va rompiendo, esa idea de la Carlotto fumando habano, y en el fondo los pibes e hijos haciendo bombas, y cuando entrás, ves abuelas que guardaban en la caja fuerte las galletitas. Entonces toda esa construcción que tenías con respecto al otro lado, de a poco va cayendo, no digo de golpe, pero de a poco se van sacudiendo esas estructuras”.
Desde el fundamental acompañamiento por parte del equipo psicológico de Abuelas, hasta la paciencia y el tiempo brindado por ellas, Victoria fue adentrándose en ese mundo que le abrió las puertas, tiempo después, a su carrera en la política y los Derechos Humanos. “No podés dar lo que no tenés, y yo no tenía paz, no tenía identidad. El primer tiempo desde la verdad fue construirme. Después sí, al principio acercarme a Abuelas, pero siempre de a poco iba avanzando, aunque había cuestiones de mi otra vida que llevaba conmigo. De hecho con mi maternidad, con mi concepción del rol de la mujer. María Sol fue criada por un apropiador, pero además por un círculo en una escuela de monjas, de señoritas, con un rol natural divino de las mujeres en cuanto al cuidado de los hijos. Yo fui mamá muy joven y me dediqué de lleno a cuidar a los nenes, y esa era la vida y eso estaba bien. No digo que esté mal quien lo decide: yo no lo había decidido, me lo habían impuesto. Cuando me acerqué a Abuelas, empecé a comprometerme con las charlas en las escuelas, con las actividades”, sigue.
En su libro relata también uno de aquellos momentos de quiebre en su vida, cuando todavía era María Sol: “Estaba la tele prendida pero yo no la estaba viendo, estaba en la cocina. Sólo lo escuché. Obviamente no me importaba la política, no creía en la política. Y cuando escuché a Néstor recitar un poema de Joaquín Areta, fue la primera vez que me pregunté cómo la subversión, que para mí era algo tan perverso, tan siniestro y que no tenía forma, podía escribir cosas tan lindas. Entonces ahí esa subversión empezó a tener forma”. Hoy Victoria Montenegro es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, luego de haber trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social: “Con Alicia (Kirchner) trabajando en el Ministerio pude entender que la dictadura no sólo nos pasó a nosotros. Sino que le pasó a gran parte del pueblo argentino: la destrucción del tejido social, la ausencia del Estado generando consecuencias tremendas generación tras generación. Y el objetivo nuestro era trabajar para que los derechos sociales sean derechos humanos. Y ahí abrazar mi trabajo y la posibilidad que me dio de recorrer el país, de estar ahí presente en cada una de esas transformaciones. Y después nace mi espacio político, que era el lugar donde yo sentía que tenía que militar”.
Su mamá y su papá, Hilda y Roque, estuvieron secuestrados en 1976 en Campo de Mayo. Roque fue arrojado desde un vuelo de la muerte al río, y tiempo después su cuerpo fue encontrado en las costas de Uruguay. Hilda permanece desaparecida. Su abuela y sus tías también fueron secuestradas, y durante esos años el resto de su familia estuvo exiliada. La misma familia que nunca dejó de buscarla y esperarla, aún cuando ella siguió siendo María Sol: “Claramente sin el amor de mis tías, de mis tíos, de mis primos, yo no sé si hubiera podido transitar este proceso de la misma forma. Que me esperaron, que entendieron que yo le dijera papá a mi apropiador, no sin dolor, hoy lo sé. Pero yo en ese momento no lo podía dimensionar, y ellos me esperaron”, cuenta Victoria. “El día que fui a dar mi testimonio en el juicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés, fue la primera vez que dimensioné que yo estaba ahí sentada porque no estaban mi mamá y mi papá. Y porque no estaban mis tíos. Parece una cuestión lógica, pero no es lógico. Cuando me senté ahí me sentí tan chiquita, tan frágil y con tanta responsabilidad. Pero lo que sentí cuando terminé fue que esa mochila que tenía pesaba menos”.
Además de tener tres hijos, hoy Victoria Montenegro también tiene un nieto, Noah, una de las razones por las que decidió escribir su libro: “Al primero al que alguna vez le voy a tener que contar esta historia es a él. Mis hijos la transitaron conmigo. Y quizás porque me parece tan difícil cuando llegue ese momento, es que me decidí a sentarme y tratar de ordenarla para transmitirle a Noah y a su generación. La importancia de hablar a los jóvenes o a los niños que están naciendo sobre esta historia. Y ese deseo que le transmito a Noah y a todos los suyos de que para ellos sea increíble, sea un recuerdo muy lejano todas esas violaciones a los Derechos Humanos, y que ojalá cuando mi nieto entienda, no estemos dando discusiones que algunos sectores nos quieren llevar a dar: si son treinta mil, si merecían el destino que tuvieron”, continúa, y agrega: “El vínculo que nos acompañó todos aquellos años que nos permitieron vivir en la verdad es el amor de las Abuelas, y hoy yo soy abuela. Así que desde el mismo amor decidí escribir este libro para la Memoria, pero también para que mi nieto algún día lo pueda leer”, finaliza.