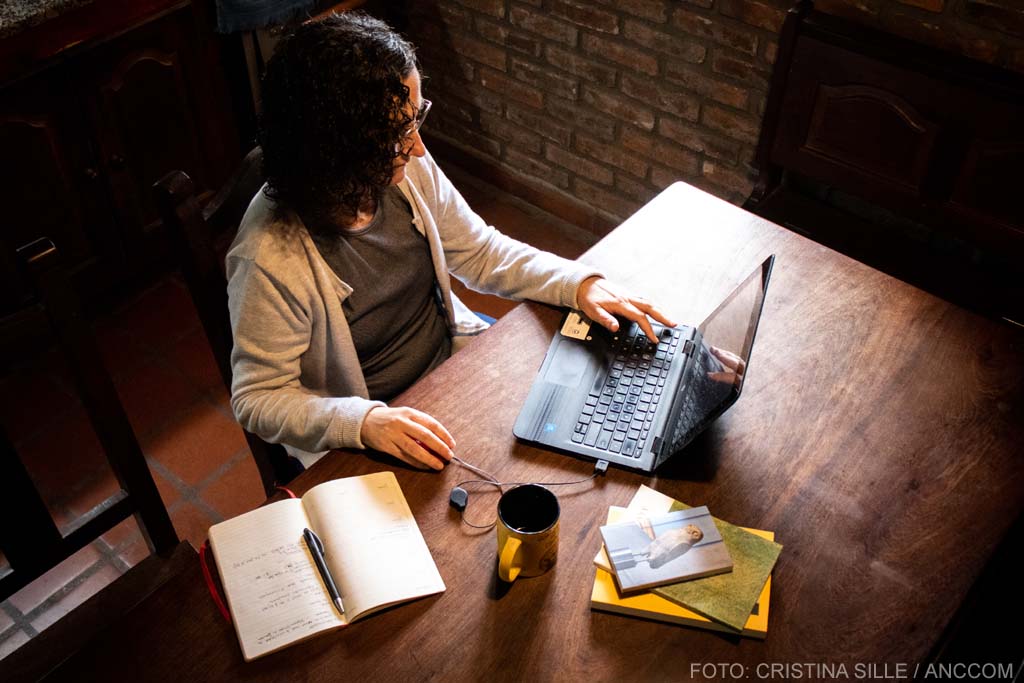Nov 25, 2020 | Comunidad, Novedades
 Como dijo recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene un sistema bimonetario: en él es el dólar y no el peso el que funciona como reserva de valor. Para evitar la licuación de las reservas nacionales en esa moneda, el gobierno restringió su acceso. Por eso, algunos ciudadanos se preguntan maneras simples de preservar o aumentar el valor de sus ahorros. Es entonces que surge con más fuerza una alternativa que algunos ven como revolucionaria: las criptomonedas. ¿Qué tiene este medio digital que es considerado como una reserva de valor? ¿Qué debemos saber de este sistema antes de usarlo?
Como dijo recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene un sistema bimonetario: en él es el dólar y no el peso el que funciona como reserva de valor. Para evitar la licuación de las reservas nacionales en esa moneda, el gobierno restringió su acceso. Por eso, algunos ciudadanos se preguntan maneras simples de preservar o aumentar el valor de sus ahorros. Es entonces que surge con más fuerza una alternativa que algunos ven como revolucionaria: las criptomonedas. ¿Qué tiene este medio digital que es considerado como una reserva de valor? ¿Qué debemos saber de este sistema antes de usarlo?
Las restricciones en medio de la pandemia precipitaron a los ciudadanos a la digitalización de todo tipo de actividades. Entre estas, se cuentan nuevas formas de transacción, inversión y reserva. En este contexto, la ONG Bitcoin Argentina, una Asociación Civil para el Desarrollo de Ecosistemas Descentralizados, organiza habitualmente charlas de información para fomentar el conocimiento y adopción asociadas a las criptomonedas y blockchain.
Si bien son muchas las criptomonedas que existen, el bitcoin es la más reconocida por ser la primera. Su modelo surgió en 2008 a partir de un personaje mítico, Satoshi Nakamoto, quien firmó el mail que echó a rodar esta moneda; pero hasta el momento se desconoce si se trata de una persona o grupo de personas. Luego de un inicio restringido a especialistas, su funcionamiento descentralizado fue mejorado por programadores para optimizar su funcionamiento. Esta moneda, que no consta de soportes físicos, es aceptada como medio de transacción en muchos países. Sin embargo, la particularidad de bitcoin es que no le pertenece a ningún país o gobierno, utiliza una licencia libre sostenida y es sostenida por los propios usuarios.
Según explica el presidente de la ONG, Rodolfo Andragnes: «Es la moneda más descentralizada de todas las criptomonedas que existen y la que más ha demostrado mantenerse fiel a su propuesta inicial sobre el modelo de emisión». Por ello, las bitcoin se basan principalmente en la confianza que genera un control distribuido entre pares. Otra de sus características es que cualquiera puede utilizarla sin necesidad de registrarse. Para utilizarla alcanza con una billetera virtual que se instala en algún dispositivo. Desde allí se realizan y registran las transacciones; una de las ventajas es el poco tiempo que lleva la acreditación de transferencias.
El referente de la comunidad asegura que en este sistema: «Sos realmente dueño de tu dinero”. Nadie puede tocar ese dinero ya que no hay ningún banco como intermediario de las operaciones; esta misma descentralización impide revertir una transacción realizada.
Andragnes resalta: «La mejor inversión es entender cómo funciona y saber cuidar el dinero; ya que no existe forma de revertir la compraventa».
Aunque este sistema virtual ofrece respuestas a determinadas situaciones, para muchos especialistas su aplicación es realmente limitada y no genera confianza. Este año, economistas argentinos debatieron en el evento DescentralizAR 2020 sobre sus características y su funcionamiento. Una de las especialistas que participó y conversó con ANCCOM es Diana Montino, economista y profesora de la Universidad del CEMA. Respecto al bitcoin como moneda virtual, la profesional explica: «Una cosa es que sea billete o moneda y otra dinero, que tiene que ver con poder realizar transacciones. Desde mi punto de vista puede tener ciertas características similares a las monedas pero en realidad es un instrumento financiero”.
El principal problema de bitcoin radica en la altísima volatilidad de su cotización, algo que la vincula a movimientos especulativos. El economista Agustín Etchebarne coincide con Montino: “Yo también lo considero como un activo especulativo. Que suba y baje el precio no permite que haya estabilidad, por lo tanto, no se puede usar como unidad de cuenta y no se usa como medio de cambio”.
Respecto a la privacidad, bitcoin permite un seudoanonimato para los usuarios. La blockchain o cadena de bloques, es el sistema que registra todas las transacciones en diversos puntos de la red y las valida. Es decir que funciona como libro contable donde queda la dirección de envío y de recepción, el monto transferido, la comisión pagada, la fecha y hora en que se realizó la transacción y el bloque en el que fue incluida la transacción: lo que no queda es el nombre de la persona, su teléfono o correo electrónico. Esta característica para algunos especialistas tiene una contradicción: al ser una blockchain pública y transparente, si un usuario publica por otro medio que es dueño de una dirección en particular, todas sus transacciones se pueden rastrear en la cadena de bloques. Si nadie revela su identidad, bitcoin sirve, para muchos economistas, como herramienta para el lavado de dinero y transacciones ilegales.
A su vez, Mondino describe que la regulación por parte del Estado de esta criptomoneda es vista por la comunidad como invasiva: “El ente regulador funciona como un competidor de bitcoin ya que el objetivo del mismo es transformarse en una nueva moneda, en algo diferente”. Por ello, esta criptomoneda se muestra como una revolución de los sistemas económicos tradicionales.
Al mismo tiempo han surgido numerosas criptomonedas que compiten entre sí, por eso “la única forma de considerar al bitcoin moneda, además de su estabilidad, es que se conforme en un único patrón, sin la existencia de miles de criptomonedas», sostiene Mondino.
Esto nos lleva a pensar por qué las personas aceptan y creen que esta moneda electrónica tiene valor. “En el caso de los bitcoin, éstos son valiosos porque la gente está dispuesta a cambiarlos por bienes y servicios reales, e incluso por dinero real», explica la docente. Si bien no hay un valor de referencia (por su volatilidad), es un acuerdo de confianza entre personas que consideran y confían en el valor de cambio en una transacción.
Como vemos, tanto el funcionamiento de las bitcoin, como el rol del Estado en este sistema son tema de debate. Mientras unos ven al bitcoin como una gran innovación tecnológica y económica liberadora de las restricciones, otros lo consideran una inversión arriesgada, especulativa e inestable, además de una herramienta para actividades ilegales.

Oct 13, 2020 | Comunidad, Novedades

Desde las últimas décadas del siglo XX los satélites artificiales son nuestros ojos en el espacio. Pueden servir para enviar y recibir comunicaciones de uso masivo, para análisis científicos, pero también para fines militares. En los últimos años se sumó una nueva mirada sobre el espacio que pone el énfasis en los negocios. ANCCOM diálogó con los actores que intervienen en el campo satelital argentino para entender la magnitud de los proyectos y sus efectos.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) es la responsable de diseñar y ejecutar el Plan Espacial Nacional que incluye acciones y proyectos como misiones satelitales de observación de la Tierra enfocados en el territorio continental y marítimo. Para eso, desarrolla satélites de observación útiles para la agricultura, hidrología, medioambiente y gestión de emergencias naturales, entre otras. El Plan Espacial Nacional también incluye el desarrollo y lanzamiento de pequeños satélites, para colocarlos en órbita, desde territorio, argentino mediante el lanzador Tronador II/III.
Raúl Kulichevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la CONAE, explicó cómo se sitúan los satélites argentinos en la órbita terrestre: “Por un lado, participamos de distintas organizaciones internacionales asociadas al uso pacífico de la información satelital, como Naciones Unidas y organizaciones espaciales. A su vez, tenemos convenios bilaterales con distintas empresas y en ellas hay regulaciones, donde todos los países miembro se comprometen a cumplir y respetar las regulaciones estatales en el espacio”.
Uno de los últimos lanzamientos exitosos es el SAOCOM 1B que partió al espacio en una cohete de la empresa SpaceX de Elon Musk desde los EE.UU. El lanzamiento completó la misión Saocom, cuyo primer satélite, el 1A, había despegado en octubre de 2018. Los satélites argentinos de observación están ganando terreno en el espacio y cada vez hay más compañías que trabajan en crear elementos necesarios para cada misión. El ingeniero Kulichevsky destacó la importancia de los SAOCOM: “En particular, la misión significó un salto cualitativo y de complejidad de desarrollo tecnológico importantísimo. Estamos convencidos que esta misión es el desarrollo tecnológico con el área espacial más complejo que se haya encarado alguna vez en Argentina. Haber completado la misión y dentro de poco tenerlo en operación es para los argentinos, una enorme satisfacción y orgullo”.

“La misión SAOCOM significó un salto cualitativo y de desarrollo tecnológico importantísimo», aseguró Kulichevsky.
A estos objetivos, deben sumarse los satélites geoestacionarios de telecomunicaciones como el Arsat I y II ya lanzados, y el Arsat III en desarrollo. Este último, brindará un servicio de internet de gran capacidad en territorio argentino, principalmente en el norte de la Cordillera de los Andes y zonas remotas.
Iniciativa privada
También existen empresas privadas argentinas que desarrollan satélites con énfasis en la eficiencia económica. La firma nacional líder en el sector es Satellogic, con una larga trayectoria en analítica geoespacial. Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman, se dedica a la fabricación de nanosatélites de costos más bajos que los tradicionales, posibilitando lanzamientos satelitales con mayor frecuencia.
Luciano Giesso, Director Comercial de Satellogic, explicó por qué estos satélites resultan más eficientes y económicos: “La primera razón es que estamos verticalmente integrados y diseñamos todos los componentes. Cubrimos la cadena de valor del mercado de observación de la Tierra, de punta a punta, proveyendo soluciones de analítica geoespacial a clientes finales desde la obtención del dato como imágenes desde el espacio hasta la provisión de servicios y soluciones que permitan tomar mejores decisiones de negocio”.
La segunda razón, según el especialista, tendría que ver con los ciclos de vida relativamente cortos de los satélites: “Un satélite tradicional cuesta entre 500 y 800 millones de dólares, toma 10 años de desarrollo y orbita otros 20 para amortizar estos costos. Nosotros fabricamos satélites por una fracción ínfima respecto de esos valores. El ciclo de fabricación completo de cada uno es de tres meses y su tiempo de vida de 3 o 4 años”.
Si bien la empresa es Argentina, cuenta con oficinas en ocho ciudades del mundo y un equipo distribuido en más de quince locaciones. La oficina central se encuentran en Buenos Aires. También hay un equipo de desarrollo en Córdoba y las actividades de ensamblaje, integración y testeo de los satélites se desarrollan en Uruguay. Además hay un centro especializado en el ámbito de la inteligencia artificial y tecnología de datos en España. Esta localización sirve, según el ingeniero, para facilitar las operaciones de fabricación y por el régimen de importación/exportación.
La recolección de datos por parte de estos satélites permite entender, por ejemplo, el impacto del cambio climático en la Tierra, en los cultivos, las sequías o la evolución de un cultivo en un campo. También sirven para monitorear las reservas de carbono, la salud de los cultivos, plagas y malezas o prevenir el robo y la recolección ilegal. Hasta el momento, la CONAE no ha trabajado directamente con la empresa Satellogic pero afirman que mantienen contacto frecuente. Desde el punto de vista de la institución pública aseguran: “Intentamos mantener una relación con todas las empresas del sector y tratar de apoyar y fomentar el crecimiento de las empresas públicas y privadas en Argentina”.
Tanto la CONAE como Satellogic gestionan proyectos con la empresa aeroespacial pública Argentina VENG (Vehículo Espacial Nueva Generación). En conjunto con ellos, desarrollan los medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, particularmente para la producción, operación y mercadotecnia del programa de Tronador de la CONAE.

El equipo argentino que lanzó el SAOCOM 1B, en Cabo Cañaveral.
Luz mala
Muchos astrónomos y especialistas físicos advierten que los satélites artificiales afectan las observaciones astronómicas. Asimismo, los satélites de telecomunicaciones pensados para el acceso móvil a Internet, integran una fuente de ondas de radio que perjudican la radioastronomía.
Carlos Di Nallo, reconocido astrofotógrafo argentino, aclaró la importancia de la posición en la que se colocan los satélites artificiales: “En realidad depende de la posición en órbita que ocupan. No vas a tener un montón de satélites juntos pero si en las fotografías que se toman aparecen muchos, arruinan la foto”. Para Di Nallo es alarmante la cantidad de satélites artificiales que se están pensando a nivel mundial; esto no solo afectaría las observaciones nocturnas sino además los radiotelescopios. El especialista sostiene que el problema central es que en el cielo no hay dueños: “En algún momento se va a tener que plantear algún tipo de regulación porque ahora todos quieren lanzar satélites”.
Uno de los proyecto más controvertidos es el de Space X. Su plan es lanzar Starlink, una constelación de satélites capaces de proporcionar conexión a Internet en cualquier parte del mundo, y que requerirá al menos 12.000 satélites para el 2025. El desarrollo de estos instrumentos comenzó en 2015 con la autorización legal del gobierno de Estados Unidos. Los primeros planes hablaban de lanzar 4.000 satélites en una órbita baja cercana a la superficie de la Tierra. Sin embargo, al poco tiempo, la compañía pidió ampliar el número de satélites, superando los 20.000 permisos. Hay que recordar que esta empresa nació con el propósito de contar con naves espaciales propias y llegar a Marte en las próximas décadas. Asimismo trabajan en proyectos de financiamiento de gastos de investigación y desarrollo de vehículos espaciales.
¿Quién financia estos gastos? ¿Cómo se llevan a cabo estos proyectos? Space X realiza contratos multimillonarios con el gobierno de Estados Unidos y de Europa para poner en órbita satélites de otros países.

Lanzamiento del Arsat-2, en la Guyana Francesa, en 2015.
Hace unos meses, la American Astronomical Society emitió un comunicado: “Cuando Space X lanzó su primera tanda de 60 satélites de comunicación Starlink, en mayo de 2019, y personas de todo el mundo los vieron surcando el cielo, los astrónomos lanzaron la voz de alarma. Los satélites Starlink no solo eran más brillantes de lo que nadie se había llegado a imaginar, sino que podría haber decenas de miles como ellos». El ruido lumínico hará imposible el estudio de las estrellas más lejanas.
Además, este tipo de satélites artificiales tendrá un efecto gravitacional sobre los objetos que se acercan a la Tierra, como cometas y asteroides. Por lo tanto, se deberá tener en cuenta la posición y alteración de los satélites de Musk para lanzamientos espaciales.
Respecto a este tipo de proyecto, la empresa Satellogic declaró que “es claro que el aumento de satélites de distinta índole, tamaño y características, puede obstaculizar la observación desde la Tierra. Nuestros proyectos por ser microsatélites, tienen poca superficie para reflejar y por su tiempo de vida (relativamente corto) no duran mucho tiempo más en órbita”.
La CONAE acentúa la importancia de la información de la observación astronómica pero aclara que “hay que entender que gran parte de esa información, ha sido obtenida por satélites. La posibilidad de observar el universo sin interferencia de la atmósfera, genera capacidades para el mundo de la astronomía que son únicas; lo que sucede es que el desarrollo espacial complementa significativamente las posibilidades de observación astronómica”.
Tras las críticas, Starlink empezó a utilizar una pintura opaca para evitar el brillo de los rayos solares. Existen aplicaciones para seguir y localizar el trayecto de estos satélites; aparece el horario, la altura, y hasta a quien pertenecen. Paralelamente, la Unión Astronómica Internacional pidió actualizar las efemérides para enviar información acerca del lugar en el que pasan estos satélites. Esto, permite organizar las observaciones nocturnas y los trabajos fotográficos, para que no sean perjudicados.
«Las misiones SAOCOM son distintas -explica Di Nallo-, porque son de observación y tiene una utilidad como medir la humedad de suelo y situaciones de emergencia. Hablamos de cuatro satélites de toda Argentina frente a 22.000 para dar Internet gratis». Por último, el astrofotógrafo subraya: “A todos los que trabajamos en este campo nos mueve el cielo pero no todos nos manejamos con los mismos valores”.
Mientras el debate continúa, la cantidad de satélites lanzados sigue aumentando. La misión SAOCOM y los ARSAT posicionaron a Argentina en un lugar clave para la construcción satelital de observación terrestre. Estos aparatos significaron un antes y después en la producción agrícola y en los pronósticos meteorológicos para prevenir, monitorear y evaluar catástrofes naturales. A su vez, empresas como Satellogic permitieron mejorar, facilitar y economizar gastos en tecnología espacial. A pesar de ello, resulta curioso y hasta preocupante para muchos especialistas, el interés de muchos países y empresas en proyectos telecomunicaciones de Internet mundial que carecen de una regulación clara.
Actualmente, la conexión en la ciudad depende de cables, antenas y otros instrumentos instalados pero en zonas apartadas, la cobertura de este servicio es escasa, incluso nula. Entonces ¿Cómo podríamos solucionar este problema, sin perjudicar a otros actores que intervienen en los avances y descubrimientos espaciales? ¿De qué manera se podría regular los permisos para no hacer del cielo un negocio? La red de Starlink es tan solo una de las muchas empresas interesadas en estos proyectos como Amazon y la empresa china, Geely.
Ofrecer internet a todos y todas sería un gran paso pero no todo lo que brilla es oro. Las constelaciones satelitales presentan serios inconvenientes para la observación espacial y aumentan los riesgo de colisión. Pese a que muchas empresas están trabajando con la comunidad científica para reducir el impacto de sus satélites, algunos especialistas temen que no se encuentre una solución adecuada.

Ago 26, 2020 | Novedades, Trabajo

Según un estudio de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, “siete de cada diez personas que teletrabajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encargan en simultáneo del cuidado de sus hijas e hijos desde que comenzó la cuarentena”.
El teletrabajo –o home office– ya era una modalidad habitual en un buen número de empresas y organizaciones en la Argentina, pero con la pandemia se generalizó. Por ello, el Gobierno nacional promulgó, el último 14 de agosto, la Ley 27.555 que establece un régimen para los contratos de teletrabajo. Si bien entrará en vigor 90 días después de finalizada la cuarentena, políticos de la oposición y sectores empresariales señalaron la dificultad de llevar a la práctica la regulación.
La nueva normativa fue impulsada por la necesidad de una ley específica que regule y garantice los mismos derechos y obligaciones a los teletrabajadores que a quienes desempeñan sus tareas de forma presencial. Además, tiene por objeto promover y regular esta modalidad como un instrumento de generación de empleo, mediante la utilización de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y como una herramienta para conciliar la vida familiar y laboral en un solo ámbito.
En diálogo con ANCCOM, el abogado laboralista Julián Hofele, asesor de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, detalla: “La legislación establece numerosas especificaciones, basada primero en la igualdad de derecho con las personas que trabajan en forma presencial”. Y agrega: “Garantiza el cumplimiento en materia salarial, de extensión de la jornada, derechos colectivos, sindicales, riesgos de trabajo, higiene, accidentes, contiene la igualación en todos estos aspectos”.
Con respecto al derecho a la desconexión digital, Hofele afirma que “se garantiza el derecho al descanso y la limitación horaria de la jornada. Además, el trabajador tiene derecho a no recibir comunicaciones por parte del empleador, fuera de la jornada laboral”.

La senadora nacional de Juntos por el Cambio, Gladys González, opina que la ley está pensada desde una lógica laboral caduca que desincentiva la modalidad de trabajo. Y acerca del derecho a la desconexión, si bien afirma que es fundamental garantizarlo fuera del horario laboral o durante licencias, aclara: “Creemos que el empleador puede cursar comunicaciones al trabajador y que éste no está obligado a responder si está fuera de su jornada. Las empresas operan con grupos en turnos y eso hace que tengan diferentes momentos para enviar comunicaciones”.
Desde el sector de las PyMEs, Salvador Femenía, asesor de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de la Cámara de Comercio de Moreno, considera que tal derecho “limita al empleado, porque él puede pactar cuestiones de metas y podría hacerse acreedor de más dinero”. Según Femenía, “el empleado tiene una comodidad trabajando bajo esta modalidad, ya que puede manejar los tiempos como quiera. Debería haber más libertad con los horarios y se podría pactar entre las partes en qué momento llamarse”.
Otro de los artículos discutidos de la ley es el que menciona “el principio de reversibilidad”, que determina que el traslado de quien trabaja de manera presencial a su casa debe ser voluntario y tiene la posibilidad de volver. Hofele destaca que, ante una situación inesperada, pueden cambiar las condiciones del lugar en donde vive y cómo se compone la familia, por ende, se contempla esta medida. Puntualiza que estos son los casos en los que se cambia de modalidad de empleo, no de los contratados por el sistema de teletrabajo, que dependen de sus propios convenios colectivos. Y sostiene que el principio de reversibilidad no se aplica automáticamente: “Esto se debe hablar y resolver con la voluntad entre ambas partes”.
Para la senadora González, sería “prudente dar un tiempo al empleador para que se adapte a la reversión propuesta por el trabajador. Para el empleador, dar la posibilidad de que un trabajador pase de una modalidad presencial a una virtual implica una inversión que tenemos que tener en consideración, para no desincentivar al teletrabajo”.
Al igual que González, para quien la reversibilidad lo único que va a generar es “el desaliento de los empleadores a la hora de adoptar esta modalidad de trabajo”, Femenía critica tal posibilidad: “Si tenés a toda la empresa, por ejemplo, o un área en particular, con teletrabajo y quiere la reversibilidad, si yo no puedo dárselo, se considera despedido y con doble indemnización”. Y reclama “que se puedan establecer ciertas pautas para que se sienten a negociar y entre las dos partes encontrar una solución satisfactoria para el trabajador”.
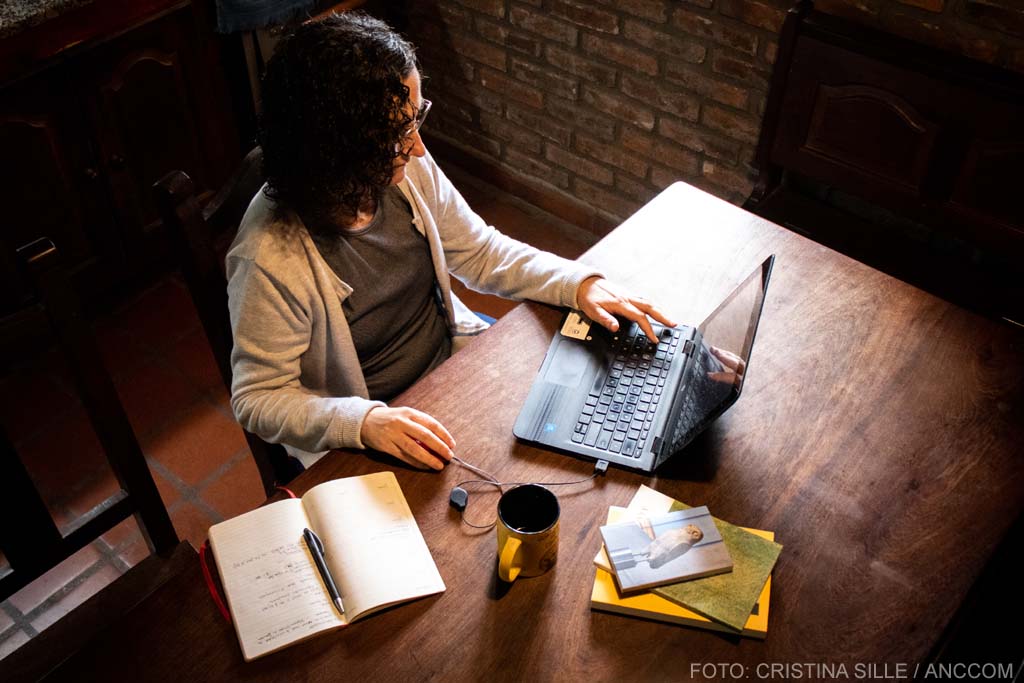
Acerca del derecho a la sindicalización, la ley dispone que las personas que están teletrabajando puedan elegir y/o ser elegidas para ser representantes gremiales. “Esto va a requerir que los sindicatos encaren las negociaciones colectivas en cada sector contemplando las especificaciones mismas del teletrabajo para su actividad y, por supuesto, del cumplimiento”, expresa Hofele.
El secretario gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), Claudio Marín, alerta sobre el peligro de que el teletrabajo aumente el trabajo precario. “El punto central es la registración. Tiene que haber participación de los sindicatos en ella y de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, además del Ministerio de Trabajo, si no corremos un riesgo cierto de que el trabajo no registrado se multiplique”.
“Los sindicatos deberían ser más cercanos a las empresas, negociando –se queja Femenía–. Hablan todos de derechos como si fuéramos explotadores, no somos grandes empresas. Las PyMEs tenemos una relación muy cercana, cuidamos al empleado”.
Ante las observaciones de la empresarios y oposición, el Poder Ejecutivo aceptó revisar el artículo 8 de reversibilidad cuya aplicación, se anuncia, podría tener un tiempo de concreción de hasta seis meses, lapso en el cual la empresa debería acondicionar sus instalaciones para el regreso de los empleados a la oficina.

Ago 21, 2020 | Comunidad, Novedades

A principios de julio, intendentes del sur del conurbano junto con la Defensoría del Pueblo bonaerense, presentaron una queja ante el responsable del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, debido a los reiterados cortes del suministro de Edesur en plena pandemia, producto de años de desinversión, y pidieron revisar los aumentos tarifarios autorizados por el gobierno de Mauricio Macri. La Defensoría solicitó incluso quitar la concesión a la empresa.
Desde la oficina de prensa de Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, aseguran que el servicio de Edesur “es pésimo” y las tarifas “impagables”. “Se corta todo el tiempo la luz, nos dejan sin agua en el distrito y han cerrado las oficinas comerciales para no atender a los usuarios”, afirman.
En enero de 2015, el municipio firmó un contrato con Edesur para empezar las obras de una nueva subestación, que debería ejecutarse en el lapso de cinco años. A finales de julio de este año, el jefe comunal denunció a la empresa por incumplimiento del acuerdo. Frente a éste y otros reclamos, en representación de un grupo de intendentes del conurbano, el defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires pidió la revocación de la concesión.
La empresa, de capitales italianos, respondió que “todos los ingresos se destinan a obras para mejorar el servicio” y que los municipios le adeudan 3.000 millones de pesos, fruto del traspaso que autorizó la ex gobernadora María Eugenia Vidal en 2017 que los obligó a pagar el consumo de electricidad en los barrios populares, sin ayuda adicional.

Edesur tiene la concesión hasta el año 2087 y, entre sus accionistas, se encuentra el Fondo Black Rock.
El actual contexto de emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la precariedad del servicio eléctrico que brinda Edesur. Los reiterados cortes de luz en barrios no sólo populares sino además de clase media y alta del sur del Gran Buenos Aires, reavivaron el debate acerca de la concesión.
“Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, fue el fallido del ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, a principios de los 90, en pleno proceso de privatización de las empresas públicas, entre ellas Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires).
En 1992, una parte de la estatal Segba se convirtió en Edesur, cuyo historial de ganancias extraordinarias, desinversión e incumplimiento en el servicio, es de larga data. En 1999, cientos de miles de usuarios se vieron afectados por falta de energía eléctrica durante varias semanas.
En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner aplicó una política subsidiaria de tarifas que permitió un mayor acceso al servicio, lógica que se mantuvo hasta finalizar la gestión de Cristina Kirchner, en 2015. Pero con la llegada al poder de Macri, y con el argumento de la “emergencia energética”, en enero de 2016 se quitaron los subsidios y los usuarios sufrieron un incremento de hasta diez veces del valor que venían pagando.
Las empresas energéticas fueron de las grandes ganadoras durante la gestión de Cambiemos. Sólo en tres años aumentaron sus tarifas hasta un 3.000 por ciento, suba que no se vio reflejada en los niveles de inversión. La posterior dolarización de las tarifas tampoco se tradujo en mejoras, sólo en mayores ganancias.

Edesur obtuvo ganancias por más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior.
Edesur, que tiene la concesión hasta el año 2087 y cuya propiedad es del holding italiano Enel –del que también es accionista BlackRock, uno de los fondos acreedores de la deuda argentina–, obtuvo un beneficio de más 12.600 millones de pesos en 2019, un 168% más que el año anterior, según informó la propia compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
En vista del desbalance entre ganancias, falta de inversión, tarifazos y mala prestación del servicio, los municipios debieron ponerse a la cabeza del reclamo de los usuarios. Desde 2017, cuando Vidal les traspasó a las comunas el costo del consumo eléctrico de los barrios precarios, el ENRE ha detectado irregularidades tanto de Edesur como de Edenor y estima que mantienen una deuda con el Estado de 26.400 millones de pesos. En un comunicado, el organismo de control señaló que «presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados», aludiendo a una posible anulación de aquel traspaso.
Tras los reclamos de los usuarios, los intendentes y la Defensoría, el ENRE sancionó a Edesur con una multa de 167.812.000 de pesos por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a 2018 y 2019. Los apercibimientos contemplan una denuncia del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, por inobservancia a las normas de seguridad en la vía pública en ese municipio, y otra de septiembre de 2018 por un incendio ocurrido en una vivienda en el partido de Ezeiza, debido a una anomalía en una instalación eléctrica en la vía pública.
No sólo los usuarios del Gran Buenos Aires padecen la negligencia de la empresa, también los de la Capital Federal. Hace pocos días, las organizaciones sociales, sindicales y vecinales integrantes del Comité de Crisis de las Villas 21-24 y Zavaleta volvieron a reclamar a las autoridades del Gobierno porteño la realización de «obras de fondo para garantizar el suministro eléctrico y de agua potable para todos los vecinos».
«En nuestros barrios seguimos esperando las respuestas que nunca llegan y que en contexto de pandemia se vuelven más urgentes que nunca: la energía eléctrica y el agua», afirmaron. A su vez, insistieron en la conformación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y las empresas Edesur y Aysa «para que se solucionen definitivamente nuestros dramas que llevan años en la Ciudad».
Los trabajadores de Edesur también sufren las consecuencias del servicio ineficiente, la precarización laboral y la tercerización de las tareas. Julio Acosta, secretario adjunto de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, explica que la empresa cuenta con 2.500 trabajadores contratados por convenio de trabajo de la actividad, pero también con 2.500 empleados precarizados. “Al ser tercerizado el servicio, se han disminuido los costos laborales con bajos salarios”, remarca. La falta de medidas de seguridad para los empleados causó, a mediados de julio, la muerte de dos trabajadores en la localidad de Burzaco.
“La solución, para nosotros, es el fin de la concesión, porque acá no se cumplió con el contrato que firmaron. Creemos necesario que el Estado se haga cargo del servicio porque es un derecho humano”, sostiene Acosta.

Jul 2, 2020 | Comunidad, Novedades

La llegada del Covid-19 forzó al sistema educativo a implementar herramientas tecnológicas para mantener el vínculo con los estudiantes. En la joven Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), fundada en 2015, esto no resultó algo nuevo. ANCCOM dialogó con la Directora General de Gestión Académica de la institución, Melina Fernández, y la ingeniera informática y docente, Romina Robles, de la Escuela N.º 10 de Hurlingham.
Desde sus inicios, la UNAHUR trabajó en la articulación con escuelas secundarias del distrito. Varias se sumaron a la propuesta de UNAHUR. Entre los proyectos comprendidos por la propuesta se cuenta “Un campus para mi escuela” cuyo primer objetivo es enriquecer y expandir los tiempos y espacios de la clase. Pero la pandemia cambió todo, especialmente el ritmo con el que había que llevar el proyecto adelante.
“La Universidad se encargó de gestionar los espacios como la creación de aulas y usuarios. Además acompañó con jornadas de formación, donde se trabajaba sobre el aula del docente conociendo los recursos del campus. La pandemia intensificó este proceso con las escuelas que ya veníamos trabajando, y se extendió a otras escuelas del distrito”, explica Melina Fernandez.
La Universidad trabaja con la plataforma educativa Moodle. El sistema está alojado en servidores propios, lo que garantiza un control sobre la herramienta y que los datos de los estudiantes solo se usen con fines educativos y de seguimiento. Además, por ser de software libre, Moodle permite a la universidad modificar directamente la plataforma de acuerdo a las necesidades particulares de sus estudiantes.
Las aulas virtuales pasaron de ser un apoyo a la presencialidad a transformarse en el espacio principal de clase durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Así se transformaron en un entorno que posibilita la continuidad pedagógica. En este nuevo contexto comenzaron a surgir nuevas problemáticas, sobre todo, la conectividad. “Algunos chicos no solo no tiene dispositivos sino que tampoco tienen internet. Este es un problema del sistema educativo en general que está pasando en todos los niveles”, afirma Melina. Como consecuencia de esta problemática que afecta a todo el país, el Consejo Universitario con el ENACOM y la Secretaría de Políticas Universitarias, solicitaron y obtuvieron de las empresas prestadoras, el acceso a las plataformas educativas de manera libre y gratuita.
Frente a la urgencia y la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica, se firmó un convenio entre la Provincia de Buenos Aires, la Secretaria de Políticas Universitarias, la Universidad y el Municipio para expandir el programa aula abierta a las escuelas de nivel Primario e Inicial. El objetivo es que todas las escuelas de Hurlingham cuenten con un entorno más rico de trabajo para docentes y alumnos. “Para facilitar la tarea, se armaron aulas base configuradas, con varias herramientas que permiten al docente apropiarse de ese espacio. Esto es acompañado por jornadas de formación docentes y de equipos directivos”, explica la educadora. “Para esto el rol docente es central e imprescindible. Necesitamos docentes creativos, acompañando y aprendiendo. Acá hay un modo de enseñanza y de pensar la educación de manera complementaria”
El entorno virtual es un espacio que articula la comunicación con los alumnos, las actividades y los contenidos. Tiene, por ejemplo, un correo integrado a la plataforma y un sistema de videoconferencia, también de software libre, llamado BigBlueButton que los informáticos sumaron a las herramientas del campus. De esa manera se reemplazan otras plataformas privativas de teleconferencia poco seguras y que consumen datos por alojarse en dominios externos a los edu.ar.
“Son momentos de mucha incertidumbre. Todos los profesores llegaron de distintas maneras; algunos ya tenían herramientas porque tenían conocimientos previos; para otros es la primera vez. Este es un contexto sumamente difícil para todos, pero al mismo tiempo, la comunidad educativa de Hurlingham está comprometida en garantizar el derecho a la educación. Hoy la educación tiene esta forma. No la elegimos pero es la forma que tenemos de seguir enseñando y en el medio vamos haciendo nuevos aprendizajes”, explica Fernández.
Romina Robles es encargada de medios de apoyo técnicos y pedagógicos, ingeniera en informática y además, docente referente en la escuela secundaria Nº 10 de Hurlingham desde 2013. Hace un año, la escuela donde trabaja se sumó a Aula abierta, principalmente para los alumnos de zonas desprotegidas que por alguna particularidad no pudiesen asistir a clases regularmente. Romina explica: “En la escuela implementamos el campus para muchos casos. Nosotros trabajamos con una comunidad vulnerable, donde hay problemas de adicción, embarazos adolescentes o estudiantes con algún tratamiento médico especial que les impide asistir al colegio regularmente”.
Además de ser docente de informática, Robles se encarga de brindar soporte a los alumnos y profesores en lo referido a las nuevas tecnologías y herramientas digitales. Por el contexto en el que nos encontramos, este rol se vio muy afectado, describe Romina: “Tengo una sobrecarga de trabajo importante no tanto de los alumnos sino de los profesores porque hay una resistencia muy grande al cambio y sobre todo al uso de herramientas tecnológicas”.
Si bien este proyecto era optativo para los docentes de la escuela Nº 10, a principio de año se anunció la implementación obligatoria como herramienta complementaria: “En febrero se decidió con las autoridades extenderlo para todo el colegio; meses después nos agarró la pandemia y muchos de los que se resistieron tuvieron que meterse a la fuerza. Los recursos que tenemos en la educación pública pero sobre todo en esta comunidad vulnerable son escasos. Es importante que los chicos puedan tener acceso a las plataformas educativas gratis como cualquier estudiante”.
Esto implicó además capacitar en tiempo récord a los docentes y alumnos. La ingeniera agrega: “Yo daba capacitaciones tanto para docentes como alumnos del uso de herramientas digitales. Esto estaba planificado para todo el año pero tuvo que hacerse de manera intensiva en el mes de marzo con video tutoriales. A su vez, están quienes deciden no participar de algunas de las herramientas que parece tener el campus. No sirve subir una actividad para los chicos y no explicarles nada. La guía de preguntas no es del todo útil. La idea también era poder hacer una presentación para que los alumnos conocieran al docente”, detalla la referente.
En relación al problema principal que es la conectividad, se empezó a pensar alternativas desde la misma institución. “Muchos no tienen conexión a internet ni un celular con datos. Fue difícil, pero cuando se liberaron los datos para la plataforma, empezó a haber más participación”, comenta la docente.
Algunas de las alternativas que organizaron fue la entrega de computadoras que pertenecen a la sala de informática: “Las prestamos como se hace con los libros. Supimos de alumnos que tenían conectividad pero no tenían dispositivos y les prestamos equipos. También sabemos que muchos alumnos no tenían dispositivos ni conectividad. Lo que estamos haciendo es bajarle todo lo que se sube al campus, hacer juego de fotocopias y alcanzarlos”.
De todas maneras, Romina enfatiza en la importancia de capacitarse en nuevas tecnologías tanto para los docentes como para los alumnos. Desde su experiencia y conocimiento, es fundamental tener una base de herramientas tecnológicas para achicar la brecha digital y garantizar la enseñanza en esta coyuntura incierta.

 Como dijo recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene un sistema bimonetario: en él es el dólar y no el peso el que funciona como reserva de valor. Para evitar la licuación de las reservas nacionales en esa moneda, el gobierno restringió su acceso. Por eso, algunos ciudadanos se preguntan maneras simples de preservar o aumentar el valor de sus ahorros. Es entonces que surge con más fuerza una alternativa que algunos ven como revolucionaria: las criptomonedas. ¿Qué tiene este medio digital que es considerado como una reserva de valor? ¿Qué debemos saber de este sistema antes de usarlo?
Como dijo recientemente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina tiene un sistema bimonetario: en él es el dólar y no el peso el que funciona como reserva de valor. Para evitar la licuación de las reservas nacionales en esa moneda, el gobierno restringió su acceso. Por eso, algunos ciudadanos se preguntan maneras simples de preservar o aumentar el valor de sus ahorros. Es entonces que surge con más fuerza una alternativa que algunos ven como revolucionaria: las criptomonedas. ¿Qué tiene este medio digital que es considerado como una reserva de valor? ¿Qué debemos saber de este sistema antes de usarlo?