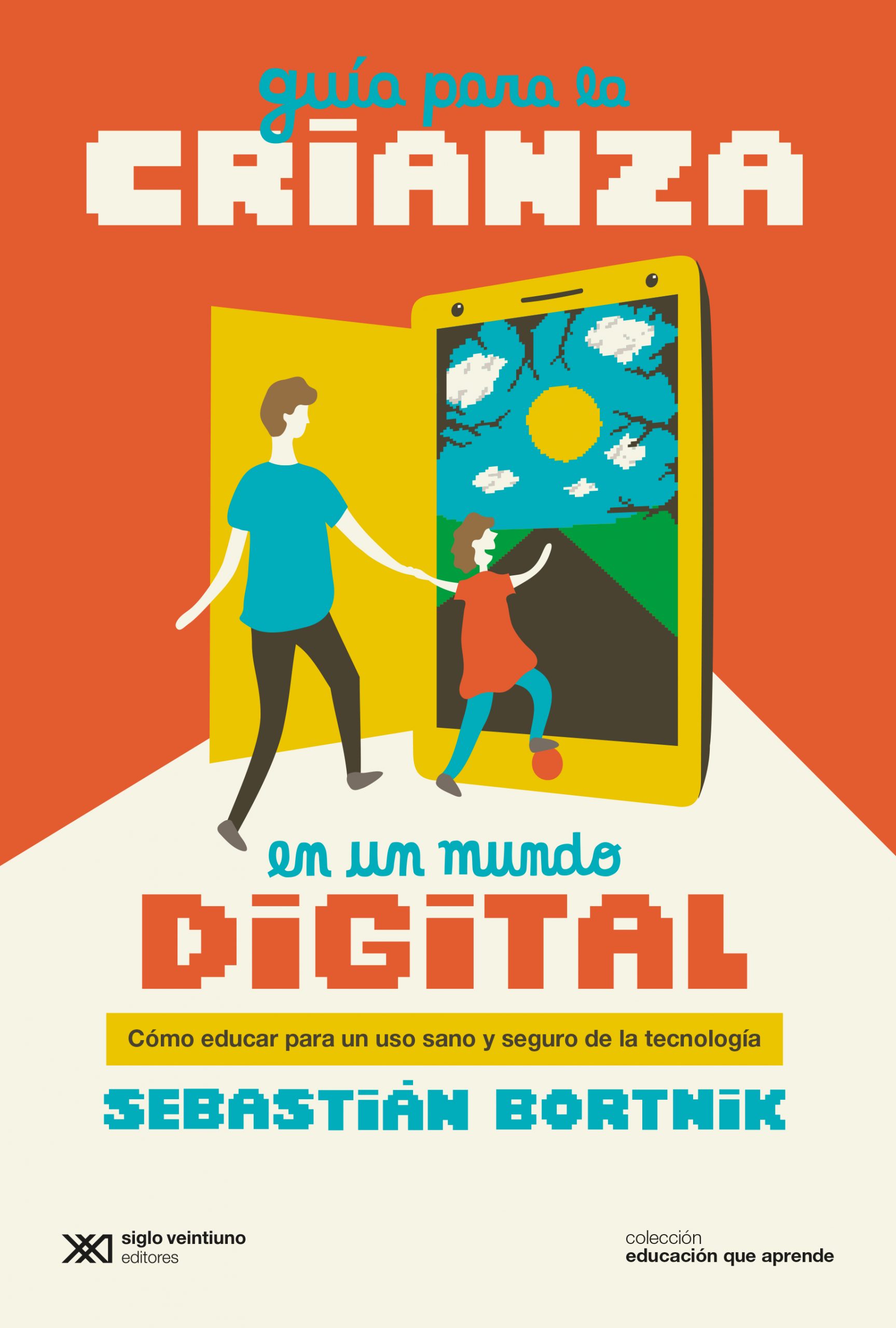Feb 1, 2022 | Destacado 5, Entrevistas
A los 29 años, Santiago Martínez Cartier publicó «Palermo Dead», su sexta novela de ciencia ficción. Una obra distópica inspirada en la crisis climática y la gentrificación de Buenos Aires.

La cita que da título a esta nota pertenece a Santiago Martínez Cartier, escritor de ciencia ficción que con apenas 29 años acaba de publicar Palermo Dead, su sexta novela. En ella aparece relatado un futuro distópico plagado de mundos posibles, donde el negociado inmobiliario y el calentamiento global desnudan la avaricia capitalista que, tarde o temprano, terminará con las clases sociales y junto con ellas, con ¿la humanidad?
Diversos relatos dan vida a esta nueva obra del autor, que ofrece un futuro negro donde el canibalismo aparece como opción ante la falta de lugares para producir alimentos.
Editado por Casa de criaturas, el libro ya se encuentra disponible para su comercialización. Una buena oportunidad para leer en vacaciones antes de que nos tape el agua.
¿Qué edad tenías cuando arrancaste con la escritura?
En verdad de chico ya escribía. Ya en la escuela primaria empecé a escribir cuentos, ficciones y de hecho ya escribía cosas con elementos de ciencia ficción. Después, más cerca de los 19 años, seguí escribiendo cuentos. En su momento me hice amigo de un librero y ahí fue cuando empecé también a tener otras influencias, leyendo mucha ciencia ficción y ahí, un poco de casualidad, terminé escribiendo la primera novela: Manuscritos del tiempo (Expreso Nova, 2014), que empecé como un cuento y lo fui alargando hasta terminar en una novela cortita que escribí a los 19 y se publicó cuando tenía 21.
¿Todas tus obras son ciencia ficción?
Sí, o al menos todas tienen elementos que remiten a la ciencia ficción, tal vez no necesariamente son tramas 100% del género pero en todas se juega algún aspecto como el tiempo, o siempre hago intervenciones de Buenos Aires. Voy siempre para adelante buscando distintas versiones de Buenos Aires, cómo sería en el futuro, distintos fenómenos que pueden terminar con diferentes versiones de la ciudad.
¿Cómo fuiste definiendo a la ciencia ficción como tu género preferido?
No fue una decisión voluntaria, yo en ese momento funcionaba de una forma más intuitiva. Ahora pienso un poco más las cosas pero en su momento era lo que salía y realmente lo que me salía era pensar el mundo en base a los códigos de la ciencia ficción. Siempre sentí que es más fácil hablar sobre los problemas contemporáneos del mundo actual a través de ficciones que generen una suerte de espejo. A veces, esa distancia hace que las cosas sean más claras, por eso funcionan tanto las distopías porque en realidad son como hipérboles, son como una exageración o una apuesta al máximo de los paradigmas del mundo contemporáneo. Y eso también es muy característico del cyberpunk, de ese mundo distópico donde el mundo de la vida está regido por las megas corporaciones. Entonces, se me hacía ya que estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción, que el futuro llegó hace rato y me fue más fácil hacer lo evidente a través de los libros. Me surgió orgánicamente y siento que fue porque la ciencia ficción la siento más contemporánea que nunca.
En Palermo Dead planteas un Buenos Aires bajo agua: ¿Cómo se puede relacionar con los problemas que trae aparejado el cambio climático?
Palermo Dead está inspirado en dos tendencias claras que estamos viendo hoy en día: una es el deshielo de los glaciares. Se estima que de acá a cinco años se va a terminar derretir un glaciar del tamaño de la isla de Gran Bretaña y que puede dejar a la Ciudad bajo agua en un futuro no tan lejano. Y la otra tendencia es el negociado inmobiliario que está generando un proceso de gentrificación en muchos barrios porteños expulsando a los vecinos históricos de su barrio por el aumento del valor del metro cuadrado. Esas dos tendencias terminan generando el mundo de Palermo Dead. Llegado el momento, no va a quedar lugar donde construir y el cementerio va a estar ahí, enorme, con un espacio verde divino para clavar una mega torre.
¿Palermo Dead recupera elementos históricos combinados con el presente para configurar un futuro distópico?
Tiene cosas del presente pero también tiene historia y por supuesto, futuro. El movimiento poblacional que ocurre en el libro está un poco inspirado en el que ocurrió justo antes de la fundación del cementerio de la Chacarita, a partir de la epidemia de la fiebre amarilla durante la guerra del Paraguay. Con la fiebre amarilla se produce otro gran movimiento poblacional donde las clases adineradas se tienen que ir de San Telmo y se mudan al norte de la ciudad y ahí es cuando las clases populares empiezan a ocupar las grandes mansiones partidas en mil que convirtieron en conventillos. Esos hechos son los que inspiraron un poco el movimiento demográfico que ocurre en el libro: un edificio primero construido para ser utilizado transitoriamente por la clases adineradas y que luego los subarriendan, lo parten en mil ambientes, engañando a las clases populares con la promesa que “esto no se va a inundar todavía”.
Planteas un futuro donde ¿nos comemos?
Hay un poco de esto también. El canibalismo aparece como uno de los motivos de la novela. Siento que tiene una carga simbólica enorme el tema de la antropofagia.
¿Cómo es tu proceso de creación de personajes?
En Palermo Dead justamente me divertí un poco jugando con eso, siento que cada vez pienso más justamente desde donde estoy narrando. Cada uno de los relatos de Palermo Dead está narrado desde un personaje distinto, no son un reflejo mío, o tal vez algunas cosas sí, pero los personajes están construidos para adjetivar o para construir sus mundos. El primer capítulo, “Los fundadores”, está narrado desde una suerte de mente colmena del grupo de personas, que narra a la vez en un nosotros inclusivo y que son como una suerte de antigua oligarquía que sostienen los valores de Sarmiento en 1850.
El segundo cuento (y no sigo para no spoilear), que es el de la chica que se escapa, es simplemente un recurso que adjetiva un punto de vista político, de una revolucionaria que se está escapando de las instituciones. Entonces cada uno de los cuentos está construido desde una subjetividad distinta, que nada tiene que ver conmigo o que en algunos casos empatizo más que con otros, pero están pensados más en función de nuestras subjetividades distintas dentro de este mundo.
¿Cómo se pone en juego la relación narrador-autor?
Yo creo que ya me saqué las ganas de la literatura del yo. Justamente en Palermo Dead intenté alejarme lo más posible de lo autobiográfico. Lágrimas invisibles (Milena Caserola, 2016), que es el segundo libro escribí, sí es casi todo autobiográfico. Manuscritos del tiempo está basada en un hecho autobiográfico que usé para la ficción, pero ya me cansé de ese tipo de ejercicio y ahora busco lo contrario, cómo crear personajes que sean cien por ciento ficcionales.
¿Cuáles son los autores que te influencian?
Hay un poco de todo y además me gusta mucho el cine. Son lenguajes distintos. Es muy distinto escribir un guión que escribir una novela pero siento que me inspiran las atmósferas de las películas y para escribir esta novela estuve viendo mucho cine de terror y estuve leyendo esta nueva ola de terror argentino que me parece muy interesante: Luciano Lamberti, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin. Hay también mucho de Philip K. Dick, Manuel Puig y Bioy Casares, entre otros.

Feb 22, 2021 | Entrevistas

La editorial Siglo XXI presentó Guía para la crianza en un mundo digital, el primer libro de Sebastián Bortnik “El trabajo fue pensado en 2019 y mayormente redactado en el segundo semestre de ese año y yo lo entregué a la editorial el 20 de febrero 2020. En ese momento, había un virus en China nada más, unos días después parecía que ese virus estaba invadiendo Italia y dos meses después sería una pandemia. La idea era que salga mucho antes pero la editorial también tuvo que reacomodar sus planes». La presentación se hizo de manera online –como no podía ser de otra manera- y contó con un panel preparado para la ocasión. Entre lxs invitadxs se encontraban el periodista Sebastián Davidovsky, la pedagoga Magdalena Fleitas y la doctora en Educación Melina Furman, quien además prologa el libro y coordina la colección Educación, de la que esta publicación es parte.
“El día que Meli [Furman] presentó su libro Guía para criar hijos curiosos y dijo que iba a ser el inicio de una colección de la editorial Siglo XXI, yo pensaba que si iba a haber una colección de educación, quizás era una buena oportunidad para que haya un libro de educación y tecnología y fue ahí, a fines del 2018, que le propuse hacer un libro sobre crianza digital que forme parte de la colección”.
El autor transitó sus estudios académicos de ingeniería en sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) donde adquirió todos los conocimientos técnicos y a partir de allí comenzó su experiencia de divulgador científico dando charlas para Argentina Cibersegura, ONG que fundó junto a otros colegas y presidió durante varios años: “El libro es el resultado de más 11 años dando charlas sobre estos temas, aunque al comienzo era un experto en seguridad informática explicando cómo hacer para que no te roben la contraseña.” Y agrega: “No me parece casualidad que este libro lo escriba alguien como yo, que tengo 36 años, y no me considero un nativo digital porque no nací con una pantalla. Tuve mi primer celular a los 19 años e internet a los 14, con lo cual en cierta forma soy un migrante digital pero como me dediqué a la tecnología y soy un adulto joven soy muy ducho, vivo con ella y me súper adapto, entonces esta situación de estar en el intermedio me hizo tener mucha empatía con los adultos analógicos que se encuentran desamparados en esta avalancha digital, pero también mucha empatía con los nativos digitales porque no estoy tan lejos”.
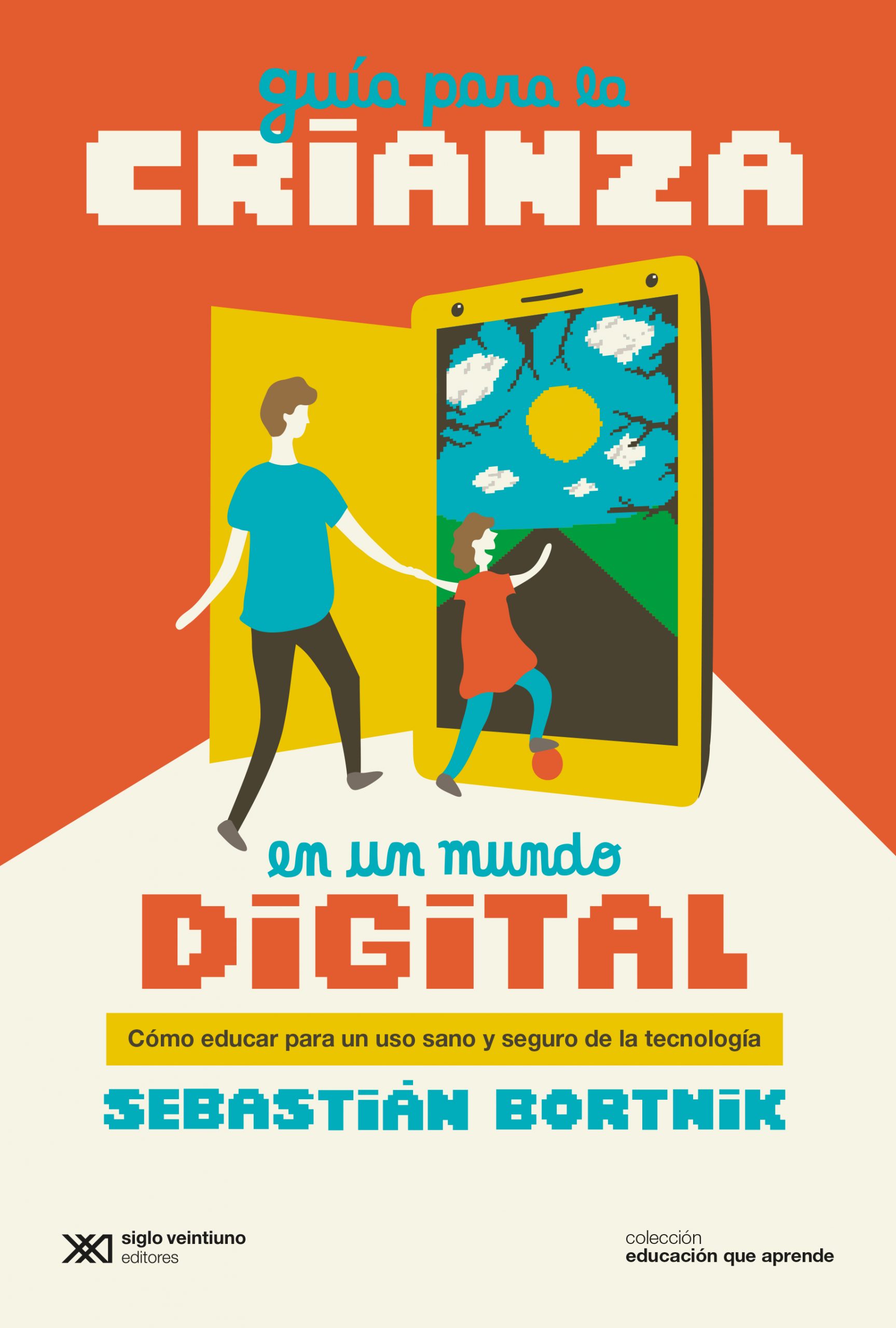
El ensayo cuenta con ocho capítulos en los que abundan las definiciones técnicas, advertencias sobre los riesgos que aparecen con la digitalización y recomendaciones sobre cómo actuar con bebés, niño, niñas y adolescentes y su relación con las tecnologías. Alerta spoiler: no hay una sola fórmula efectiva en todo el libro, sino que es una invitación a reflexionar sobre la crianza de las niñeces y adolescencias en un mundo donde lo digital y lo analógico conviven para determinar las subjetividades. Se trata del acompañamiento, el cuidado y el ejemplo por parte de los adultos responsables. Bortink plantea que “la tecnología no es buena ni mala, es una herramienta”. Y su recomendación es conocer cómo funciona para disminuir los riesgos que conlleva su uso.
Desde antes del nacimiento y hasta los dos años es la primera de las etapas en la que la principal recomendación es el diálogo entre padres y familiares, además de limitar el uso de las pantallas hasta el fin de la etapa. La siguiente se desarrolla desde los 3 a los 5 años y lo primordial aquí es acompañar a niños y niñas cuando utilicen dispositivos técnicos. La tercera etapa va de los 6 a los 8 años y se caracteriza por ser la primera experiencia sin supervisión. De los 9 a los 12 es la etapa de transición y quizás la que más cuidados merece. Por último, ubica la etapa de la autonomía, que acompaña a la adolescencia. Si bien estas etapas son estimativas y el autor advierte que siempre depende del contexto social, familiar, etc., hay un hilo conductor común a todas ellas y es el acompañamiento constante de padres, docentes y adultos responsables: “Estamos en un momento en que somos adultos analógicos criando hijos digitales. Ese me parece el resumen del libro y me gusta verlo como un desafío y una transición. A nosotros nos toca ser la generación de la transición”. Además agrega: “Yo siempre digo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo, no tengo dudas de que es una revolución histórica y nos toca ser no los espectadores sino los protagonistas y las víctimas en el sentido del esfuerzo de adaptación al nuevo tiempo totalmente digitalizado. Entender que es un desafío le quita la presión a muchos adultos que se sienten en falta y un poco lo que yo busco con el libro es evitar el corrimiento de los adultos, es entender que esta situación, tan abrumadora para estos adultos analógicos, muchas veces genera el corrimiento: ‘No, mi hijo sabe lo que hace’, ‘Yo no entiendo nada de tecnología o a mí no me interesa’. Bueno lo que busco entender es que no es así, que nos tenemos que acercar. Es desafiante, es difícil, nos toca hacer la transición, nos toca ser protagonistas de este cambio pero lo tenemos que hacer por nuestros hijos.”
Según los relatos del autor existen muchas preguntas sobre el tema que los inmigrantes digitales se plantean a la hora de analizar la crianza de sus hijos y que están mal formuladas. ¿A qué edad pueden empezar a ver dibujos animados los bebés? ¿Cuántas horas por día puede usar el celular mi hijo? ¿Está bien que comparta en mis redes sociales las fotos de mis sobrinas? ¿Cuándo es tiempo de dejar a los niños solos frente a la pantalla? ¿A qué edad le puedo regalar su primer Smartphone? ¿Ya es hora que tenga acceso a sus propias redes sociales? ¿Pueden usar el celular en la escuela? De lo que aquí se trata no es de esquemas binarios sino, una vez más, de generar confianza y educar con atención y el ejemplo desde la primera etapa. “Por ejemplo con el tiempo en pantalla, yo no le digo a cada familia cuánto tiempo tiene que estar su hijo frente a la pantalla, le doy algunas ideas para que después cada mamá, cada papá, lo piense, lo charle y tome decisiones. Entonces, me gusta la idea del libro como punto de partida y no como algo cerrado.”
Sobre el libro y la pandemia Bortink se lamenta por la demora que causó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para que finalmente esté en la calle. “Siempre digo: ´qué lástima que el libro no estuvo ahí desde febrero o marzo´. Me hubiera encantado acompañar a la gente todo ese año”, y agrega: “El libro fue pensado más allá de la pandemia y me parece que es importante remarcar que la pandemia profundizó el tema pero no lo creó. El desafío de la crianza digital ya era importante antes”. Justamente en ese punto se detiene el autor para analizar lo que dejará la pandemia y cuáles son las urgencias. Opina que falta mucho en materia de educación digital y que ese aporte debe darse desde el Estado: “Para pensar en una sociedad que tenga como prioridad a la crianza digital o, como digo yo, que la crianza digital esté en todas las casas y en todas las zonas del país, esa utopía, ese escenario ideal es imposible sin el aporte del Estado”.
Entonces, si la pandemia aceleró una problemática existente y Guía para la crianza en un mundo digital es una herramienta necesaria para los tiempos que corren, como reconoce el autor, puede ser un punto de partida para que el Estado, las instituciones educativas, la sociedad civil y las asociaciones educativas y agrupaciones populares se sienten a discutir una Ley de Educación Digital Integral. Así lo sugirió Davidovsky en el lanzamiento del libro y el propio Bortnik lo reconoció cuando se le preguntó al respecto: “Sin lugar a dudas podría haber sido el título del libro. Me parece que casi sin darme cuenta lo que propone el texto es eso. Y te digo más, yo hace años, antes de pensar en escribir un libro, mucho antes de que estuviera el proyecto concreto, vengo pensando y compartiendo en mis charlas toda la transformación que se hizo de cómo se reconvirtió la educación sexual de una charla en la adolescencia a un proceso integral desde la infancia. Mil veces hice la analogía de que había que hacer lo mismo con las tecnologías. Con lo cual sin lugar a dudas me parece que el libro es una invitación a que pensemos que la educación digital es un proceso continuo durante toda la infancia y no una conversación o un temita que resolver.”

Dic 23, 2020 | Comunidad, Novedades
 Según un informe del Instituto Nacional del Cáncer (INC), el de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de nuestro país. Distintas instituciones y especialistas coinciden en la importancia de la detección temprana como método más efectivo para prevenir la enfermedad. Sin embargo, en un año dominado por una extensa cuarentena, el saldo fue un descenso en la cantidad de consultas, exámenes e intervenciones, así como también hubo una merma en los tratamientos. Ante este panorama ¿Qué recomiendan los especialistas?
Según un informe del Instituto Nacional del Cáncer (INC), el de mama es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de nuestro país. Distintas instituciones y especialistas coinciden en la importancia de la detección temprana como método más efectivo para prevenir la enfermedad. Sin embargo, en un año dominado por una extensa cuarentena, el saldo fue un descenso en la cantidad de consultas, exámenes e intervenciones, así como también hubo una merma en los tratamientos. Ante este panorama ¿Qué recomiendan los especialistas?
Lo primero a tener en cuenta debe ser que cuando se habla de cáncer de mama se trata de la formación de células ubicadas en la mama que forman un tumor maligno. Por eso, desde el Ministerio de Salud advierten que ante la detección de anomalías es importante la consulta urgente a especialistas. Si bien existen varios factores de riesgo entre los que se encuentran la edad, los antecedentes familiares, la primera menstruación temprana o terapias de reemplazo hormonal entre otras, desde esa cartera informan que un porcentaje ubicado entre el 70 y 80% de los casos “se da en mujeres sin antecedentes familiares ni riesgo aumentado de tener la enfermedad”.
Claro que también existen varias alternativas para combatir y prevenir la enfermedad. Las recomendaciones van desde evitar el sedentarismo, “seguir una dieta rica en frutas y verduras y baja en grasas; realizar ejercicio físico; no fumar y moderar el consumo de alcohol”.
Matilde Yahni nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y cuenta que desde chica aprendió a remar antes que andar en bicicleta. Se recibió de médica y se especializó en medicina familiar, nutrición y diabetes. Hoy, con 55 años, relata que hace un lustro le tocó remarla de otra manera: justo el día que cumplió los cincuenta se enteró de que tenía cáncer de mama. “Soy médica, hice los controles siempre a tiempo y a los cincuenta me tocó. Y por qué no me va a tocar a mi si a una de cada ocho mujeres en el mundo le toca tener cáncer de mama. Lo importante es la prevención, lo mío por suerte fue un diagnóstico temprano.” Ahora preside el equipo de “Bote Dragón Rosas del Plata, conformado por treinta y ocho mujeres remeras que pasaron por la enfermedad y encontraron en ese deporte una alternativa para mejorar la calidad de vida. Según cuenta Yahni a un medio local, “el remo puntualmente beneficia la recuperación de la musculatura del tronco y los brazos y ayuda al drenaje linfático afectado por la extirpación de los ganglios axilares.”
En un boletín editado por el Ministerio de Salud en el mes de abril, explican: “Las personas con cáncer son más susceptibles de contraer cualquier infección debido a que la enfermedad y algunos tratamientos (por ejemplo, la quimioterapia, la radioterapia extensa o los trasplantes de médula ósea) debilitan las defensas del organismo”. En tiempos de Covid-19, desde la cartera sanitaria recomiendan que se tomen mayores precauciones a la hora de controlarse aquellas personas que están en grupos de riesgo, pero que no dejen de hacerlo.
Justamente, las primeras recomendaciones de profesionales e instituciones coincidían en la prudencia a la hora de salir del hogar. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo y la cuarentena se extendía, el debate sobre qué hacer fue avanzando y desde distintas organizaciones como la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) lanzaron la campaña de prevención “Si querés cuidarte, salí de tu casa”. Desde la institución explican que “no está para nada enfrentada con las directivas de las autoridades sanitarias”, sino que “se busca que todas aquellas personas que están en fecha de realizarse un control preventivo de cualquier potencial enfermedad oncológica o que ya habiendo sido diagnosticados de cáncer deben continuar con sus tratamientos, no dejen de acudir a la consulta a causa de la cuarentena.”
Es que la clave de esta enfermedad es la detección temprana. Para esto el Instituto Nacional del Cáncer (INC), en sus campañas de prevención, resalta la importancia de los chequeos anuales, que. consisten en mamografías a partir de los cincuenta años y hasta los setenta para personas sin antecedentes y asintomáticas. Estas deberán repetirse cada uno o dos años, dependiendo cada caso. Aquello no significa que las personas fuera de ese rango etario queden exentas del control. Y tampoco los hombres.
En nuestro país se registran aproximadamente veintiún mil casos anuales de cáncer de mama, sobre todo en mujeres, aunque cerca del 1% son en varones. Desde el INC recomiendan complementar los estudios con el examen clínico. En un dossier publicado en su web, desde la institución resaltan la importancia del auto examen como una forma de conocer el cuerpo propio, como una herramienta de empoderamiento que tienen las mujeres para conocer la fisonomía, densidad y textura de la mama.
Desde la Sociedad Argentina de Mastología (SAM) advierten que si la enfermedad es detectada a tiempo, existe hasta un 95% de posibilidades de cura y se utilizan tratamientos menos agresivos. Sin embargo, desde esa institución denuncian que en el contexto de pandemia “solo un 40% de las mujeres realizó sus controles mamarios, si se toma en cuenta los promedios de años anteriores.” Al mismo tiempo que “se está operando sólo el 35% de los cánceres de mama que habitualmente se operan durante el mismo período.” Juan Luis Uriburu, presidente de la SAM, señala que “seguramente en uno o dos años encontremos las lesiones que hoy no controlamos. Probablemente las veremos en estadíos más avanzados, necesiten tratamientos más intensivos y agresivos que los que indicaríamos ahora y, tal vez, disminuyan las probabilidades de cura».
Desde LALCEC prevén las mismas complicaciones en un futuro cercano y anticipan que “De prolongarse esos números será inevitable que veamos un aumento de diagnósticos tardíos y peores pronósticos de nuestros pacientes lo que redunda en un crecimiento en la mortalidad por cáncer.” Para evitar esta situación es fundamental ver el bosque tras el árbol. Si el coronavirus no posterga el cáncer, la falta de chequeos lo puede complicar. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.