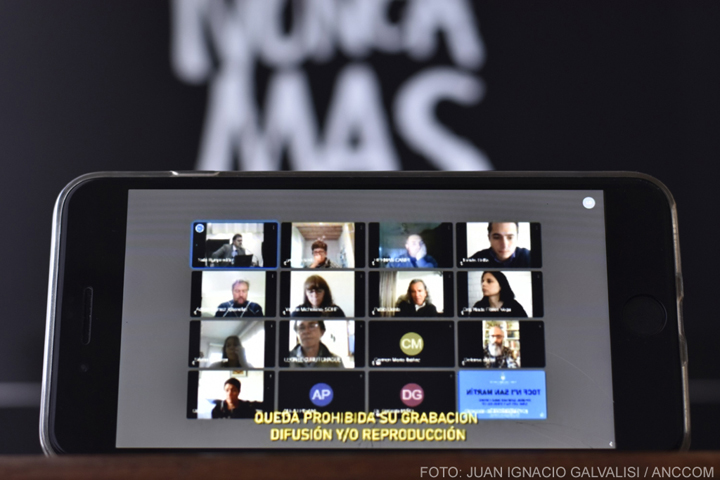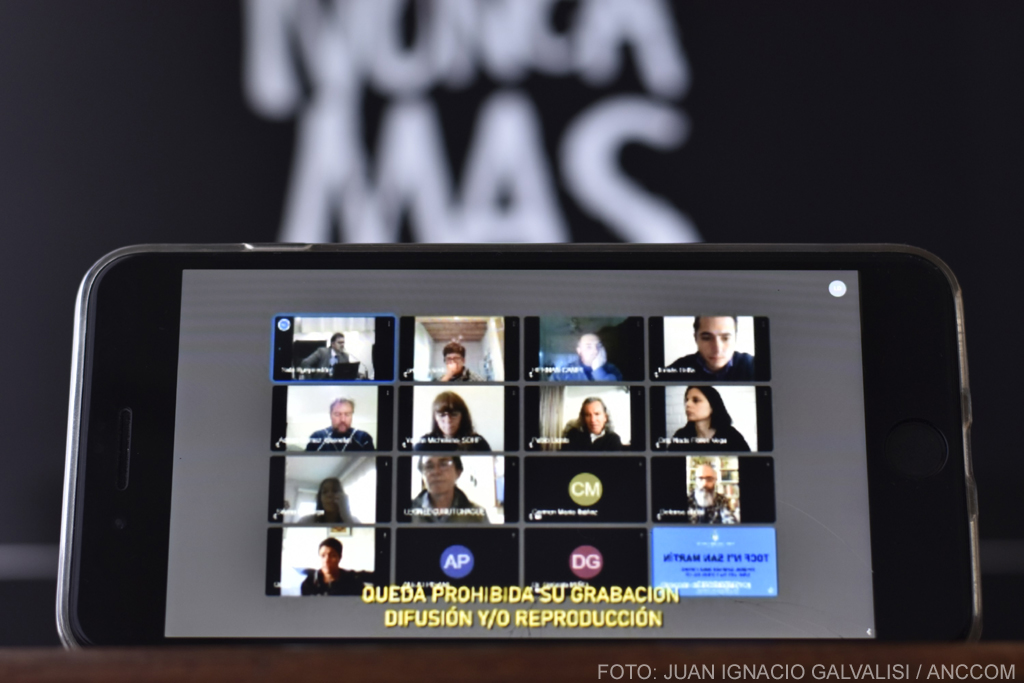Dic 18, 2020 | DDHH, Novedades

Una nueva etapa de audiencias de alegatos del juicio Contraofensiva Montoneros se llevó a cabo ayer en el Tribunal Federal N° 4. Fue la última audiencia del año y se pidió justicia por Gervasio Guadix, quien fue secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar. Su pareja Aixa Bona, sobreviviente, también fue secuestrada con su hija Dolores Guadix, ellas fueron quienes impulsaron insistentemente el pedido de justicia que hoy llega a sus instancias finales.
Luego de 40 años, los imputados Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano y Cinto Courtax se conectaron desde las computadoras de sus casas para escuchar el alegato del abogado querellante Rafael Flores. Los acusados cumplen prisión domiciliaria preventiva y solo Courtax se encuentra en una cárcel especial.
“Estos sujetos, ahora ancianos y de aspecto inofensivo, fueron los cerebros y autoridades que organizaron estos y muchos otros crímenes en la última dictadura militar”, expresó Flores. Mientras el abogado relataba los tormentos que vivió la familia de Guadix durante su búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido, fue interrumpido debido a que el acusado Dambrosi se estaba quedando dormido en la silla. Fue necesario llamarle la atención: “Le pido que no se duerma por favor, es un momento importante sobre su destino y futuro”, señaló el presidente del Tribunal.
El asesinato de Guadix fue uno de los más comentados durante el transcurso del juicio. La última vez que fue visto con vida por su pareja y su hija fue el 26 de agosto de 1980, cuando salió de su casa para encontrarse con unas personas. En realidad, la cita nunca se llevó a cabo porque fue secuestrado y mantenido cautivo, cerca de un mes, en Campo de Mayo. Al día siguiente su pareja Aixa Bona también fue secuestrada junto a su hija.
La niña fue liberada en la calle, donde quedó sola al cuidado de una vecina. Mientras Bona era interrogada en el Centro Clandestino de Detención, el ejército fue a buscar a su hija horas más tarde. La menor fue trasladada a una comisaría donde familiares directos de Guadix la fueron la buscar: “Se llamó al teléfono de una tía que encontraron colgando del cuello de Dolores, este número solo lo pudo haber dado Guadix, ya que Aixa no lo conocía”, detalló el abogado estableciendo que en ese momento Gervasio seguía con vida.
El 2 de noviembre de 1980, un hombre se hizo pasar por Guadix en el Paso de los Libres, la frontera con Brasil. Luego de gritar “me autoelimino, soy montonero”, bebió lo que suponía ser cianuro líquido y cayó al suelo. En su alegato, Flores no solo cuestiona lo poco verídico de las supuestas palabras finales, sino que destaca que en esa época la agrupación montoneros ya no usaba el cianuro y mucho menos en estado líquido, porque no se distribuía. Durante la investigación se encontraron muchas irregularidades en los distintos documentos. Las fechas no coincidían y se contradecían.
La autopsia del cuerpo de Guadix fue otro documento muy estudiado. Allí figuraban las firmas de distintos profesionales, entre ellos el médico del Ejército Gabriel Salvador Matharan quien ya testificó anteriormente. En el documento se especificaba que no se habían encontrado señales de violencia o golpes. El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó en agosto de 2009 una segunda autopsia y certificó que había una fractura en el brazo derecho de Guadix, que no había sido notificada anteriormente. A pesar de que figuraban las firmas de distintos profesionales, ninguno de ellos admitió recordar absolutamente nada del procedimiento.
La noche anterior a que se montase el suicidio, algunos militares se encontraban cumpliendo servicio en Paso de los Libres. Uno de ellos confirmó haber estado allí porque le habían avisado que un hecho iba a ocurrir al cual debía estar atento. Le ordenaron que permaneciera toda la noche observando a una persona en el puente. Flores comenta al respecto que “llama la atención la capacidad adivinatoria para saber que algo iba a suceder antes de que sucediera”.
Este montaje fue, para el abogado, un intento de evitar que se siga buscando el cuerpo de Guadix. Las luchas por la verdad y justicia que los familiares de las víctimas y los organismos de Derechos Humanos llevaban a cabo en esa época ejercieron un papel importante: “Habían logrado que la comunidad internacional tomara conocimiento de lo que pasaba con la represión en Argentina”, dijo Flores. Por lo que la desaparición de Guadix no pasó desapercibida: “El caso fue pensado de manera secreta para exhibirlo como el suicidio de un subversivo por el que se había presentado un recurso de habeas corpus y se habían realizado denuncias”, recordó.
Flores afirma que es necesario tener en cuenta, a la hora de determinar culpables, que se trató de un plan sistemático de exterminio: “El asesinato de Guadix no fue el resultado de un delito aislado cometido por uno o varios, sino diversas instancias de un mismo proceso represivo”. Los cuatro implicados fueron nombrados uno por uno mientras se detallaban los delitos por los que estaban siendo juzgados. Mientras Flores pedía que cumplan prisión perpetua y que el privilegio de disfrutar de cárcel domiciliaria fuese revocada por los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio, Jorge Apa, Roberto Dambrosi, Jorge Bano y Cinto Courtaux observaban inmutables.
Antes de que la emoción le quiebre la voz pidiendo una vez más que se haga justicia, Flores solicitó que también se condene a Luis Angel Firpo. A pesar de contar con evidencia sobre su participación en el homicidio, este no se encuentra imputado. En una audiencia anterior huyó de la sala luego de que Dolores Guadix se parara a mostrarle una foto de su padre. Más tarde Dolores declaró para La Retaguardia: “Fue producto de la indignación que le provocaba que siga sosteniendo la misma mentira con tanta evidencia. Con el tiempo transcurrido podrían haber aportado desde otro lugar”, sentenció la mujer.
El momento es emocionante, luego de años poder acercarse a una justicia, aunque tardía, para la familia de Guadix es un momento reparador e histórico. Dolores declaró: “Fue un camino tortuoso de muchísimos años. Si hay tantas pruebas es porque queríamos que se sepa la verdad, que no se pueda seguir diciendo que mi papá se suicidó”.

Dic 10, 2020 | Entrevistas

La memoria colectiva está formada por cada una de las historias de vida que en algún punto del camino entendieron que el dolor, si es compartido, puede volverse fuerza transformadora. Las contradicciones, la verdad y la identidad, se entremezclan en un proceso de reconstrucción de las vidas de las nietas y los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo, como así también de todos los bebés apropiados durante la última dictadura cívico militar, hoy adultos, que quedan por encontrar. Victoria Montenegro es una de las que transitó y transita este proceso.
Se trata de la nieta número 95 recuperada en 2001 por Abuelas de Plaza de Mayo. Victoria fue secuestrada a los 13 días de vida junto a sus padres, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro. Tiempo después fue apropiada por el coronel del Ejército Argentino, Herman Antonio Tetzlaff, junto a su esposa Carmen Eduartes (más conocida como “Mary”). En su libro Hasta ser Victoria, Montenegro cuenta cómo fue su infancia en el barrio porteño de Lugano, donde vivió junto a sus apropiadores y a su hermana de crianza Fernanda -también apropiada- entre armas, cuarteles militares y juegos inocentes. Relata su vida como María Sol Tetzlaff, aquella hija del coronel de quien le tomaría años conocer su verdadera identidad. “Tengo recuerdos todavía de la época de la dictadura porque yo era chiquita pero iba a los cuarteles, con esa idea de la guerra, del enemigo, de ese mal a enfrentar, a combatir. De la subversión, de la forma de cuidarse, todo absolutamente incorporado en mi vida. Los primeros libros que aprendí a leer tenían recomendaciones para cuidarte del posible ataque de la subversión. Siempre desde el lado que era el lado del bien, amando a quienes para mí eran mis papás, sobre todo mi papá. Nunca tuve dudas sobre mi identidad”, cuenta Victoria. “Sí tuve cuestiones que son difíciles de explicar desde la lógica, desde lo racional, cuestiones de sensaciones muy íntimas, de olores, donde siempre supe, o siempre percibí que había nacido a la madrugada -aunque cuando era María Sol yo sabía que había nacido en pleno desfile militar el 28 de mayo al mediodía-. Siempre hubo algo y se lo pregunté a mi apropiador muchas veces cuando jugábamos”. Herman Tetzlaff no sólo fue el apropiador de Victoria, sino también quien llevó a cabo el operativo la noche de la desaparición de sus padres, el 13 de febrero de 1976 en William Morris, y la posterior muerte de Roque en un vuelo de la muerte en una fría noche de mayo.
Años después Abuelas presta interés en el caso al ver que una niña de rasgos salteños, nacida en el 76, era hija de un coronel de ascendencia alemana. Ahí es cuando se inician las investigaciones y se comprueba que María Sol no era la hija biológica del matrimonio Tetzlaff: “Luego de eso hay unos cuantos años sin respuestas donde después, cuando el juez de la causa confirma el vínculo biológico con el grupo Montenegro – Torres, Tetzlaff confirma su participación en el operativo de aquella noche, pero me dice que mis papás habían muerto en el enfrentamiento. Mary me cuenta que me van a buscar a la comisaría, que mi padrino era el comisario y él es quien me entrega luego de haber estado todo ese tiempo en brazos de una monja. Esa monja les había ofrecido un varón rubio, “que iba a tono con la pareja”. Recuerdo la forma en que Mary me dice: para que estés orgullosa, tu papá dijo ‘la negrita es mi hija’ y decidió quedarse con vos”, sigue Victoria.
Con retazos de historias que dejan ver sus percepciones más íntimas, la autora cuenta en su libro que aquel proceso de pasar de ser María Sol a Victoria fue largo y lleno de contradicciones, como “estar detrás de un vidrio muy grueso, y del otro lado ver gente muy distinta a uno que te hace señas pero no entendés lo que te están diciendo”. Hasta que un día el vidrio se rompe, y además de verlos, ahora los puede escuchar. “Todo lo que vos habías construido sobre tu vida, tu ideología, tus sentimientos con respecto a tu familia, tu formación, todo eso de repente se rompe. Se rompe aunque trates de sostenerlo, como me pasó a mí y le pasa a tantos. Aunque vos trates de sostenerlo y decirles mamá y papá, y sostener la Teoría de los Dos Demonios. Vos tratás de hacer equilibrio todo el tiempo porque sentís que esa vida que te constituyó se destruye. ¿Cómo hacés para que eso que se va destruyendo no te destruya a vos? Porque parte de lo que vos sos también está en esa herida. Entonces uno lo que trata de hacer, o al menos lo que yo traté de hacer, fue ir reconstruyendo, tratando de reparar cuestiones que me permitan comenzar a constituir las bases de lo que debí haber sido siempre y no conocía. Yo no soy María Sol, soy Victoria. Listo. ¿Y cómo es Victoria? Porque no es ni la constancia, ni el expediente del juez, ni el documento que te daban con tu foto y tu nombre y tu huella, porque vos no sos esa persona. ¿Cómo es Victoria, qué sería ser Victoria?”.
Para Victoria los dos momentos más importantes durante este proceso fueron el encuentro con Abuelas y conocer a su familia biológica en Salta: “Fue pasar del trámite administrativo, de firmar, y de pararme frente a ellos a maltratarlos, a entender que hay cuestiones que son más fuertes que todo lo que uno pensaba. Mil veces me enfrenté al juez, al secretario. Yo voy, me planto, y nada va a cambiar mis sentimientos de amor incondicional hacia mis padres que me dieron la posibilidad de ser María Sol, una persona de bien, criándome lejos de toda estructura subversiva. Vos estás adoctrinada desde antes de tener uso de razón, preparada y formada para ser eso”, declara. “Y de repente hay algo que te excede, que ves que te parecés mucho a todas esas personas que están ahí. Y después de a poco eso se va rompiendo, esa idea de la Carlotto fumando habano, y en el fondo los pibes e hijos haciendo bombas, y cuando entrás, ves abuelas que guardaban en la caja fuerte las galletitas. Entonces toda esa construcción que tenías con respecto al otro lado, de a poco va cayendo, no digo de golpe, pero de a poco se van sacudiendo esas estructuras”.
Desde el fundamental acompañamiento por parte del equipo psicológico de Abuelas, hasta la paciencia y el tiempo brindado por ellas, Victoria fue adentrándose en ese mundo que le abrió las puertas, tiempo después, a su carrera en la política y los Derechos Humanos. “No podés dar lo que no tenés, y yo no tenía paz, no tenía identidad. El primer tiempo desde la verdad fue construirme. Después sí, al principio acercarme a Abuelas, pero siempre de a poco iba avanzando, aunque había cuestiones de mi otra vida que llevaba conmigo. De hecho con mi maternidad, con mi concepción del rol de la mujer. María Sol fue criada por un apropiador, pero además por un círculo en una escuela de monjas, de señoritas, con un rol natural divino de las mujeres en cuanto al cuidado de los hijos. Yo fui mamá muy joven y me dediqué de lleno a cuidar a los nenes, y esa era la vida y eso estaba bien. No digo que esté mal quien lo decide: yo no lo había decidido, me lo habían impuesto. Cuando me acerqué a Abuelas, empecé a comprometerme con las charlas en las escuelas, con las actividades”, sigue.
En su libro relata también uno de aquellos momentos de quiebre en su vida, cuando todavía era María Sol: “Estaba la tele prendida pero yo no la estaba viendo, estaba en la cocina. Sólo lo escuché. Obviamente no me importaba la política, no creía en la política. Y cuando escuché a Néstor recitar un poema de Joaquín Areta, fue la primera vez que me pregunté cómo la subversión, que para mí era algo tan perverso, tan siniestro y que no tenía forma, podía escribir cosas tan lindas. Entonces ahí esa subversión empezó a tener forma”. Hoy Victoria Montenegro es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos a nivel nacional, luego de haber trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social: “Con Alicia (Kirchner) trabajando en el Ministerio pude entender que la dictadura no sólo nos pasó a nosotros. Sino que le pasó a gran parte del pueblo argentino: la destrucción del tejido social, la ausencia del Estado generando consecuencias tremendas generación tras generación. Y el objetivo nuestro era trabajar para que los derechos sociales sean derechos humanos. Y ahí abrazar mi trabajo y la posibilidad que me dio de recorrer el país, de estar ahí presente en cada una de esas transformaciones. Y después nace mi espacio político, que era el lugar donde yo sentía que tenía que militar”.
Su mamá y su papá, Hilda y Roque, estuvieron secuestrados en 1976 en Campo de Mayo. Roque fue arrojado desde un vuelo de la muerte al río, y tiempo después su cuerpo fue encontrado en las costas de Uruguay. Hilda permanece desaparecida. Su abuela y sus tías también fueron secuestradas, y durante esos años el resto de su familia estuvo exiliada. La misma familia que nunca dejó de buscarla y esperarla, aún cuando ella siguió siendo María Sol: “Claramente sin el amor de mis tías, de mis tíos, de mis primos, yo no sé si hubiera podido transitar este proceso de la misma forma. Que me esperaron, que entendieron que yo le dijera papá a mi apropiador, no sin dolor, hoy lo sé. Pero yo en ese momento no lo podía dimensionar, y ellos me esperaron”, cuenta Victoria. “El día que fui a dar mi testimonio en el juicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés, fue la primera vez que dimensioné que yo estaba ahí sentada porque no estaban mi mamá y mi papá. Y porque no estaban mis tíos. Parece una cuestión lógica, pero no es lógico. Cuando me senté ahí me sentí tan chiquita, tan frágil y con tanta responsabilidad. Pero lo que sentí cuando terminé fue que esa mochila que tenía pesaba menos”.
Además de tener tres hijos, hoy Victoria Montenegro también tiene un nieto, Noah, una de las razones por las que decidió escribir su libro: “Al primero al que alguna vez le voy a tener que contar esta historia es a él. Mis hijos la transitaron conmigo. Y quizás porque me parece tan difícil cuando llegue ese momento, es que me decidí a sentarme y tratar de ordenarla para transmitirle a Noah y a su generación. La importancia de hablar a los jóvenes o a los niños que están naciendo sobre esta historia. Y ese deseo que le transmito a Noah y a todos los suyos de que para ellos sea increíble, sea un recuerdo muy lejano todas esas violaciones a los Derechos Humanos, y que ojalá cuando mi nieto entienda, no estemos dando discusiones que algunos sectores nos quieren llevar a dar: si son treinta mil, si merecían el destino que tuvieron”, continúa, y agrega: “El vínculo que nos acompañó todos aquellos años que nos permitieron vivir en la verdad es el amor de las Abuelas, y hoy yo soy abuela. Así que desde el mismo amor decidí escribir este libro para la Memoria, pero también para que mi nieto algún día lo pueda leer”, finaliza.

Nov 18, 2020 | DDHH, Novedades

La declaración realizada en el juicio a Etchecolatz por Nilda Eloy, fallecida hace dos años, fue reproducida en la audiencia.
A las 9.40 del martes 17 de noviembre se inició la cuarta audiencia virtual del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de tortura y detención en las Brigadas de Investigaciones policiales de Banfield, Lanús y Quilmes, en la que se escucharían nuevamente los testimonios grabados de juicios anteriores de Nilda Eloy y Alcides Chiesa, ex detenidos desaparecidos, ya fallecidos. Esta causa investiga los delitos contra 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y siete niños y niñas nacidos en cautiverio.
La audiencia se inició con los problemas de conexión del ex jefe del Grupo de Actividades Especiales Ricardo Fernández y la ausencia de otros imputados como el ex jefe del Batallón de Arsenales Eduardo Samuel De Lio; el ex cabo de la Brigada de Lanús Miguel Ángel Ferreyro, Miguel Etchecolatz y Jorge Héctor Di Pasquale, quienes desde la Unidad Penitenciaria Nº 34 de Campo de Mayo se negaron a estar en la videoconferencia. Ante esta situación, las querellas expresaron preocupación y exigieron al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata que garantice la conectividad para que todos los imputados presencien las audiencias, pero sobre todo, para que la virtualidad no permita informalidades o excepciones que no se admitirían en una sala presencial.
Como respuesta, el presidente del Tribunal Ricardo Basílico, pidió a las partes mantuvieran sus cámaras prendidas y dio aviso al equipo de informática de la magistratura para que se ocupara de resolver el problema. Dicho esto, comenzó la reproducción del primer testimonio, el de Nilda Eloy en aquel juicio que tenía a Etchecolatz como único imputado en 2006.
Nilda Eloy
Nilda fue secuestrada de la casa de sus padres con 19 años, en octubre de 1976, por una patota al mando del genocida Miguel Etchecolatz. Estuvo detenida ilegalmente hasta agosto de 1977 en seis centros clandestinos: La Cacha, el Pozo de Quilmes, el Pozo de Arana, el Vesubio, la Brigada de Investigaciones de Lanús con asiento en Avellaneda (más conocido como “El Infierno”) y la Comisaría 3ra de Valentín Alsina. Luego fue “blanqueada”, es decir legalizada en la cárcel de Devoto a disposición del Poder Ejecutivo hasta fines de 1978.
A tres años de su fallecimiento, Nilda se hace presente. Con el pelo largo blanco que en sus últimos años la caracterizaba, su saquito rosa y un pañuelo del mismo color. Se sienta valiente frente al juez para contar su historia de encierro, tortura y abuso que carga: “No puedo parar. Son demasiados años de silencio”, contesta al entonces presidente del Tribunal Carlos Rozanski sobre la sugerencia de detener el testimonio al notar la voz quebrada de Nilda en su relato. Pero no, Nilda continúa incluso con mucha más fortaleza que antes. Cada tanto cierra los ojos tratando de recordar cada detalle de lo vivido y los distintos nombres u apodos de quienes habían participado en su tortura, como el oficial de policía de apellido Lara, que tenía relación de amistad con la familia de su madre. Ella lo reconoció en aquel momento y eso le hizo ganar su segunda sesión de picana eléctrica. O el padre Monseñor Callejas quien muchos años después, en los Juicios por la Verdad, se enteró de que era el mismo que atendía a las Madres de Plaza de Mayo en la Catedral, mientras a ella le pisoteaba sus manos en el centro clandestino. En aquel relato también recordó a los compañeros detenidos como o Marlene Catherine, una chica paraguaya de origen alemán que había sido crucificada en el Pozo de Arana. “Tenía las marcas en las palmas de las manos, en los pies, de haber sido crucificada”, declara Nilda con los ojos llenos de lágrima y la voz acongojada; o “El Colorado”, responsable de Montoneros Zona Oeste. Nilda declara que por él tuvo la primera idea de lo que significaba la ESMA, ya que lo llevaban a torturar allí y lo traían. “Cada vez que venía, volvía con algo menos de su cuerpo”, dijo. Fueron todos relatos de compañeros que junto a ella hicieron “Turismo Camps”, tal como denominó su paso entre los distintos centros clandestinos de detención y exterminio de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires. “Yo quedé como mujer permanente ahí, para todo lo que se les ocurriera. Para presionar a un compañero haciéndoles creer que torturaban a la madre o la hija”, expresa Nilda.
Al final de su testimonio, Nilda denuncia la violación y abuso que sufrió en reiteradas oportunidades por parte del ex cabo de la Brigada de Lanús, Miguel Ángel Ferreyro, quien llamativamente en esta audiencia se ausentó alegando daños psicológicos provocados por un escrache en su casa, donde se encuentra cumpliendo prisión preventiva domiciliaria. Aunque Ferreyro no quiso escuchar las vejaciones a las que sometió a Nilda, la audiencia sí pudo: “La puerta de mi calabozo quedaba abierta en general, supongo que era una forma de pago por los servicios. Yo salía entonces del calabozo, cruzaba el patio y agarraba agua de un zapato y la pasaba. La sed es lo más desesperante, nos volvía locos”, describe Nilda.
Alcides Chiesa
Se hizo un cuarto intermedio de quince minutos y se prosiguió con la reproducción del testimonio del también fallecido Alcides Antonio Chiesa, quien fue secuestrado el sábado 15 octubre de 1977 de su casa de Quilmes y estuvo detenido-desaparecido en la Brigada de la misma localidad. Por aquel entonces, Chiesa era estudiante de cine. En el video, mientras se veía a Alcides dar testimonio, de fondo se podía ver a Etchecolatz escuchar atento una de las primeras escenas de tortura: “Me desnudan, me sacan lo poco que podían robarme y la traen a mi mujer, y me torturan delante de ella”.
Luego relata la primera vez que conoció a Bergés: “Se me había infectado la pierna por la picana, se me había hecho casi una perforación y se me había hinchado. Ahí fue que vino a verme Bergés. Lo recuerdo porque fue una de las pocas personas que me bajó la venda y le pude ver la cara. Me dio unas pastillas pero me provocó una reacción alérgica”, recuerda sobre el día que conoció al famoso médico que asistía a los detenidos para que los pudieran seguir torturando y también a las embarazadas.
“Como única expectativa tenías la comida que a veces llegaba”, señala y confiesa que pensó en escapar pero que de alguna forma sentía que era en vano: “Quién me iba a proteger, uno era la nada absoluta como ser humano: ¿a dónde iba a ir, a una comisaría o al Palacio de Justicia, a dónde iba a ir?”, se preguntaba en aquella declaración.
Chiesa luego pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional el 18 de julio de 1978 y recién en 1982 cesó su condición de detenido. En el testimonio también contó que el día que fue puesto en libertad lo raparon: “A la noche me largaron y corrí hacia una esquina y estaban mis padres, esperándome en un coche. Por suerte elegí hacia el lado al que tenía que ir. Así contado, no tiene mucho drama, pero fue dramático”, describe. “No sabías si ibas a la muerte o te dejaban en libertad”. El final de su testimonio habla de su compromiso como sobreviviente: “Cuando yo me fui, mis compañeros me gritaban que no me olvide de ellos. Yo creo que es una experiencia que te queda para toda la vida, que no te la sacas más”, explicó el sobreviviente del Pozo de Quilmes que luego se exilió en Alemania, narró lo que le hicieron a él y a otros y su testimonio sigue aportando al proceso de memoria verdad y justicia, aunque ya no esté. Alcides Chiesa falleció en abril de 2017, a los 69 años.
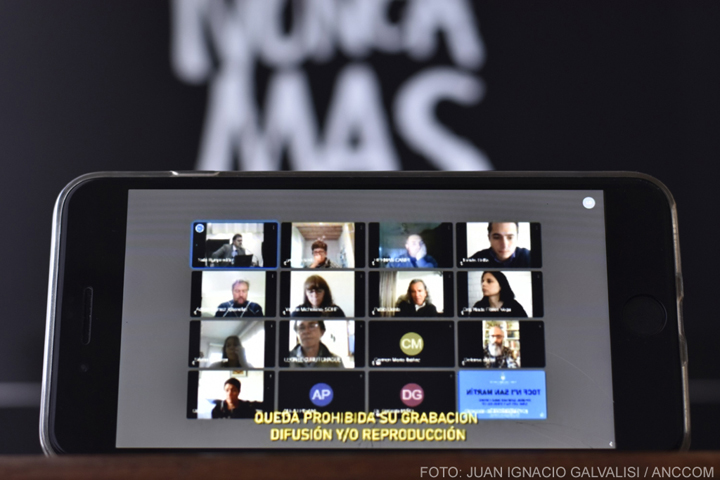
Jul 30, 2020 | DDHH, Novedades
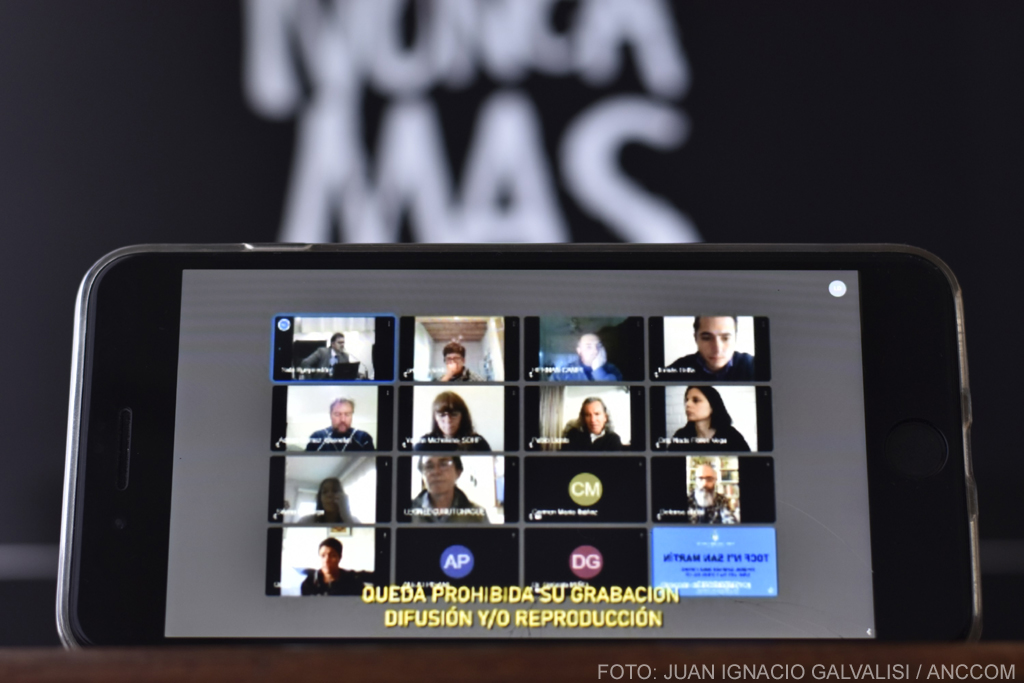
La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Julieta Pía Brochero, quien fue secuestrada en dos ocasiones junto a su madre siendo apenas una bebe. La búsqueda de su madre y el pedido de justicia por la muerte de su padre sigue vigente.
La investigación se centra en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 323 víctimas entre 1976 y 1978 en el Centro Clandestino de detención y Exterminio Campo de Mayo. Entre ellos, se encuentra los desaparecidos de la Operación Ferroviarios y los trabajadores de Mercedes Benz, entre otras víctimas.
Julieta Pía Brochero comenzó su declaración con la historia de su padre, Miguel Ángel Brochero, militante en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Fue asesinado en enero de 1976 cuando tenía 22 años: “Fue acribillado a balazos hasta dejarlo prácticamente irreconocible”, contó. Su madre, Patricia Zaldarriaga, quedó viuda con tan solo 18 años, estando embarazada de Julieta. Al poco tiempo de dar a luz, el 19 de mayo de 1976, ocurrió su primer secuestro.
Cuando Julieta tenía 19 días de vida, unos hombres vestidos de civil ingresaron al domicilio. Allí estaba su abuela materna, sus tíos, Pablo y Mauro Zaldarriaga, de 4 y 14 años, su abuelo Miguel Ángel Silva y ella junto a su madre. El grupo de operaciones saqueó el domicilio y se llevaron con ellos a Patricia, a Julieta y a Miguel.
El 30 de mayo de 1976 fueron liberados, en un auto que los dejo en el domicilio, agradeciéndole la “colaboración” a Miguel. Él apareció con sus ojos sin vendar, Patricia en cambio tenía vendas y claras marcas de tortura, como quemaduras de cigarrillo, heridas hechas por una picana y le faltaban las uñas. Unos hombres encapuchados llegaron a su domicilio a las pocas horas de haber vuelto. Luego de saquear lo que quedaba en la casa, como fotos y documentación, pintaron en todas las paredes con rojo la consigna “Operación Masacre”. Pasaron algunas horas siendo torturados hasta que se llevaron nuevamente a Patricia junto a su bebé a punta de pistola. Esta vez, su madre no regresó.
Julieta no sabe exactamente qué ocurrió después del secuestro, pero gracias a testigos pudo reconstruir que vivió sus primeros tres años de vida en la casa de un médico pediatra, Alejandro Ameijeira, y su esposa, quienes no podían concebir hijos. Su abuela materna consiguió recuperar a Julieta, aunque ella nunca supo cómo.
Volvió a la casa con su abuela quien la crio como su hija y le hizo creer que sus tíos eran en realidad sus hermanos “Mi vida a partir de los tres años fue cambiando varias veces -declaró ante el tribunal-. Por momentos, mi papá se había ido de viaje, luego en ese viaje había tenido un accidente, luego había muerto y finalmente había sido asesinado por el terrorismo de Estado, al igual que fue desaparecida mi mamá”.

Julieta Pía Brochero llamó varias veces a la casa en la que creció hasta los tres años pero la insultaron.
Julieta vivió su infancia intentando saber qué había ocurrido con sus padres. Se contactó con Abuelas de Plaza de Mayo y otros Organismos de Derechos Humanos, pero cuando intentaba hablar con su abuela sobre lo que pasó, ella se negaba a responder: “Cada vez que quise indagar, mi abuela tenía fuertes episodios violentos, cada vez más y cada vez peores”. Por este motivo decidió irse de la casa a los trece años: “Las preguntas que podría haber hecho a los doce o trece, cuando todavía podía armar mi identidad, quedaron inconclusas porque tuve que irme y no volví nunca más”.
Julita se distanció de su familia y no volvió a recuperar el contacto. Cuando creció intentó localizar al médico pediatra que se había apropiado de ella hasta que cumplió tres años. Supo que seguía viviendo en la misma casa y que tenía dos hijos junto a su esposa. “Llamé reiteradas veces, los hijos me insultaron y se negaron a hablar conmigo, yo simplemente llamaba para reconstruir esa parte de mi historia”. En varias ocasiones el médico le pidió que no llame más: “Me dijo que si yo estaba buscando algún tipo de justicia, no tenía nada que hacer llamando a su casa, que no molestara más a su familia, porque ellos no tenían nada que ver conmigo”.
Una de las personas que más datos aportó sobre su historia fue un amigo de su madre que la localizó en 2007. Para Julieta este contacto fue importante, pero también muy confuso: “Aseguraba que podía ser mi padre y eso para mí fue una cuestión emocional y psicológica terrible”. Julieta entendió que su palabra no era de fiar “no podía confirmar lo que él me relataba, era una persona mitómana”.
Entre tantas mentiras y verdades, Julieta aún busca reconstruir su historia. Para concluir su declaración, dedicó unas palabras a su familia, a sus hijos, a sus padres y a su “compromiso con la lucha para todos los que tuvimos que pasar por este genocidio infame y esta época terrible”. Pidió que se haga justicia y advirtió: “A los genocidas, que caminaron y siguen caminando, ante todo sepan que a donde vayan los iremos a buscar”. Mientras decía esto, Julieta sostenía en las manos un poema que su madre escribió tras la muerte de su padre, en enero de 1976. Para finalizar su testimonio decidió leerlo:
Para perfumar la tierra
mi esposo amado murió en la guerra.
Este dolor tan profundo, esta amargura de hiel,
me chorrea por los ojos, porque han matado a Miguel.
Si su camino es de espuma y al pisarlo se deshace
que sea su compañera y desde el barro te abrace.
Y si fuese de tierra, que te conviertas en yuyo
y aunque te mate la guerra seguiré siendo amor tuyo.
Llevo un hijo en mis entrañas, que me besa por adentro,
que deje también lo vivo, que deje también lo muerto.
Te volcare en la playa, cuando mayo abra las puertas
la vida te está esperando, con las dos alas abiertas.
Patricia Zaldarriaga

Jul 9, 2020 | DDHH, Novedades

La investigación sobre la Megacausa Campo de Mayo se reanudó ayer de manera virtual con el relato de Sandra Missori sobre cómo vivió el cautiverio, a sus doce años, y la historia de la desaparición de los padres de Patricia Parra.
Las declaraciones se centraron en la operación Caída de los Ferroviarios, una serie de detenciones ilegales que se produjeron entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 1977. Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega juzgan a 22 militares, de los cuales 13 no tienen condena previa y nueve ya han sido sentenciados por otros delitos de lesa humanidad. Entre los imputados están Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Hugo Miguel Castagno Monge, Carlos Francisco Villanova, Luis Sadí Pepa y Santiago Omar Riveros.
Sandra Missori contó por primera vez las torturas que vivió cuando fue secuestrada siendo aún una niña. Patricia Parra recuperó el recuerdo de la madrugada en la que fueron a buscar a sus padres.
“Muerta en vida”
Sandra Missori se encontraba en su casa, al lado de ella estaba su marido y su psiquiatra, acompañándola. Comenzó su relato con lo que ocurrió en la madrugada del 30 de agosto de 1977 cuando su casa fue invadida. Ella tenía doce años y en el domicilio se encontraba su madre, Ema Battistiol con su tía, Juana Colayago, embarazada de seis meses, y sus dos hijas Lorena y Flavia Battistiol de apenas uno y tres años, quienes ya declararon en las audiencias anteriores.
A las doce de la noche, un grupo de hombres armados y con pasamontañas en la cabeza tiraron la puerta abajo. Buscaban a su tío Egidio Battistiol, pero él se encontraba trabajando en los talleres ferroviarios. El grupo de hombres decidió esperarlo, mientras interrogaban a las mujeres. “Pusieron arriba de la mesa dos bolsos cubiertos de tierra, adentro había armas. Me preguntaron, agrediéndome, si yo sabía si eso era de mi tío. Yo no sabía absolutamente nada”.
Esperaron a Egidio hasta la seis de la mañana. Cuando llegó, su madre y su tía fueron vendadas y forzadas a salir de la casa. Las subieron a un auto y las llevaron a Campo de Mayo, allí Sandra fue separada de su familia. Lo primero que le quitaron fue su identidad “A partir de ese momento yo ya no era más Sandra, pase a ser el número 513”. La obligaron a desvestirse, a entregar sus pertenencias y a ponerse ropa muy grande, “manchada con sangre y sucia”. Sandra recuerda que nunca dejó de llorar durante todo su cautiverio. Le decían que debía calmarse porque si no la iban a castigar, pero Sandra no dejaba de pedir volver a su casa y ver a su madre. “A cada rato venían a preguntarme mi nombre y yo les decía Sandra. Entonces me golpeaban”, recordó.
La dejaron en un cuarto lleno de hombres, en un colchón sucio y con sus pies encadenados al resto de los secuestrados. Sandra recuerda que había dos represores distintos, uno muy violento y otro que parecía ser menos agresivo: “El Negro”. A causa de llorar por tanto tiempo, sus ojos se infectaron, entonces “El Negro” le permitió sacarse la venda y dejarse sólo la capucha. Gracias a esto Sandra pudo ver lo que pasaba a su alrededor.
Esa noche, mientras uno de los represores repartía la comida al resto de los secuestrados, Sandra notó que sus piernas ardían, subió su capucha y vio una rata comiendo la sangre de las heridas de sus tobillos. Se sacudió fuertemente y gritó, entonces el guardia disparó a la rata que cayó muerta sobre su pierna. “Retorciéndome -dijo-, me la pude sacar de encima, pero quedó al lado mío. Me daba terror el solo tenerla cerca”.
Al día siguiente, Sandra fue llevada a la “sala de torturas”. Allí la esperaban dos represores, un médico y su tía embarazada acostada sobre una cama sin colchón. Juana no llevaba pantalones y tenía su vestido levantado, por lo que podía verse su panza de seis meses de embarazo. Los guardias comenzaron a interrogar a Sandra sobre las actividades de su tío. Cada vez que respondía que no sabía nada, el doctor acercaba la picana a la panza de su tía que se retorcía a metros de ella. “Me preguntaban si sabía que mi tío ponía bombas en los trenes -declaró-, pero yo no sabía nada de eso, tenía doce años”. Como Sandra seguía sin darles las respuestas, el médico sacó de una caja una rata pequeña y la pasó entre las piernas de su tía, cerca de los genitales. Juana lloraba, pero tenía la boca tapada “Le volvieron a poner el aparato en la panza y vi que ella se quedó quieta con los ojos grandes”, contó.
A Sandra la llevaron nuevamente al cuarto, allí se durmió entre llantos. Cuando despertó uno de los represores la volvió a buscar para interrogarla frente a su tío que estaba atado a un árbol “Él no contestaba -señaló-. Tenía la cabeza caída y estaba muy ensangrentado”. A Sandra le volvieron a realizar las mismas preguntas y cada vez que no obtenían la respuesta que buscaban, golpeaban a Egidio con un palo con cadenas. Cuando se derrumbó lo siguieron pateando en el suelo. “Ellos aparte de la tortura física, usaban mucho la psicológica. Para mí fue muy difícil vivir con eso”, explicó.
Sandra volvió a la habitación, donde continuó llorando desconsolada y pidiendo por su madre. “El Negro” le prometió traérsela. Esa noche Ema fue llevada a donde estaba su hija. Sandra le hizo muchas preguntas a su madre, pero no contestaba “Ella no quería hablar porque tenía miedo que nos separen”, subrayó. Cuando otro represor vio a Ema en esa habitación la arrancó de los brazos de su hija y se la llevó, dejando a Sandra en un ataque de llanto. Anocheció, pero Sandra no lograba tranquilizarse, uno de los guardias la arrastró afuera y la ató a un árbol, donde permaneció durante toda la noche vigilada por un joven que parecía estar haciendo el servicio militar “Le dijeron que no me hable, ni me toque -narró-. Pasó toda la noche y yo temblaba de frío, entonces este muchacho que tenía una manta encima suyo, se la sacó y me la dio”. A la mañana siguiente cuando encontraron la manta en sus hombros, le gritaron por haberla tapado “porque merecía morir como perro”.
Ese día Sandra fue arrastrada nuevamente al “cuarto de torturas”. Allí la ataron a la misma cama sin colchón, en la que había estado su tía. El mismo doctor comenzó a darle descargas eléctricas con la picana cada vez que negaba tener información. Su tío, desfigurado, entró al cuarto. “Cuando empecé a gritar de dolor -recordó-, mi tío me dijo que a todo lo que me preguntaran dijese que sí. A si él ponía bombas, yo decía que sí, a si él mataba gente, yo decía que sí”.
Finalmente dejaron de torturarla y la llevaron a atenderse con una mujer que curó sus heridas y le dio contención. Sandra se durmió con sus caricias en el pelo, hasta que más tarde la fueron a buscar “Me dolía todo -señaló-, pero ya no lloraba, creo que se me habían secado las lágrimas de tanto pedir por mi mamá. Recuerdo que me quedé ahí sentadita esperando”. Al día siguiente la llevaron afuera junto a muchos otros secuestrados, le dieron una pala y le ordenaron ponerse a cavar. A su lado pudo distinguir muchas personas muertas amontonadas.
A la quinta noche la llamaron para confesarse “Yo no lloré más porque pensé que era mi turno de morir. Me calme porque había muchos momentos que deseaba que me maten”, declaró. El sacerdote se sentó a su lado. “Le pregunté cuál había sido mi pecado -agregó-, porque yo no lo sabía”. Luego de esto Sandra fue conducida a una fila de personas que esperaban con ella irse de Campo de Mayo. Allí se reencontró con su madre y juntas fueron trasladadas con muchas otras personas para ser liberadas. Su tío, también estaba en la fila, pero subió a otro camión y nunca más lo vio.
Volver tampoco fue fácil. Su madre nunca quiso hablar ni una palabra sobre lo que vivieron y las órdenes de ser “ciega, sorda y muda” quedaron en su mente. Sandra siente que la dejaron muerta en vida y que ya no supo ser feliz “Yo me quede sin vida y sin madre, porque se distanció de mí. Ella terminó muriendo sola y mal”, sentenció.
Sandra por primera vez dio ayer testimonio de todo lo que padeció hace tantos años: “Fueron cosas que yo me guardé muy en el fondo porque eran vergonzosas”. Muy conmovida antes de terminar su declaración dijo que ella nunca fue culpable de nada: “A mis torturadores solo les puedo decir que me dan lástima”. Sandra contó que fue diagnosticada recientemente con una enfermedad terminal. “Ahora puedo decir que mi enfermedad me puede llevar en paz porque ya dije todo lo que tenía guardado”.
“No somos un número”
Patricia Parra dio testimonio sobre lo ocurrido en la madrugada del 1° de septiembre de 1977 cuando secuestraron a sus padres. Un grupo de hombres con la cara descubierta tocó la puerta de la casa en Don Torcuato cerca de las seis y media de la mañana. Allí se encontraba Patricia, con su madre, Georgina Acevedo y su hermana Isabel Parra, quien ya dio testimonio en una de las audiencias anteriores.
Su madre pensó que se trataba de un amigo ya que le habían llamado por su apodo de confianza: Beba. “Empujaron a mi mamá y empezaron a preguntar por mi papá”, recordó. Patricia tenía quince años y su hermana nueve, su madre les dijo que iba a irse con ellos por un rato, pero que iba a volver. Las hermanas vieron por la ventana cómo se llevaban a su madre en un auto. Una vecina las alojó hasta que llegaron sus tíos: “A nosotras nos separaron, mi hermana fue a vivir con otra hermana de mi papá y yo me quede con Rosa Parra y su marido”, detalló.
Sus tíos fueron al día siguiente a los talleres ferroviarios donde su padre, Carlos Raúl Parra, trabajaba. Los compañeros les dijeron que lo habían ido a buscar el 1° de septiembre a la misma hora que fueron a la casa de la familia. Patricia contó que vivió por mucho tiempo con miedo. ”Yo no salía ni a la esquina si no era acompañada por un tío o por un primo; y mi hermana menos”.
Las hermanas perdieron contacto y luego de muchos años volvieron a reunirse. Juntas fueron a la Secretaria de Derechos Humanos a realizar la denuncia y allí les dijeron que todos los Ferroviarios iban a Campo de Mayo. Patricia señaló que le parece injusto que se hayan esperado tantos años para que llegase el juicio “Lo único que quiero es que le quede grabada a esta gente que está siendo juzgada lo que fue mi familia, yo era feliz, con mi padre, mi madre y me hermana y me arrebataron a mi familia y nunca más tuve una vida normal”.
Patricia terminó su testimonio entre lágrimas mostrando a la cámara una foto junto a ellos: “Esta es mi familia, no se olviden de sus rostros y de que no somos un número”.