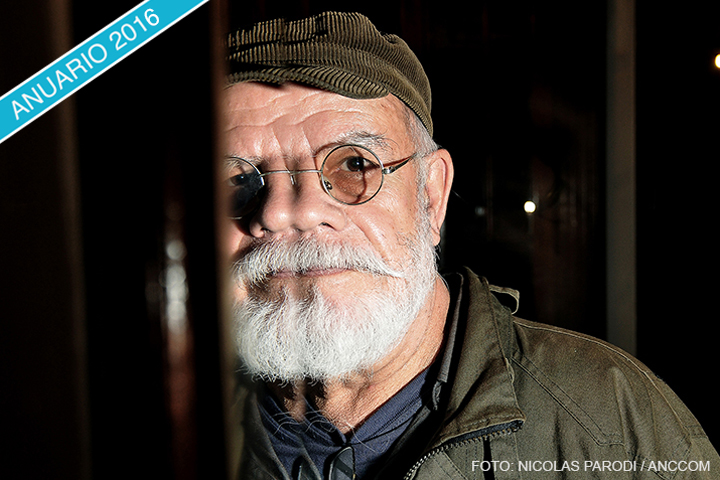Dic 28, 2016 | Entrevistas
Diana Marre es Doctora en Antropología Social y Cultural y lleva adelante una investigación sobre apropiaciones de niños desde la dictadura española de Francisco Franco -de cuyo inicio se cumplieron ayer 77 años- hasta 1995, momento en el que se comienza a permitir la adopción internacional en España. Se trata de un macabro caso espejo a lo ocurrido en nuestro país durante la última dictadura cívico militar.
Nacida en Bahía Blanca, Marre se formó en Historia en la Universidad Nacional de La Pampa. Se fue a vivir España en 1994 y se doctoró en en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde hoy da clases y participa de AFIN, un grupo de investigación dedicado al estudio de adopciones, familias e infancia.
¿Cómo son las apropiaciones de niños en España?
Primero están los casos de los hijos de los republicanos que fueron enviados al exterior por sus padres para protegerlos de la guerra. Durante la dictadura, Franco se propuso recuperarlos, especialmente a aquellos que habían sido enviados a Moscú. Logra traer a 30.900, según un documento de La Falange, pero no a los que estaban en la Unión Soviética. Después están los casos en los que mujeres de clase alta daban alojo a embarazadas solteras para luego quedarse con el bebé y vendérselo a otra familia. Y por último se encuentran los robos de bebés en clínicas ginecológicas. Cuando empezó a usarse el parto sin dolor, se aprovechaba que la madre quedaba inconsciente en ese último pujo para robarle a su bebé y después decirle que había nacido muerto. También hay casos en los que se trataba de un embarazo de mellizos y se quedaron con uno. De estos robos no hay un número exacto. Creo que lo que empezó siendo una medida de “higienismo”, eso de sacarle un niño a una familia humilde, se transformó en un negocio.
¿Cómo es que diste con este tema?
Siempre me preguntan si llegué a este tema por la dictadura argentina y no, nada que ver. Yo llegué por el lado de estudiar las adopciones internacionales en España, que es mi especialidad. El primer caso con el que me encontré fue el de dos chicos de treinta y pico de años de Barcelona. Ambos habían sido comprados por sus padres a unas monjas en Zaragoza. El padre de uno de ellos, en su lecho de muerte, le dice a su hijo: “¿Te acuerdas de que cuando ustedes eran pequeños íbamos todos los veranos a Zaragoza? Era porque íbamos a pagar las cuotas a las monjas”. Este chico se lo dice a su amigo, que es el que fundó una de las primeras asociaciones de niños apropiados en España, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR). Es una de las que más movilizadas están. Hay varios programas de televisión en los que él aparece y transmite esa sensación que tiene de haber sido comprado como un objeto.

¿Cómo se dan a conocer estos casos?
En 1982 salió una publicación de la revista Interviú con fotografías de una clínica en la que robaban bebés. La más impresionante es la de un bebé en una heladera. Lo mostraban cuando los padres querían ver a su niño una vez que los médicos les dijeron que había nacido muerto. A todos les mostraban el mismo bebé. Pero no pasó nada después de este artículo. El tema quizás se trata en algún programa de televisión, pero muy tarde. Recién en estos últimos cinco o seis años empezó a aparecer una enorme cantidad de gente. El 3 de abril del año pasado las agrupaciones de víctimas hicieron movilizaciones en distintas ciudades de España.
¿Por qué pensás que empiezan a hacerse ver recién ahora?
Creo que se empezó a relajar ese sistema de secreto y miedo. Es gente que no ha nacido en la dictadura, esos miedos al franquismo les quedan muy lejos. Y luego creo que la adopción internacional normalizó la idea de que se pueden tener hijos de otra manera, al igual que con la reproducción asistida.
¿Qué agrupaciones de derechos humanos tratan el tema en España?
De derechos humanos como tal, no. No se plantea como un tema de derechos humanos, sino como un tema de víctimas de apropiaciones indebidas, desapariciones forzadas, depende el criterio. Mayoritariamente son hijos que sospechan que son apropiados, o hermanos y hermanas o padres y madres. Las que menos han aparecido son las madres solas por la sanción moral que puede haber. Si una mujer tuvo una hija de una relación con un señor casado, la dio en adopción y luego se casó y tuvo hijos, esto se lo lleva a la tumba porque es poner en cuestión su honor, su reputación, la de sus hijos.
¿No hay un equivalente a Madres de Plaza de Mayo, entonces?
Existe “Madres de la Plaza Saint Jaume de Barcelona” pero como nombre de agrupación. Aquellas madres a las que les dijeron que sus bebés habían nacido muertos sí que están. Las que están invisibilizadas son las solteras. Hay 24 agrupaciones, pero todas tienen matices, cosas en las que desacuerdan. Están “SOS Bebés robados” con filiales en muchas ciudades del país y “Todos los niños robados son también mis niños”, además de ANADIR, que ya mencionamos.
¿Tienen alguna relación con las agrupaciones de derechos humanos argentinas?
“Madres de la Plaza Saint Jaume” está claramente inspirada en las de Argentina. “Todos los niños robados son también mis niños” tiene mucha relación con toda la tradición argentina. Todas las agrupaciones de víctimas que están integradas en la querella argentina, que no son las 24 que hay a nivel nacional, están muy vinculados.
¿Qué es la querella argentina?
Es una querella que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría por delitos de lesa humanidad contra determinadas personas en España. Apropiación de niños pero también desapariciones, tortura, fosas comunes…

¿El Estado español ha hecho algo sobre estos casos?
En el gobierno de Rodríguez Zapatero sancionaron una Ley de Memoria Histórica que iba a ayudar en diversas cuestiones como el mapeo y apertura de fosas comunes, la supresión de los símbolos franquistas y la búsqueda de los niños, banco de ADN y demás. Esto empezó a funcionar, se abrieron algunas fosas, pero el gobierno cayó, tomó las riendas el Partido Popular y el vínculo entre ellos y el franquismo es muy directo. Imagínate de Fraga Iribarne, que era presidente de Galicia, fue ministro de Franco. Es una continuidad muy clara. Una de las personas de las que Servini pidió la extradición era el suegro del Ministro de Justicia Ruiz Gallardón. El franquismo ha perdido el complejo y hoy día se ve cómo celebran el día en que Franco hizo no sé qué. Eso en Argentina es impensable. Además con la amnistía del ’77 se dificulta que una causa prospere.
Pero estamos hablando de delitos de lesa humanidad.
Hubo un caso de una niña en Barcelona, pero como apareció no hubo juicio. Además está prescrito todo, no se lo considera delito de lesa humanidad. También está inscrito en esta continuidad según la cual se acepta que había gente que no quería tener a esos hijos, que a esos niños les convenía estar con esas familias, se acepta que era un rescate de niños de familias humildes.
Eso va en contra de los tratados internacionales. ¿España no está suscrita?
¡A todos! Hay una cierta protección de Europa. En la época de Videla o de los dictadores africanos estaba toda Europa escandalizada por lo que pasaba. Aquí el Consejo de las Naciones Unidas da informes, pero no hay ningún tipo de sanción, no se plantea. Hasta ahora no ha habido condenados.
¿Pero no se inició ningún proceso judicial?
Hubo uno por una apropiación de una chica. La imputada era Sor María Gómez Valbuena, que trabajaba en la clínica Santa Cristina de Madrid. Pero resulta que la monja se murió y nunca se vio el cadáver. Todos pensamos que la sacaron de circulación, cosa que la Iglesia puede hacer porque nadie puede meterse en los territorios de eclesiásticos.
¿Con el papado de Francisco hubo algún cambio?
Sí. Las figuras más duras de la Iglesia como Rouco Varela, que era el arzobispo de Madrid, fue destituido ni bien subió el Papa. Han prosperado denuncias de abuso sexual, que antes no prosperaba ninguna. El Papa ha llamado personalmente a personas que han sufrido abusos. Hay cambios. En un momento el Papa dijo que iba a abrir los archivos del Vaticano sobre la dictadura argentina, así que esperamos que abra también los españoles. La Iglesia todavía es muy potente en España.
En Argentina hablamos de casos de restitución de la identidad, ¿en España hablan de búsquedas de identidad?
Yo creo que buscan, sobre todo, información. Recuperar una identidad casi nunca, que yo sepa. Hay casos en los que se intentó una recuperación, a veces ha andado bien, pero siempre es como una familia lejana. Después conozco un caso muy reciente de un chico nacido en los ochenta que ha luchado 15 años para recuperar su apellido biológico porque fue dado mal en adopción y no lo ha logrado.
La ley de Memoria Histórica, ¿llegó a crear algún equivalente a nuestro Banco Nacional de Datos Genéticos para determinar la filiación?
No. Hay diversos bancos privados. Ese es el problema, que no hay un banco central.
Entonces las personas tienen que peregrinar por los bancos para hacerse el ADN.
Exactamente. Hubo un banco al que iba mucha gente, pero eso no necesariamente resultó. La dueña de ese banco es Rosario de Cospedal García, hermana de la actual secretaria general del Partido Popular. Yo creo que mucha gente no siguió con los exámenes por las incertezas, porque les daban la respuesta de un banco y después tenían que ir a otros.
Antes hablabas de la amnistía, ¿no está cuestionada por las agrupaciones de víctimas o por algún sector político?
La amnistía como tal nadie se la cuestiona. Para cambiarla dicen que tendrían que modificar la Constitución y eso implicaría revisar cosas como las autonomías o la monarquía. Hay una idea de pacto del olvido, que nada se revisa porque ha quedado, de alguna manera, resuelto. También está el tema de que cuestionar lo que ha sucedido antes para algunos implicaría poner en peligro la seguridad nacional. La Guerra Civil se acalló, pero no se discutió. Entonces está el miedo de que estalle algo que vuelva a enfrentarnos.
Actualizada 19/07/2016
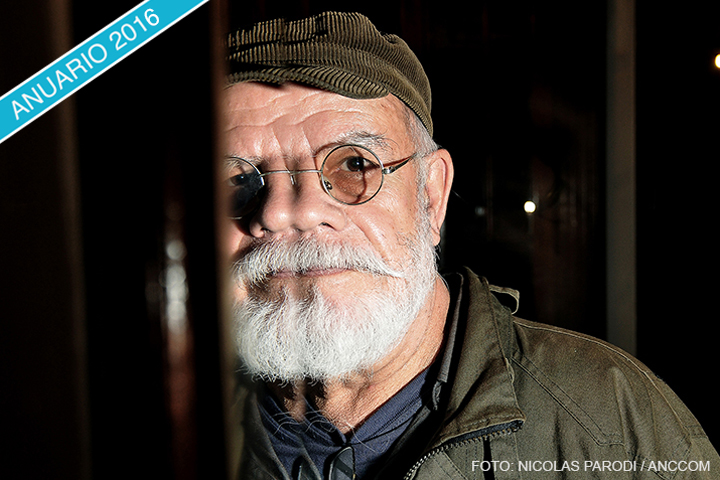
Dic 28, 2016 | Entrevistas
Vinculado desde siempre al dibujo y las artes plásticas, como así también a las experiencias alternativas y contraculturales, Rocambole es el ejecutor de los trazos que dieron forma y aspecto a los paisajes del alucinante viaje de Patricio Rey, probablemente uno de los periplos con más arraigo en la cultura popular de nuestro tiempo. Su estética e impronta han hecho escuela en el campo del rock nacional, al cual ha aportado experiencias de independencia y resistencia en los márgenes de la cultura oficial en cada tiempo que ha debido transitar. En 1964 ingresó a la Escuela Superior de Bellas Artes, en la que organizó en 1967 una deserción en masa contra la dictadura de Onganía. Allí nació la comunidad autónoma de La Cofradía de la Flor Solar, un grupo interdisciplinario de jóvenes artistas entre los cuales se encontraban, por ejemplo, Kubero Díaz, Miguel Grinberg y Skay Beilinson, entre otros. Desde 1978 fue quien diseñó todas las ilustraciones, ambientaciones, portadas de discos, afiches, escenografías y videos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
¿En qué medida considera que se expresa su esencia en la obra de Patricio Rey, y en qué medida Patricio Rey se expresa en su experiencia de vida?
Patricio Rey en principio fue, como muchas otras situaciones en las cuales participé, una creación colectiva. A mí siempre me interesaron las propuestas colectivas, me parecen mucho más enriquecedoras que las individuales. En general tiendo a aburrirme con la propuesta individual, en cambio cuando trabajo de forma creativa con grupos o con otras personas me parece que se enriquecen las posibilidades de tal manera que se puede ir por muchos caminos, y realmente me es más edificante.
¿Qué le aportó Patricio Rey a la cultura popular?
El gran aporte de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue mostrar la posibilidad de hacer, que es posible realizar situaciones artísticas o de cualquier índole saltando por sobre las propuestas que nos da el sistema. Ellos demostraron concretamente que una banda podía ser inmensamente popular sin tener que pasar por los condicionamientos que había al respecto: “que tenían que hacer televisión, que tenían que dar notas, que tenían que tener mucha difusión”. Una a una esas propuestas las fueron demoliendo, nunca aparecieron por televisión, daban notas cuando querían. Demostraron que se podía ser independiente aún cuando se consideraba que el sistema era invulnerable, porque cuando empieza el rock nacional había cosas que debían hacerse sí o sí, y si un grupo no tenía un productor, no firmaba con una grabadora multinacional, no era nadie, no existía.
¿Ese es tal vez el rasgo por el cual los jóvenes se han apropiado masivamente de la experiencia?
Claro. Hoy tengo mucho contacto con la imprenta con la cual empecé a trabajar cuando hice los primeros envases de Los Redondos, y esa imprenta luego fue como una especie de foco donde concurrieron cantidades de bandas independientes. Hace un tiempo me mostraron un catálogo de miles y miles de grupos y todo eso era impensable antes que Los Redondos demostraran que se podía ser independiente.
¿Cree que puedan volver a darse condiciones como para que del campo del rock surja nuevamente una experiencia contracultural tan masiva?
No creo que un grupo pueda transitar exactamente el mismo camino que Los Redondos porque ellos, como todas las cosas, fueron producto de una coyuntura y de una época. En estos tiempos donde la independencia es moneda corriente no creo que sean los mismos caminos los que conduzcan a un grupo a destacarse. Hay, a su vez, otros caminos que son inamovibles, creo que un grupo que haga buena música, que tenga una poesía fantástica y seductora, que tenga un guitarrista de un perfil y de un gusto tan sutil como el de Skay, que tengan un cantante con una voz como la de Solari y si, finalmente, le sumás algunas imágenes más o menos interesantes, y creo que ahí tenés una cosa imparable. Ante todo, el producto debe ser bueno, ese es el compromiso del artista con la obra. No cualquiera que se crea artista porque pondere alguna ideología política va a ser el más militante o el más comprometido. Yo parto primero del compromiso del artista con la obra.

«No creo que un grupo pueda transitar exactamente el mismo camino que Los Redondos porque ellos, como todas las cosas, fueron producto de una coyuntura y de una época», explicó Rocambole a ANCCOM.
¿Desde el inicio de la experiencia pudo advertir el potencial artístico y el compromiso que la obra perfilaba?
No, para nada. Conozco a la mayoría de los que después integraron Los Redondos desde jóvenes, qué me iba a imaginar a los 15 años que la Negra Poli iba a ser la Negra Poli. De todas maneras nos unió un cierto pensamiento, lecturas compartidas, películas que nos gustaban, cultura… Desde amar a la Revolución Cubana hasta ver películas de Tarkovski. Había una comunión de pensamientos culturales que encima se daban en una época en que cierta rebeldía juvenil era como un suceso, porque fueron las épocas a fines de las ‘60 donde todo se conmovió, sobre todo desde el terreno de los jóvenes.
Un momento en el que surge la juventud como un actor social protagonista.
Claro, a fines de los ‘60 la Argentina era buen puerto para toda clase de cosas que llegaban, desde la Revolución Cubana, pasando por el rocanrol, el arte pop, el trotskismo, el foquismo, de todo. Había discusiones constantes en los bares, había mucha cultura de bar, era primordial ir con un libro bajo el brazo y después iniciar una discusión sobre temas políticos, sociales, filosóficos. Había mucha intensidad y no solamente en las clases ilustradas, porque quizás incluso dentro de la universidad no había tanta discusión como en la cultura bohemia. Fueron los inicios de la cultura beat, del hippismo, del orientalismo, mezclado con criterios políticos, era un rico cocktail.
Oktubre es tal vez el arte más representativo en su obra junto a Los Redondos, pero ¿cuál es el arte que más ha disfrutado realizar de toda la discografía?
Del disfrute me acuerdo en el después, en el momento recuerdo la transpiración (risas). Hubo momentos de gran presión, por ejemplo después de Oktubre, cuando nos propusimos hacer un disco y la próxima tapa debía ser mejor que la anterior, era sine qua non. Después vino el Baión, vino Bang Bang, vino La Mosca y La Sopa, y me acuerdo que cuando pintó hacer Luzbelito ya la idea era innovar en el envase, ya no hacer una ilustración o una gráfica, sino pasar del diseño gráfico al diseño industrial. Entonces ahí la propuesta era más ambiciosa porque estábamos pensando que, por un lado, había empezado la piratería con gran fuerza y pensábamos que si se hacía un objeto que tuviera un carácter de pertenencia para el fan iba a propiciar que la gente quisiera tenerlo y, por otro lado, también para esa altura Los Redondos tenían la suficiente capacidad económica como para producir cosas ambiciosas. Entonces, en Luzbelito empezamos a pensar en un disco objeto, donde el envase simulaba un antiguo álbum de música clásica. Después de eso ya vino la presión de hacer otra vez algo mejor, y el Ultimo Bondi ya fue una tarea que estuvo plenamente más dentro del diseño industrial que del diseño gráfico, y luego Momo Sampler… menos mal que se separaron a tiempo porque qué tendría que haber hecho después (risas).
Conocedor de la dinámica creativa de Patricio Rey, ¿considera usted que han quedado cosas en el tintero?
Sí, creo que quedaron muchísimas cosas en el tintero porque un disco es solamente un poquito de toda una situación. Por ejemplo, muchas de las letras de Solari partían de un libro eterno que estuvo escribiendo desde los 20 años y que todavía no terminó de escribir, y que en muchos pasajes de ese libro, el cual he tenido la fortuna de que me permitiera hojear, hay frases que ha usado en muchos casos en muchas letras. Creo que ahora se ha propuesto editarlo, lo escuché manifestarse al respecto, el famoso Delito Americano. Ahí hay grandes tramos donde podemos reconocer el origen de muchos poemas. Y por otra parte yo soy frecuentador de la casa de Skay, y él es puramente músico, se pasa de la mañana a la anoche con su guitarra probando reefs, y no por nada cuando sube al escenario le salen fluidamente, porque los practica constantemente. Nunca vi magia, siempre vi laburo, ensayo. Puede que exista el genio ese al que le cae un rayo del cielo y es genial, pero yo no lo conozco todavía.
Al ser consultado acerca de ciertas críticas prejuiciosas hacia su obra, como si la misma fuera una mala influencia para los jóvenes, usted ha respondió que eran los medios de comunicación que lo inspiraban. ¿De qué manera lo inspiran hoy los medios de comunicación?
Y cada vez más. A veces me han preguntado por el estilo, si me considero expresionista, impresionista, si soy pintor, dibujante, o diseñador, y en algún momento empecé a contestar que yo era paisajista. Que simplemente trataba de expresar lo que veía a mi alrededor y el paisaje de los medios era para mí muy importante, porque muchas de las cosas que me conmueven aparecen en los medios como noticias, e incluso a veces como distorsión. Y de la misma manera que un pintor puede pintar un bodegón, unas cuantas frutas sobre la mesa, u otro puede salir al campo y pintar colinas, llanuras o árboles, yo hago lo mismo respecto de la realidad que me circunda, que me bombardea, y hoy me parece que la agresividad del bombardeo mediático superó todo lo que pueda hacer. Hace poco contaba que me reía mucho con la Revista Barcelona, pero que ahora muchos medios han superado a la Revista Barcelona, he leído algunas Barcelonas últimamente y casi no me causan gracia, y es que son superadas por los hechos más graciosos, paradójicos, aberrantes y complicados que narran los medios de comunicación.
Actualmente presenta su libro Arte, Diseño y Contracultura de manera independiente y recorre buena parte del país. ¿Cómo es la recepción que encuentra en las presentaciones? ¿Hay una avidez por la contracultura?
La verdad que es sorprendente. Primero la persistencia del fenómeno de todo lo relacionado con Los Redondos, me parece increíble. Se disolvieron alrededor de 2001, estamos a unos cuantos años y no me puedo explicar ese fenómeno. Y resulta que cuando vamos a presentar el libro, se acerca mucha gente. Vamos por la tercera edición y me alegra porque transitamos el camino de la independencia, hemos trasladado la experiencia vivida con la música a la parte editorial. Y si bien el libro no es masivo, sí se difunde bastante porque también está ligado al aura de Los Redondos. Habría que ver qué pasaría con libros que no tuvieran que ver con la impronta redonda y que se hicieran de una manera también independiente.
¿Es optimista de cara al futuro en lo que respecta a la contracultura y a la resistencia cultural?
Creo que es el camino, se abren y se cierran alternativas. Una gran alternativa que posibilitó que pudiera hacer el libro es la aparición de estos sitios de internet donde se propone un proyecto que puede ser financiado previamente. Este libro se editó por el blog de Panal de Ideas, un sitio donde uno propone un proyecto y se van consiguiendo adhesiones que ayudan a editarlo, y cuando el libro se edita recibís el ejemplar que pagaste previamente y, si no se realiza la edición, recibís nuevamente el dinero. Por otra parte creo que hay más propuestas contraculturales que oficiales, veo líneas de trabajo en el arte callejero, en el área de los grafiteros, en los centros culturales independientes. Sin embargo, hay que considerar con atención que pareciera ser que lo contracultural de alguna manera se ha vuelto una moda, porque sabemos que el sistema tiene la capacidad de absorber toda innovación, cortarla en pedacitos, quitarle la polisemia inherente al mensaje, y luego distribuirlo y venderlo. Ahí está la cuestión y el desafío de estar alertas para cuando aparezcan los centros culturales en Mcdonald’s (risas).
¿El arte despojado del compromiso político está destinado a la frivolidad o es la frivolidad el compromiso político de cierto arte?
Yo no encuentro arte sin compromiso político, para un lado o para el otro. El simple hecho de decir que no se tiene compromiso es una actitud política en sí, y esa actitud la expresará el artista a través de su arte, porque no puede decir una cosa y expresar otra. El arte, incluso, a veces aparece como una cosa más transparente que la palabra sola, aislada. Creo que todo arte tiene compromiso político, pero no creo que todo compromiso político sea arte. No creo que el arte tenga que estar atado a nada, el arte naturalmente surge comprometido cuando vos estás comprometido.
¿Este momento demanda el compromiso para el artista de poner el cuerpo junto a su obra?
Creo que es una demanda para todos. En estos tiempos toda la sociedad está demandada. Es responsabilidad de todos como pueblo hacernos responsables de las situaciones gubernamentales que tenemos. No vamos a romper la democracia, pero hagamos al menos una exigencia a nuestros gobernantes de todo orden. No dejar pasar cosas, estar trabajando con nuestra energía en lo que sepamos hacer para cuando llegue nuestro momento.

«Muchas de las letras de Solari partían de un libro eterno que estuvo escribiendo desde los 20 años y que todavía no terminó de escribir, y que en muchos pasajes de ese libro, el cual he tenido la fortuna de que me permitiera hojear, hay frases que ha usado en muchos casos en muchas letras. Creo que ahora se ha propuesto editarlo, lo escuché manifestarse al respecto, el famoso Delito Americano», contó Rocambole.
Actualizado 25/05/2016

Dic 28, 2016 | Entrevistas
Andrés Castillo fue el primero en pisar las Islas Malvinas de los 18 jóvenes militantes que el 28 de setiembre de 1966 desviaron un vuelo comercial hacia el archipiélago, en lo que se conoció como Operativo Cóndor. Medio siglo después, recibe a ANCCOM en su oficina de la Asociación Bancaria, donde es secretario general adjunto. Detrás de su escritorio, luce una serie de fotografías emblemáticas, que mucho dicen sobre él: un retrato de Evita, la imagen que tomaron cuando izaban la bandera argentina en Malvinas, una foto con Cristina Kirchner y otra de él con su pequeña nieta y Néstor Kirchner a su lado.
¿En dónde militaba y cómo conoció a Dardo Cabo, el líder de la Operación Cóndor?
Con Dardo nos conocíamos desde los 15 años y con otros compañeros teníamos una relación desde hacía tiempo. Éramos compañeros de militancia en la Juventud Peronista, en una agrupación que se llamaba MLA. Nos reuníamos en cafés, donde siempre la cuestión Malvinas aparecía como una cosa inconclusa, como algo pendiente de esa Argentina que había perdido el territorio en manos de la invasión de los ingleses. Yo además recién empezaba a militar en el gremio de la Caja de Ahorro y Seguros, que en ese momento era del Estado.
Usted tenía 23 años, acababa de comenzar la dictadura de Juan Carlos Onganía y se definía como peronista. ¿Qué lo impulsó a integrar un grupo que tenía por objetivo llegar a Malvinas?
Muchas veces escuchábamos fantasías sobre qué hacer y un día yo estaba con Rodolfo, “Rudy” Pfaffendorf, un compañero que está muerto, y nos encontramos con Dardo, quien nos contó que realmente estaba organizando un viaje a Malvinas. En ese momento, mucha bola no le di. Era algo secreto, pero conversado entre muchos. Hoy, con toda la tecnología que hay, hubiéramos caído en cana en dos minutos.
¿Y cómo termina subiendo a ese avión?
Un día que Rudy me llama y me dice: “¿Te acordás del viaje de Dardo al sur? Bueno se va esta noche”. Yo no sabía ni cómo ni cuándo, traté de ubicarlo todo el día y después de llamar a mucha gente, ese mismo 27, doy con un compañero que me dice: “Yo lo veo hoy, venite”. Nos encontramos en el Correo Central y tomamos el colectivo azul a Munro. En el local de la UOM estaban los compañeros y Dardo, en un bar, comiendo un sándwich, antes de partir. Nos abrazamos, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y me preguntó si quería ir. Le dije que sí. Le avisé a mi novia que le pidiera a mi papá que fuera a pedir licencia a mi trabajo, por unos días. Y así viajamos los 18, desde Munro a Retiro en tren y desde ahí en un colectivo más, hasta Aeroparque. Llevábamos algunas armas y algunos de nosotros tenían una especie de uniforme verde y borceguíes. Yo en cambio, estaba de mocasines, camisa y corbata, lo que usaba en el trabajo. Después, allá, me re cagué de frío. En esa época no había control de nada, ni siquiera te pedían el documento. Subí al avión con un nombre ficticio.

Entonces, usted se sumó al Comando apenas unas horas antes, ¿qué sabía de lo que iba a suceder para la toma del avión?
Había roles, pero yo no tenía ninguno definido, entonces Dardo me dijo: “Subí y pegate al lado mío”. Yo lo único que sabía era que en un momento dado el vuelo iba a ser desviado y que había que tomar el rumbo 105. Un rato antes del desvío Dardo se fue a la cabina del avión con Alejandro Giovenco, mientras que Pedro Tursi y Juan Carlos Rodríguez se fueron a la cola y le dijeron a la azafata: “El avión está tomado”. “Ya sé lo que quieren”, les contestó la chica y les sirvió un whisky, haciéndose la graciosa. Nunca había habido un secuestro de un avión en nuestro país, era algo impensable. Lo primero que hizo el Comandante, Ernesto Fernández García, fue anunciar por los parlantes, que por mal tiempo se volaría a Río Gallegos. Pero dos personas que estaban al lado mío, uno aviador y otro que tenía aviones, empezaron a decir que no podía ser que hubiera mar de los dos lados y se pusieron muy inquietos. Ahí decidí ir adelante y avisarle a Dardo. Finalmente, el Comandante le dijo a la azafata que efectivamente estaba tomado y ella les avisó a los pasajeros. Entre ellos estaba el Gobernador Guzmán, de lo que era el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que se quedó como los demás, bien quietito, vale aclarar.
¿Qué pasó cuando el Comandante les pidió las cartas de aeronavegación?
Nosotros teníamos sólo cartas marinas, que no eran lo mismo, pero hasta ese momento no lo sabíamos. Así que volamos más o menos hacia donde teníamos que ir.
¿Y esa historia de que el Comandante alegó falta de combustible?
No, ahí hubo muchas mentiras. Clarín miente y en esa época también mentía como ahora. El Comandante le pidió al copiloto que le diera el estado del combustible, que se toma midiendo un tramo de ida y vuelta. En nuestro caso se achicó a 4 minutos y ahí Dardo tenía que tomar una decisión antes de llegar a cero. No se veía nada, estaba todo encapotado, con nubes negras, como suele estar en esa zona, hasta que se vio un haz de luz y de pronto se vio tierra. No sabíamos al principio en qué isla estábamos. Entramos a seguir una huella y ahí vimos que estábamos en la Isla Soledad. En el descenso carreteamos en una zona donde estaba muy cerca la casa del Gobernador inglés, Cosmo Haskard, que en ese momento no estaba en la isla. La verdad no tuvimos dificultad para aterrizar.
¿Por qué decidieron el nombre Cóndor?
El cóndor tradicionalmente ha sido un símbolo del antiimperialismo y del nacionalismo. Elegimos la palabra Cóndor por ser, en alguna medida, un símbolo de la soberanía. Y durante esa época se usaron tanto las palabras ‘operativo’ como ‘comando’ Cóndor. Ambas me gustan.
¿Qué significaba ser nacionalista en 1966 y qué significa serlo hoy?
Lo mismo, es querer la Patria. Yo soy peronista y el peronismo es, incluso, algo más que el nacionalismo, porque es lo nacional junto a lo popular. Todas las épocas son complejas, pensá en el Gaucho Rivero subiéndose a un bote para llegar a Malvinas…siempre es difícil, en cada época está el hombre con su inteligencia.
¿Cómo es que Héctor Ricardo García, el director del diario Crónica, se convierte en unos de los pasajeros?
Héctor Ricardo García sabía exactamente del plan y, en realidad, Dardo se encuentra con él porque le iba a presentar un fotógrafo para el viaje. Pero cuando llegó, García sacó una credencial y le dijo: “Yo soy fotógrafo profesional”. No se la quería perder, quería viajar y viajó.
¿Qué sintió usted al pisar la isla?
Yo fui el primero en bajar, así que lo que sentí fue muy importante, muy grande para mí. Pusimos una soga, yo no tenía ninguna instrucción militar, ni siquiera había hecho la conscripción, me agarré de la soga y me tiré. Me quemé las manos de una forma que me las “enllagué” durante un tiempo. Caí con los pies en las Malvinas y la sensación fue muy impresionante, tanto que lo recuerdo como si fuera hoy y en parte es como si lo viviera de nuevo.
¿Qué pasó inmediatamente después?
Se acercaron unas siete personas y las tomamos prisioneras. Entre ellos, el Jefe de Policía, que estaba desarmado, mujeres, niños y un belga que era uno de los mercenarios que daban entrenamiento a la pequeña fuerza de defensa, que tenía la isla en ese momento. Los subimos adentro del avión y después desplegamos las siete banderas que habíamos llevado y cantamos el himno nacional. La bandera más famosa, por la foto, se izó a un poste de hierro que estaba ahí, las otras las desplegamos en alambrados. A última hora, cuando anocheció, cantamos el himno nuevamente, luego las bajamos y nos replegamos dentro de la nave con ellas.
¿Qué hacían los ingleses?
Nos rodearon, pero a unos 500 metros de distancia. Hicieron fuego e instalaron carpas, como para evitar que nos fuéramos de esa zona. Nosotros de día caminamos un área de 200 por 400 metros y llegamos a un lugar donde había agua. Pensábamos que, si la cosa duraba, sería muy necesaria.
¿Cómo llegó el cura de la Isla, Rodolfo Roel, a negociar con ustedes?
La misma mañana que nosotros llegamos, vino a pedirnos que liberáramos a los prisioneros. Nosotros le dijimos que se podía ir con las mujeres y los niños que estaban en el avión. A la noche dejamos ir al resto, junto con los prisioneros, que se llevaron unos volantes en inglés. Los argentinos se hospedaron en casas de familia.

¿Qué decían los pasajeros durante esas primeras horas?
Lo tomaron todos muy bien, tal es así que varios nos pidieron armas, pero no se las dimos. Por supuesto, el que estaba enojadísimo era el Gobernador de Tierra del Fuego. Yo le ofrecí el micrófono para que hablara por la radio del avión, que transmitía a Buenos Aires y lo único que atinó a decir era que pedía frazadas para las mujeres y los niños, a quienes ya habíamos dejado ir hacía varias horas. El tipo estaba perdido.
María Cristina Verrier fue la única mujer del Comando, ¿qué puede decir de ella en esos momentos?
Supongo que tanto ella, como Dardo, habían ideado este operativo. Cristina se comportó de forma muy correcta. Como ella era periodista, había viajado tiempo antes al territorio para hacer unas notas y participó en la inteligencia, conociendo el lugar.
¿Cómo llegó a darse esa confianza que permitió que Roel, el sacerdote holandés, diera una misa dentro del avión?
No era inglés y se hacía sentir. Te podría decir que hasta había una simpatía mutua. Era muy ameno y estaba preocupado porque hubiera un acuerdo final, que no hubiera tiros. Al principio vino un anglicano también y ese nos trataba mal, estaba furioso con nosotros. Con Roel, en cambio, hubo una buena relación a pesar de la dificultad del idioma. Pero no fue una misa, creo yo, fue más bien una oración. La mayoría de los compañeros, y yo también en ese momento, éramos católicos. Sí hubo una misa que se hizo en Buenos Aires, en la que yo no participé, que la dio el padre salesiano Chindemi.
¿El objetivo final del Operativo era tomar las islas?
En realidad, el objetivo era reivindicar la soberanía, era un hecho simbólico. No estábamos en condiciones de algo así.
¿Cómo depusieron las armas?
Al día siguiente, el 29. Pedimos que viniera el Comandante y dijimos que íbamos a deponer armas. Fernández García vino, con una caja y ahí las dejamos y le expresamos que lo hacíamos responsable del armamento porque él, como comandante, era responsable del avión y de todo lo que estaba dentro. El cura ofreció la iglesia como un lugar neutral y hacia allí nos dirigimos.
¿Se realizó algún trato con el Gobernador de las Islas?
Dardo y el Gobernador firmaron un pacto escrito, que decía que no había rendición y que no iban a tomar represalias, que seríamos entregados a las autoridades argentinas. Se suponía no iban a hacernos nada, pero en el momento nos empezaron a revisar y empujar. Nosotros, por las dudas, nos habíamos atado las banderas, yo me había puesto una debajo de la ropa como un pañal. Claro que esos grandotes, tranquilamente nos podrían haber molido a palos y robarnos las banderas, pero no lo hicieron. Lo que sí, nos rodearon y nos hicieron sentir que estábamos prisioneros. Permanecimos en la iglesia sólo un día más, los ingleses querían sacarse a nosotros de encima. Al otro día nos llevaron en el Buque Bahía Buen Suceso a Tierra del Fuego y nos bajaron de madrugada, a escondidas, para que nadie nos viera.
En la confirmación de sentencia, un año después, se ordenó la devolución de las banderas a Dardo Cabo. ¿Sintieron, en alguna medida, que ese hecho fue una pequeña victoria?
Sí, por supuesto, Dardo como jefe del grupo, hizo la apelación al juez y pidió las banderas. Se las quedó él y nadie lo cuestionó. Viajó a España y se las ofreció a Perón, pero el General le dijo que era mejor que las tuviera él. Luego vinieron momentos duros, Montoneros, la lucha armada, la dictadura. Dardo fue preso a fines del 1975 y las banderas quedaron en manos de Cristina Verrier, su mujer. En 1977 lo mataron a Dardo, así que durante todos estos años las tuvo Cristina.
¿Cómo fue el proceso legal que tuvieron que afrontar tras el regreso de las Islas?
El abogado era Torres, de la CGT y la UOM, y había un abogado de Tierra del Fuego también que, cuando nos dieron nueve meses, nos decía que no apeláramos. Pero nosotros nos sentíamos obligados a apelar, aunque nos quedáramos en cana por eso, porque reivindicábamos el hecho, no como delictivo, sino como patriótico. Así que fuimos a Bahía Blanca con la apelación y como ni siquiera estaba legislado el secuestro de un avión, el fiscal de la cámara nos quería inventar el delito de robo al descampado en el que aterrizamos, una cosa totalmente tirada de los pelos. En el ínterin yo me casé con la que era mi novia, estando detenido. Después el caso volvió a Ushuaia y ahí el juez nos condenó a dos años, por lo que obtenemos la libertad condicional casi todos, menos Rodríguez, Cabo y Giovenco. Cristina no pidió la libertad, para quedarse con Cabo. El cura Chindemi los casó religiosamente en la Jefatura de Policía.
¿Siguieron en contacto al volver?
Terminado Malvinas nos disolvimos como grupo. Los años nos fueron ubicando donde a cada uno le parecía que tenía que estar. Con Dardo, yo tenía discusiones porque él estaba con Vandor, pero después nos reencontramos en Montoneros y eso quedó atrás.
A 50 años del operativo, ¿mantiene vínculo con alguno de los integrantes ?
Reivindico a mis 17 compañeros cuando fuimos a Malvinas, sabíamos lo que queríamos y en eso estábamos juntos. Yo estuve en la ESMA y sobreviví, pero muchos fueron asesinados durante la dictadura, como Salcedo y Ramírez. Sigo en contacto con algunos, como compañeros, sobre todo.
¿Y cómo recuerda a Dardo Cabo?
Como un gran compañero. Fui muy amigo de él desde chicos. Su papá, Armando, era un dirigente metalúrgico muy importante, fue Secretario de la UOM y es a quien Evita le encarga la creación de la Milicia Peronista, algo que fue abortado. Cuando la CGT interviene el gran diario opositor de la época, La Prensa, nombra a Armando como director del periódico. La mamá de Dardo muere en el bombardeo de Plaza de Mayo. Me sorprendió mucho ver a Cristina Verrier con la Presidenta, porque todos estos años no había querido aparecer en nada político.
Usted fue reivindicado por la Presidenta Cristina Fernández y hubo otros hechos significativos, como tener un billete con la imagen del Gaucho Rivero, la instalación de las vitrinas con cada una de las 7 banderas en espacios tan significativos como la Ex Esma, el Patio Islas Malvinas en Casa Rosada, el Salón de los Pasos Perdidos del Senado de la Nación, la Basílica de Luján, el mausoleo de Néstor Kirchner, ¿qué sensación le causaron estos reconocimientos por parte del Estado?
Te lo sintetizo: Cristina nos metió dentro de la historia. Nosotros estábamos afuera, no existíamos, el ninguneo era total. Pero hay que decir que todo Malvinas estaba escondido. Fue ella la que movilizó el tema permanentemente en Organismos Internacionales, cuando viajó a la ONU, con todos los recordatorios que se hicieron. Lo que más me emociona es el libro de texto de las escuelas públicas. Yo tengo uno que se los llevé a mis nietos que están en Chile, donde se reivindica el Operativo Cóndor.
La semana pasada hubo una cantidad de dichos y desdichos por parte del presidente Mauricio Macri y de la canciller de la Nación, Susana Malcorra, sobre la relación con Gran Bretaña, ¿qué mirada tiene sobre la política actual en materia de soberanía?
No es coherente con el pensamiento argentino. Lo único que le interesa a este hombre es hacer un negocio en el cual el pueblo se queda con la peor parte, porque de última es legalizar el robo de petróleo y de la pesca, mediante un acuerdo comercial que no es más que un reconocimiento al imperio de que tiene derecho sobre nuestras tierras. No puede ser que un argentino vuele a las Islas y le pongan un sello en el pasaporte.
¿Cómo ve los años que se vienen?
El año que viene no sólo que no se va a poder pagar la deuda, sino que vamos a tener que financiar la cuota que no se podrá pagar. Se está tomando dinero prestado no para infraestructura, sino para gastos corrientes. Entonces después no tenés para pagar los gastos corrientes, ni la deuda. No hace falta que te manden marines, te tienen agarrado con la plata.
¿Fueron invitados a algún acto para este aniversario?
El 30 va a haber un acto en la ex ESMA, por la mañana. No en el Museo Malvinas, porque el director no nos permite realizarlo ahí, dice que somos subversivos, pero se va a hacer en el local de las Abuelas de Plaza de Mayo. Se está viviendo mucho revanchismo, quieren sacar incluso las banderas. Me hace acordar a lo que viví en el ´55.
Actualizado 28/09/2016

Dic 1, 2016 | Entrevistas
“Fidel Castro era un revolucionario completo, no a medias”, dijo Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano radicado en Buenos Aires. Experto en América Latina, habló sobre el “último líder del siglo XX”, quien falleció el viernes pasado, a los 90 años. Deja atrás una lucha histórica de seis décadas que inició en 1956, cuando desembarcó en Cuba para iniciar la guerrilla que derrocaría a Fulgencio Batista en 1959. Amado y odiado a la vez, Fidel Castro marcó la historia del siglo XX a fuego. “Fue coherente, incluso cuando cometió errores imperdonables para un comunista”, sostuvo Guerrero.
¿Cuál es el legado que deja Fidel Castro en Cuba, y en Latinoamérica?
Para un hombre que vivió casi un siglo, y que se metió en cada carambola que hubo en la vida social y política de América Latina, y de otros países del mundo, y que desafió tantos poderes, el legado no se puede circunscribir a una sola cosa o escenario. Pero para mí lo más importante es haber demostrado, sin tener una teoría para eso, que se podía traducir el socialismo europeo a América Latina, hablarlo en castellano y bailarlo en Cuba.
¿Y cómo caracterizaría ese legado?
Con el paso por cuatro dilemas. El primero fue el desafío del Pacto de Yalta en 1943, donde Stalin acordó con Churchill y Roosevelt que no se apoyarían ni promoverían más revoluciones sociales; se proscribía la Revolución Cubana. Y, sin embargo, ocurrió. El segundo desafío fue el pacto para tomar el poder. Nunca existió una revolución de un solo movimiento, siempre fueron por acuerdos; entonces, él promueve el pacto de Caracas, y firma un acuerdo con los movimientos guerrilleros que no eran el 26 de Julio, con movimientos militantes no guerrilleros de las zonas aledañas a La Habana, con la central obrera, y con una parte de la burguesía cubana que no apoyaba a la dictadura. Allí tuvo que acordar entre amigos y enemigos. El tercer desafío fue, tomado el poder, cómo enfrentar a Estados Unidos y su reacción violenta que, por año y medio, significó quemas masivas de sembradíos, explosión de fabricas enteras, asesinato de líderes, conspiraciones militares de todo tipo hasta llegar a Bahía de Cochinos. Normalmente, la mayoría de los líderes como él, anteriores y posteriores, capitularon cuando supieron que venía una invasión. Más o menos fue lo que hizo Perón en 1955: él se salvó, salvó a los suyos, y acá vino después la Libertadora a matar gente. Fidel desafió ese precedente: él no se fue. Algo de loco hay que tener y, además, era un aventurero y tenía una concepción moral y ética en la cabeza: no se abandona al pueblo, si eres su líder. Entonces, no es un problema de relación de fuerzas, ese cuentico con el que muchos líderes engañan a sus seguidores para no cumplir su tarea. El cuarto dilema ocurrió ese mismo año, al calor de la invasión de Bahía de Cochinos. Se generó una violencia del pueblo por sus derechos contra el enemigo, que ahora estaba más identificado que unos días atrás. El pueblo trabajador expropió a todos los burgueses, y se pasaron de mano porque dejaron a la economía interna sin ningún circulante propio, pero lo sustancial es que hicieron lo correcto. Ello incluyó a varios miembros del Gobierno de Fidel. Cuando tomaron el poder, Fidel no era el Presidente (N. del R: Manuel Urrutia Lleó), lo era un miembro de la burguesía: eso estaba en el Pacto de Caracas. Este hombre se opuso a las expropiaciones de cualquier fábrica y campo, y Fidel tenía que escoger: o su Presidente miembro de la clase dominante con quien tenía un acuerdo previo, o el pacto moral y sagrado con el pueblo a quién condujo el sacrificio de la guerra. Eligió la segunda opción.
-¿Cómo hizo para romper relaciones con quién había firmado un pacto previo?
Si tú eres un líder político y social, y estás convencido de lo que quieres, ése es el concepto: lo que quieres es tu programa, y tu programa no se vende. El error de Allende, de Árbenz, de Perón, de Juan Velasco Alvarado, de muchos, es que vendieron lo que creían: el objetivo. En vez de apoyarse en el pueblo, que es la única manera de mover la palanca de la relación de fuerza, se apoyaron en la clase dominante. Fidel no rompe con la burguesía, sino que impulsa, y no frena, la movilización desatada contra los yanquis por la invasión, que continúa contra la propiedad privada y el campo.
¿Cómo sobrevivió su modelo tantos años, teniendo en cuenta las presiones de Estados Unidos y de la Unión Soviética?
Sobrevivió porque la URSS le dio, a cambio de amordazarlos, su apoyo, al principio comprándole casi toda la producción de azúcar. Ese mérito fue acompañado con una desgracia, que es que no desarrollaron en Cuba una industria nacional poderosa; y es mentira que no se podía, pregúntale a Taiwán, a Corea, a Uruguay en su mejor momento. Por otro lado, (Ernesto) el Che Guevara estaba de acuerdo con Fidel y otra parte de la dirección en hacer una revolución internacional. ¿Por qué? Si no eran trotskistas. La respuesta es que no se necesita ser trotskista para eso: Bolívar no lo era, San Martín se va hasta Chile, de ahí a Perú. Es una necesidad de la reacción contra el poder que triunfa, una ley social. Ellos promovieron esta revolución internacional para frenar a los yanquis y a la Unión Soviética, y así generar más revoluciones para defender a Cuba. “Nikita, Nikita mariquita, lo que se da no se quita” le decían los cubanos a Nikita Jrushchov porque había pactado con Kennedy. Cuba también resiste por algo ideológico: hay una identidad entre el pueblo y el líder. Cuando eso ocurre, la resistencia es mayor. Lo que Martí no pudo, porque lo mataron en batalla, es lo que Fidel hace, lo que yo denomino las tres emancipaciones: la nacional del imperio, la democrático-política de la dictadura, y la social del capitalismo. Fidel es el padre fundador del pueblo. Muchos de sus enemigos internos lo reconocen porque fue coherente, incluso cuando cometió errores imperdonables para un comunista o un hombre de izquierda.

¿Como cuáles?
Por ejemplo, haber apoyado en 1968 la invasión a Checoslovaquia. Para un cristiano, pegarle a un oprimido es malo. Para un socialista, invadir otro pueblo es tan malo como eso. También apoyó el pacto de Esquipulas en Centroamérica para frenar la revolución sandinista, para que no transite el socialismo en Nicaragua, y para impedir que El Salvador completara su ciclo. En 1989, el gobierno cubano apoyó la masacre de Tiananmén, la de los estudiantes chinos que ocuparon la plaza y los mataron. Primero, nadie le estaba pidiendo palabra a Fidel, ¿por qué tenía que meterse? Y la otra es el apoyo que le dio al gobierno masacrador de Venezuela contra el que Chávez se levantó en insurrección militar en 1992. Cometió errores gravísimos. Eso no anula el resultado de su vida. Un héroe no depende de tal o cual error.
¿Fidel fue un dictador?
Había algún rasgo autocrático, porque a él no lo eligió nadie. Se podría justificar en forma relativa la acusación de dictador. No tiene explicación porque Fidel era malo, que es lo que puedes escuchar, sino que tiene explicación en lo siguiente: la Revolución Cubana surge de una revolución armada a través de la técnica política de la guerra de guerrillas, donde el método militar es el dominante, no el método político de la asamblea, partido y debate. El error del Movimiento 26 de Julio es haber trasladado al sistema político en el poder el mismo sistema de organización de la guerrilla, la cual tiene que ser centralizada por necesidad, y es comprensible. Eso se parece a una dictadura, pero lo que no es correcto es calificar de dictadura a un gobierno que tenia amplísimo apoyo popular. El 54% del presupuesto cubano es para salud, educación y diversión.¿Qué dictadura hace eso? Cuba ejerce una forma limitada de democracia, tan limitada como la norteamericana o como la de todos nuestros países, donde votas por un candidato que te dice “Hambre cero” y hace lo contrario; o por (Carlos) Menem, que fue votado por el salariazo y la revolución productiva, e hizo exactamente lo opuesto. Entonces, ¿de qué te sirve tener una democracia en donde puedes votar si luego no puedes disfrutar o ejercer el control de eso? Hoy, el Consejo de las Américas opina que Colombia es la democracia más ordenada del continente, donde funcionan mejor los tres poderes. Vamos a suponer que es verdad, lo aceptamos. En esa democracia, vivimos ante nuestras narices un genocidio: 234 mil asesinados, y el Estado se hace responsable. ¿Cómo es que una democracia hace un genocidio? Ha habido presos políticos, sí, pero eso no es el más grave error porque esos presos políticos seguramente lo merecían, hay que revisar en cada caso. ¿Pudo haber excesos? Es muy probable. ¿Injusticias? Casi seguro. Es norma de todo poder cometer injusticias. Pero otra cosa es expulsar a los intelectuales y artistas. Y ahí sí el gobierno cubano fracasó. Enseñan el concepto de democracia como sinónimo de libertad, de cosas bonitas, lo convirtieron en una suerte de ficción. Entonces Cuba, como es comunista, es mala. Ahí hubo una falta de picardía: si yo hubiera sido Fidel Castro, me hacía votar: jamás en la historia alguien iba a ser tan votado. Probablemente Raúl, su hermano, sí pierda.
En este sentido, ¿habrá algún cambio en la forma de gobierno en Cuba?
La muerte de Fidel no provocará ningún cambio decisivo en la relación con Estados Unidos, América Latina o hacia adentro, porque Fidel tuvo la virtud de traspasar el poder a un continuador concreto. Lamentablemente se lo traspasó a su hermano. Por otro lado, la burguesía ha creído que detrás de todos estaba Fidel, y él no hablaba desde hacía seis años, no se metía. Por eso, en términos materiales no va a cambiar mucho.
¿Cómo fue la relación entre Chávez y Fidel Castro? ¿Y con otros líderes de gobiernos latinoamericanos?
Fidel tuvo una relación paternal con Chávez, desde lo personal y desde lo ideológico, parecida a la que tuvo con (Diego) Maradona. Fidel era un tipo muy cariñoso. Tuvo una amistad muy fuerte, de hermandad, con Gabriel García Márquez, y también con Allende. Lamentablemente se le pasó la mano y ejerció un poco el pragmatismo, y también tuvo relación con innombrables de América Latina, por ejemplo con Menem, Carlos Andrés Pérez, y algunos otros, y ese es el fardo negativo de un tipo que era respetado.
-¿Cómo ve el futuro de Latinoamérica en este contexto de giro hacia la derecha?
La muerte de Fidel Castro potencia ese giro a la derecha, pero no en forma directa. Es porque el enemigo, la derecha, está usando eso para crear una conciencia que refuerce que eso no vale la pena, que el gobierno de Maduro es un loquero, que Evo Morales es otro loco más, y que mejor seamos más ordenados, más Macri, todos juntos y hermosos. Ese aprovechamiento de la muerte de Fidel solo puede ser ideológico, no calma jugos gástricos, no les sirve a los habitantes de González Catán. El problema de los gobiernos progresistas es que dejaron todo a medio camino. Entonces hay una responsabilidad de Macri como triturador de derecho pero también de los pre-Macri o pre-Temer que facilitaron el camino porque no blindaron los derechos. En Cuba están blindados: para sacar el derecho a la educación gratuita tienes que matar a dos millones de cubanos para aterrorizar a nueve, tienes que borrar a todo el gobierno, no a un ministro.
¿Qué pasará ahora que falleció el último líder del siglo XX?
Surgirán otros líderes. Es norma de la historia producir líderes y referentes. El problema es que hay que dejarlos crecer y hay que esperar los acontecimientos. Fidel es el producto de un acontecimiento histórico de la posguerra, una quebradura, y de un descuido yanqui. Si no ganaba, Fidel sería una gran anécdota en la historia cubana, un tipo que lo intentó y no pudo. “La historia me absolverá” fue un acontecimiento azaroso que luego encajó por haber triunfado. Para mí no hay nada más importante que el legado de Fidel con los cuatro dilemas. Sin eso, no hay nada que pueda seguir. Ese va a ser el Fidel menos rescatado, del que no habla Lula o ningún otro, porque ese es el Fidel que ellos no fueron, es el Fidel que llegó hasta el final de su propósito. Hizo coincidir la palabra con el hecho, el discurso con la acción. Ese es un mérito pocas veces visto en líderes sociales.
Actualizado 30/11/2016

Nov 24, 2016 | Entrevistas
“Queremos cambiar el paradigma de plan social por el paradigma del salario social complementario”, plantea Leonardo Grosso, diputado nacional por el bloque Peronismo para la Victoria, uno de los impulsores de la Ley de Emergencia Social, que obtuvo media sanción en el Senado la semana pasada. En su oficina de la calle Riobamba el legislador, miembro del Movimiento Evita, habló con ANCCOM sobre su decisión de alejarse del Frente para la Victoria, el peronismo y el rol que ocupan los dirigentes opositores, como Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué establece específicamente la Ley de Emergencia Social?
La ley tiene tres puntos. El primero es crear el programa de ingreso social con trabajo, declarar la emergencia social y plantear que, en el plazo de un año, el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo, tiene que crear un millón de puestos de empleo de la economía popular. El segundo punto establece las instituciones: el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular que, según algunos estudios, son más de tres millones, y el Concejo del Salario Social Complementario. Por ejemplo, la Federación de Organizaciones Cartoneras de la Argentina hizo un promedio del salario de los cartoneros, estableciendo que es de 5.000 pesos. Entonces, el salario social complementario de los cartoneros va a ser de 2.600 pesos porque es lo que le falta para llegar al mínimo, vital y móvil. Y el tercer punto es la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo a la inflación del año. Si no queremos que se pierda capacidad de compra, hay que actualizarlas un 15% más. En debate en comisión en el Senado se le incorporó otro artículo, que es la emergencia alimentaria, que insta al Gobierno Nacional a aumentar un 50% las partidas alimentarias para las escuelas, comedores y merenderos.
¿Cómo surgió el proyecto?
La ley es, primero, una iniciativa del tridente de organizaciones piqueteras que se constituyó a partir de la llegada de Macri al gobierno, compuesto por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), Barrios de Pie y la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). El Movimiento Evita es parte de la CTEP, pero abarca también organizaciones de izquierda, cooperativas, cartoneros. Estas tres organizaciones marcharon desde Liniers a Plaza de Mayo el 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, pidiendo paz, pan y trabajo, y empezaron a plantear la necesidad de declarar la emergencia social. Fue un mes en donde se habló de los nuevos pobres que había en la Argentina a partir de los datos de la UCA (Universidad Católica Argentina), de la desocupación, de la contracción del mercado interno, la devaluación, la inflación, por lo tanto pauperización de los niveles de vida del conjunto del pueblo argentino. Además, Macri había vetado la Ley Antidespidos y se volvieron a despedir, posterior al veto, 130 mil personas. A partir de todo esto, se estableció una reunión en el Senado donde las organizaciones fueron a contar esto. Había más de 17 senadores y 25 diputados de distintos bloques: desde Pino Solanas hasta (Miguel Ángel) Pichetto. Ahí se establece la posibilidad de hacer la ley.

Sin embargo, recibió críticas de sectores de izquierda.
Y de La Cámpora también. Nosotros les tenemos mucho cariño, son nuestros hermanos, pero ahora han hecho un comunicado planteando que esto era una medida coyuntural, entonces estamos un poquito enojados. Desde la izquierda también critican que sea coyuntural. Sí, bueno, chocolate por la noticia, no somos salames y las organizaciones, tampoco. Es una respuesta inmediata a la emergencia lo que estamos planteando. No queremos discutir cómo se resuelve mientras la gente se muere de hambre.
Desde el Gobierno plantean que la ley no es viable económicamente. ¿Cómo se financiaría?
Es increíble que digan eso cuando durante todo el año han transferido recursos a los sectores más concentrados. Es una cuestión de decisión política, no de financiamiento de recursos. El Gobierno entregó 63 mil millones de pesos anuales a tres empresas agroexportadoras y a dos empresas mineras, que encima son yanquis. Es el mismo Gobierno que le regala 19 mil millones de pesos a tres empresas eléctricas, una de las cuales es del primo de Macri. Ya con eso vos tenés, en siete empresas, 81 mil millones de pesos anuales: la mitad es lo que necesitamos nosotros para la emergencia social, para crear un millón de puestos de trabajo, y para tres millones y medio de Asignaciones Universales por Hijo. Por otro lado, armamos tres proyectos de ley para hacer un impuesto a empresas trasnacionales que invierten en la Argentina y, mes a mes, giran miles de millones de dólares al exterior. Y, esta semana, presentamos un impuesto al juego y a los plazos fijos en moneda extranjera mayores a un millón. Entonces hay posibilidades, si nosotros gravamos a los que más tienen y distribuimos. Y esta plata, que se gastaría en la emergencia social o que se invertiría en los sectores populares, rápidamente se volcaría al Estado con impuestos, porque los compañeros que menos ganan gastan todo en consumo, no ahorran.
El senador por Cambiemos Luis Naidenoff dijo que esta ley agita el fantasma del estallido social a fin de año.
El PRO vive adentro de un termo. La verdad es que no tienen ni idea de lo que está pasando. Este fue un año complicado, no es diciembre el mes complicado, y esto es un desastre para los sectores populares. Hoy los compañeros vuelven a pedir comida, y esa es una señal clara de cuál es la situación social este año a partir de políticas económicas viejas, porque son las mismas que usó Martínez de Hoz en la Dictadura, y las mismas que usó Cavallo en el menemismo y la Alianza.

Con respecto al Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo son las relaciones con la ministra Carolina Stanley? Emilio Pérsico manifestó que es necesaria la relación con el Gobierno.
Nosotros venimos hablando desde principio de año. Hay una mesa de diálogo abierta, por distintas cuestiones, entre las tres organizaciones y Stanley. Es buena la relación, pero eso no alcanza, lo sabemos y se lo decimos. Son vasitos de agua en el desierto. Si nosotros en el gobierno kirchnerista no podíamos resolver los problemas estructurales de la pobreza con política social, y había una política económica virtuosa, ahora que hay una política económica contraria a los sectores populares, mucho menos. Emilio es el que va a las reuniones con Stanley. Estamos tratando de hacer viviendas en la provincia de Buenos Aires con cooperativas sociales, pero la relación es gremial, no política. Algunos sectores que se paran desde un ideologicismo dicen que no hay que sentarse a hablar, pero es el Estado… nosotros no podemos no sentarnos a hablar. No es como la teoría de los troskos, cuanto peor, mejor; para nosotros es cuanto peor, peor. Si esto estalla, la gente sale a saquear, ¿y quién paga los costos de la crisis? No hay una sola crisis en este país que la haya pagado Techint, Macri, Clarín… estos tipos salen siempre por arriba. ¿Quiénes son los muertos del 20 de diciembre? No hay ningún banquero o funcionario muerto, sino pobres que fueron a protestar por comida o para que se vayan todos.
Nosotros eso no queremos más pobres muertos. Yo quiero construir una alternativa política, que este gobierno se vaya dentro de cuatro años, cuando se tiene que ir, y que nosotros no arranquemos de cero. Quiero tratar de estar lo más arriba posible. Néstor nos subió muchos escalones; bueno, yo de acá no me bajo.
¿Por qué vos y otros legisladores decidieron abrirse del Frente para la Victoria? ¿Tuvieron que ver los hechos de corrupción?
Se utilizó eso porque fue una semana después del tema del bolso de José López y ese espectáculo tragicómico de la historia argentina. Pero nosotros decidimos armar un bloque aparte con los diputados del Movimiento Evita porque no estamos de acuerdo con la política que lleva adelante el FpV. La discusión la tuvimos adentro durante cinco meses, y sigo insistiendo en que el FpV persiste en ese error: muchas veces se cargan las tintas sobre los sectores de la oposición, y no sobre Macri. Y hoy tenés un adversario común mucho más importante que las diferencias que vos puedas tener con tus pares de la oposición. Eso va más allá de que lo quieras traducir, después, en términos electorales. Es muy difícil que, por ejemplo, nosotros y Massa terminemos juntos, o que La Cámpora y los socialistas terminen juntos, pero nosotros acá podemos hacer una articulación en contra de Macri. Porque lo hicimos con la Ley Antidespidos, y porque lo podemos llegar a hacer con la Emergencia Social. Yo no puedo determinar la política a partir de quién bancó o no mi gobierno. Yo fui parte de ese gobierno, es mi gobierno, yo a Cristina la quiero, es una genia para mí, pero no acuerdo la estrategia política. Yo creo que el campo nacional y popular es más grande que el kirchnerismo y, de hecho, el kirchnerismo juntó un espacio enorme en el campo nacional y popular. Fuimos a elecciones con Scioli a la cabeza, pero perdimos. Entonces, eso que juntamos es mucho, pero no alcanzó porque ellos eran más. Ahora, nosotros tenemos el desafío de juntar un poco más, y eso no se hace cuestionando a los que estaban conmigo, o a los que no estaban conmigo que podrían haber estado. Yo cuestiono a Macri, no voy a cuestionar a Barrios de Pie porque no estuvo en mi gobierno, porque ellos están en la calle: sus compañeros son los mismos que los míos que se están muriendo de hambre por la culpa de este Gobierno. Y con la CGT pasa lo mismo. Yo no puedo discutir con Moyano para atrás porque no voy a estar de acuerdo con lo que hizo en las últimas elecciones, yo jamás hubiese ido a un acto con Macri para hacerle un monumento a Perón. Pero ahora tenemos que construir una nueva mayoría. Hoy es una situación política de defensiva popular. Hay que aplicar menos la política del codazo, de pelearle al de al lado tuyo, y empezar a hacer la política del puño, porque si pegamos entre todos, el puño es mas grande. Si nos codeamos entre nosotros, es imposible pegar para adelante.

¿Cuál será, entonces, el rol de Cristina Fernández de Kirchner en los próximos meses?
Es innegable que Cristina es una de las figuras más importantes de la Argentina. Tiene peso y está afilada en sus planteos al macrismo, pero depende de lo que ella quiera. Si quiere ocupar un lugar importante, va a colaborar en la construcción de una alternativa a esto. Si ella pretende ocupar un lugar de testimonio, en términos políticos, de poder ir marcando siempre donde está el error, pero sin la necesidad de tener una estrategia para gobernar, puede armar su propio grupo y expresar esa política sin la necesidad de confluir en algún frente. Yo creo que hay dos o tres estrategias que puede tomar ella. Hoy, por lo pronto, yo la veo ocupando el espacio opositor. De los dirigentes importantes en este país, no hay nadie más opositor que Cristina. El resto practica un opo-oficialismo, como dice (Horacio) Verbitsky.
¿Qué papel juegan otros peronistas, como Diego Bossio o Sergio Massa, en la escena política?
Tienen que definir si están en el espacio opositor o el espacio oficialista. Me parece que eso es cuestión de tiempo. Yo no estoy de acuerdo con la política de buscar traidores, fue una de las discusiones que tuve en el bloque del FpV cuando se fueron Bossio y los otros compañeros a armar el Bloque Justicialista. Uno no puede simplificar así la política porque, sino, tendría una lectura muy lineal que no permitiría hacer política en términos reales. Entonces, yo soy un poquito más respetuoso de esos compañeros. Tenemos excelente relación con (Oscar Alberto) Romero, el presidente del Bloque Justicialista, y trabajamos muchas cosas en común. Me parece que ese espacio es parte de la posibilidad que tiene el peronismo de rearticular una mayoría, con distintos niveles de protagonismo. Por otro lado, Massa tiene la disyuntiva de elegir entre Margarita Stolbizer y el peronismo. Yo lo veo más cerca de Margarita, pero allá él. Nosotros tenemos otra tarea: vamos a la calle, construimos base social para poder enfrentar y frenar este Gobierno, y vamos hablando con todo el peronismo, intendentes y sindicatos, tratando de armar alguna propuesta política interesante en la provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es tu relación con el Municipio de San Martín y con el intendente Gabriel Katopodis?
Tengo excelente relación. Tenemos una alianza política con el intendente hace un tiempo largo. Hay compañeros del Movimiento Evita que están integrados a la gestión municipal. Este es el segundo mandato de Katopodis, y ha hecho una buena gestión; cualquiera, le guste o no, puede ver que San Martín está un poquito mejor. Con Katopodis venimos compartiendo mucho la mirada política de qué es lo que hay que hacer, y caminando mucho la provincia de Buenos Aires y el conurbano, articulando compañeros para poder establecer una alternativa política desde el peronismo, que se plante opositor al gobierno de Macri, y que permita ir articulando algunas propuestas interesantes.
¿Cómo es la relación de los intendentes de la provincia con el gobierno de María Eugenia Vidal?
Ellos tienen que hablar porque son intendentes y la señora es gobernadora, pero no resuelve mucho. La verdad es que el gobierno de Vidal es un desastre en materia de gestión. Todavía no construyó ni una casa y hace un año que está. Dijo que iba a hacer las grandes obras y lo único que hizo fue inaugurar un pozo que es un túnel de un paso bajo nivel. Si nosotros habíamos pensado que Scioli había hecho el desastre más grande que se puede hacer en la provincia en materia de seguridad, vino Vidal y lo empeoró.
¿Cómo se resuelven las negociaciones entre los gobernadores y el Ejecutivo?
El Gobierno utiliza los recursos económicos para extorsionar a los gobiernos provinciales. Pero los gobernadores de a poquito se van cansando de esa situación. Ellos avanzan con reclamos, el Gobierno les dice que sí, pero después les dicen no, o no les manda los fondos. Hay un problema que es estructural en Argentina, que nosotros no lo resolvimos durante doce años, que es la falta de federalismo en términos de recursos: hay una dependencia de las provincias y los municipios para con la Nación o con cada provincia, que es enorme. Y eso está mal que lo hagan estos, y también si lo hacíamos nosotros. Pero creo que ahora empeoró, porque otra cosa es un Estado que invierte, que alimenta el mercado interno, entonces vos tenés posibilidades de absorber recursos a partir del movimiento de la economía. En una situación de recesión, de ajuste, de transferencia, y de endeudamiento, es diferente. La única propuesta que hicieron desde el gobierno nacional para las provincias es endeudarse, y eso ya sabemos cómo termina.
Actualizado 24/11/2016