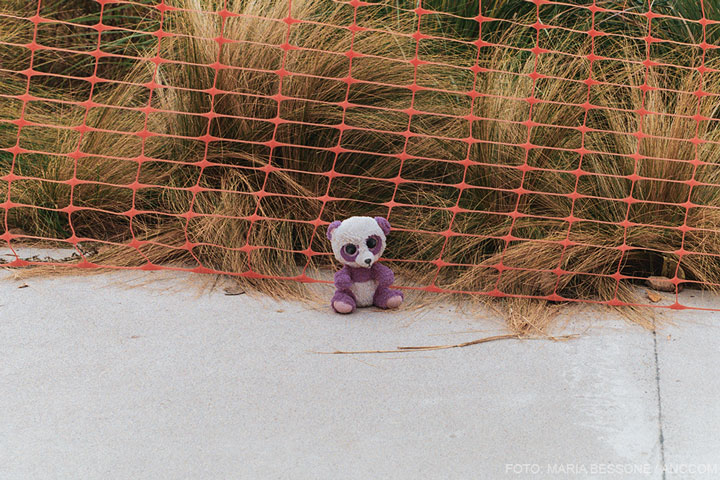Abr 22, 2021 | Comunidad, Novedades
 Durante el Mes del Compostaje, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos buscaron promover el abono orgánico en todas sus formas para concientizar sobre sus beneficios y difundir su práctica.
Durante el Mes del Compostaje, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos buscaron promover el abono orgánico en todas sus formas para concientizar sobre sus beneficios y difundir su práctica.
La campaña se extendió del 22 de marzo, Día del Agua, al 22 de abril, Día de la Tierra, y a ella se sumaron las huertas comunitarias que cada vez ganan más terreno. Una de las que participó en la iniciativa fue Raíces Urbanas, ubicada en una terraza del barrio porteño de Almagro, donde conviven especies diversas de plantas, flores e insectos. Las ramas y las hojas crecen al sol y, aunque rodeado de edificios, en este pulmón verde un grupo de personas produce alimentos. En esta labor es fundamental el compost, aquella materia rica en nutrientes que necesita la tierra para darle frutos a las plantas que luego comemos.
“El suelo es la base de todo. Un suelo sano son plantas sanas que después son alimentos sanos para nuestro cuerpo”, afirma Daniela González, licenciada en Gestión Ambiental Urbana de la Universidad Nacional de Lanús e integrante de Raíces Urbanas. En la huerta aprenden y comparten conocimientos, y todos los materiales que usan para plantar y compostar son reutilizados, como cajones de verdura, pallets y envases plásticos. Bajo la misma premisa –los residuos son recursos– trabaja el Colectivo Reciclador que fabrica las macetas de su huerta urbana y sus composteras con cubiertas, tachos y telgopores. Nada se pierde, todo se transforma, de eso trata la economía circular.

Raíces Urbanas está en una terraza del barrio porteño de Almagro.
Aunque la Ley N° 25916 propone como objetivos “lograr un adecuado y racional manejo de los residuos domiciliarios mediante su gestión integral, a fin de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población, y promover la valorización de los residuos domiciliarios, a través de la implementación de métodos y procesos adecuados”, esto no se refleja en las políticas públicas. Son las organizaciones de huerteros y huerteras por una seguridad y soberanía alimentaria las que actúan para reducir los residuos, desarrollan nexos comunitarios, promueven un uso eficiente del espacio público y generan beneficios ambientales. González afirma que las gestiones municipales no actúan al ritmo de la exigencia ciudadana.
Raíces Urbanas tiene su origen en el proyecto ecológico de un movimiento juvenil del Centro Comunitario Tzavta, ubicado en la Comuna 5 (Almagro y Boedo), una de las que tiene menos espacios verdes. En 2015, gracias al Programa ProHuerta del INTA, dieron el primer taller sobre compost, siembra y plantas medicinales. En 2016 eligieron un nuevo nombre para la huerta con el objetivo de formar una organización independiente del movimiento que funcionaba en el edificio. “Empezamos a vincularnos con otras organizaciones y a dar talleres, pero no sólo con el objetivo de que la gente aprenda a cultivar sino para usar la huerta como una herramienta de educación ambiental, que permita cuestionar hábitos cotidianos en la ciudad y trabajar diferentes temáticas como la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la generación de residuos y el vínculo como habitantes urbanos con el entorno”, relata González.
 El ecosistema generado en la huerta permite observar que toda planta y todo insecto es importante y cumple una función para mantener el equilibrio. Raíces Urbanas impulsa un cambio de mirada: “Hay que trabajar en los hábitos de consumo y reducir, porque no sirve reciclar si no reducimos todo lo que producimos. También tenemos que replantearnos cuestiones que en la vida cotidiana resultan habituales y que se pueden modificar. Consumir es un acto político. Hay que resignificar lo que ya generamos como un recurso que se puede volver a usar y no como algo a descartar”, concluye.
El ecosistema generado en la huerta permite observar que toda planta y todo insecto es importante y cumple una función para mantener el equilibrio. Raíces Urbanas impulsa un cambio de mirada: “Hay que trabajar en los hábitos de consumo y reducir, porque no sirve reciclar si no reducimos todo lo que producimos. También tenemos que replantearnos cuestiones que en la vida cotidiana resultan habituales y que se pueden modificar. Consumir es un acto político. Hay que resignificar lo que ya generamos como un recurso que se puede volver a usar y no como algo a descartar”, concluye.
El Club del Compostaje es una de las líneas de acción del Colectivo Reciclador, liderado por Carlos Briganti, conocido como El Reciclador Urbano. “Hace tres años comenzamos a acercarnos un conjunto de personas heterogéneas como ingenieros agrónomos, arquitectos, artistas, diseñadores gráficos, vecinos y vecinas, en un contexto de emergencia alimentaria en el país y donde la problemática ambiental, principalmente en las ciudades, era cada vez más visible”, cuenta Agustín Reus, miembro del colectivo y licenciado en Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El Reciclador Urbano le abrió las puertas de su terraza a esta comunidad para pensar maneras de salir del entorno propio y poder ofrecer a la sociedad el trabajo que hacían. “El primer acercamiento fue a instituciones, hogares de día, escuelas, parques, centros comunitarios, espacios de gestión cultural, lugares donde íbamos con la simple premisa de reciclar nuestros orgánicos y utilizarlos para el compostaje, tener una soberanía alimentaria a través de una semilla propia y generar alimentos hortícolas o frutales”, cuenta Reus.

Daniela Gonzalez de Raíces Urbanas.
Antes de la pandemia, iniciaron un proyecto de composteras comunitarias con tachos industriales de 200 litros donde vecinos y vecinas podían aportar sus residuos orgánicos y equilibrarlos con “secos”, virutas de madera u hojas. La separación de residuos en origen incluye preservar los cartones y papeles, limpios y secos, para los recolectores y recuperadores urbanos, ya que es su insumo y fuente de trabajo. Luego de esta experiencia, la comunidad comenzó a compostar en sus casas, aprendieron y compartieron con otros sus conocimientos y generaron menos residuos. La campana verde de secos empezó a tener una separación de mayor calidad y de mejor disposición de los residuos, y la campana negra se redujo en cantidad.
“De las 7.500 toneladas diarias de residuos, la fracción orgánica es la mitad. Ese residuo ineficiente y de gran impacto para el ambiente después se rellena en un basurero. Podría evitarse el gasto de hidrocarburos que genera la recolección y la logística, y el impacto del dióxido de carbono. En los rellenos sanitarios del CEAMSE hay un proceso anaeróbico, o sea falto de oxígeno, y se produce la putrefacción que en consecuencia genera metano, 28 veces más captador de calor que el dióxido de carbono. Tenemos un efecto invernadero por donde se lo mire. Encima estamos trasladando agua de los orgánicos que cuando se pudre en los basurales o en los rellenos –donde en teoría no sucede porque tienen un nylon que los filtra o deja estanco ese lixiviado- se lixivia en las napas, contaminándolas y acidificando océanos y ríos”, sostiene Reus.
El Vivero Huerta Tierra Salud también forma parte del Club del Compostaje y es un espacio de revinculación social y desarrollo productivo que forma parte de la red del Programa de Emprendimientos Sociales perteneciente a la Dirección de Salud Mental de la Ciudad. Adriana Pérez, terapista ocupacional y responsable de la huerta, explica que el objetivo del proyecto es ayudar a las personas con padecimiento mental a recuperar o adquirir las capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de una vida cotidiana en la comunidad de la manera más autónoma posible y digna. Por lo cual “promociona la salud y la integración sociolaboral utilizando como medio la producción, la capacitación en tarea y la comercialización” de la mano de licenciados en terapia ocupacional y técnicos huerteros.
 Como agrega Pérez, la producción de compost orgánico surge de promover un espacio autosustentable de huerta y plantas nativas donde la materia prima fundamental, abono y nutrientes se obtienen de un proceso natural donde participan todos. “El modelo agroecológico es un modo de vida que promueve relaciones tanto en lo productivo como en lo social y comercial”. Con la llegada de la pandemia y los protocolos de cuidados, muchas de las actividades y salidas dejaron de hacerse. “Si bien entendemos esenciales los dispositivos de emprendimientos en el proceso de rehabilitación, comprendemos que por el contexto de cuidados por el Covid-19 se debe disminuir la circulación”, señala Pérez.
Como agrega Pérez, la producción de compost orgánico surge de promover un espacio autosustentable de huerta y plantas nativas donde la materia prima fundamental, abono y nutrientes se obtienen de un proceso natural donde participan todos. “El modelo agroecológico es un modo de vida que promueve relaciones tanto en lo productivo como en lo social y comercial”. Con la llegada de la pandemia y los protocolos de cuidados, muchas de las actividades y salidas dejaron de hacerse. “Si bien entendemos esenciales los dispositivos de emprendimientos en el proceso de rehabilitación, comprendemos que por el contexto de cuidados por el Covid-19 se debe disminuir la circulación”, señala Pérez.
Compostar en grande
Otras de las acciones para reducir el impacto ambiental negativo de la “basura” son los proyectos cooperativos “Compostario” y “Reciclario” del Grupo Asuma. En él participa un equipo interdisciplinario de arquitectos, diseñadores industriales y ambientólogos que desarrollan desde el diseño y la perspectiva ambiental, propuestas integrales a problemáticas socioambientales, enfocadas en la sustentabilidad popular. Esto quiere decir que ambos proyectos tienen su raíz en la valorización de residuos a partir de estrategias descentralizadas, comunitarias y enmarcadas en una economía social y solidaria. En diálogo con ANCCOM, miembros del equipo remarcan que el Compostario busca ser una herramienta de transformación no solo para la gestión y recuperación de residuos orgánicos sino también para implementar e informar estas prácticas en instituciones, escuelas, clubes y centros comunitarios. No obstante, esta alternativa sustentable presenta ciertas dificultades sobre todo vinculadas al acceso de financiamiento: «La organización y la previsión son difíciles con la situación que atraviesa el país y el mundo entero. Al mismo tiempo, creemos que va a ser un producto muy demandado porque con las innovaciones que lleva, optimiza el proceso de compostaje y facilita las tareas asociadas a la fabricación del compost. Además, por la desventaja que presentan los productos importados frente a los nacionales”, indican.
 Sin embargo, el gran obstáculo de estos proyectos, como subrayan desde la Asociación, es demostrar a través de la planificación la enorme factibilidad y potencialidad a mediano y largo plazo: «Lo que verdaderamente se necesita es muchísima planificación, inversión económica, tiempos extendidos, pruebas piloto, y ahí sí, una vez alcanzado todo ello, una gran voluntad política para masificar las propuestas y, por lo tanto, las soluciones». Estas soluciones indudablemente cobran relevancia si interviene el Estado ya que se trata de proyectos ideales para articular con las políticas públicas. “En el caso del Compostario estamos cerca de tener la capacidad de producirlo para ser incorporado en este tipo de programas y podría ser complementado su uso con capacitaciones y asesoramiento técnico a los municipios. La pandemia retrasó estas iniciativas en la implementación en ámbitos públicos porque significó reasignaciones presupuestarias a la emergencia, derivando al sistema de salud y de asistencia social”. En este sentido, tanto la cooperativa como diversas organizaciones, manifiestan la necesidad de gestionar políticas públicas y una correcta normativa para ordenar, promover y regular programas y proyectos que utilicen el compostaje como herramienta fundamental en la gestión de esta corriente de residuos.
Sin embargo, el gran obstáculo de estos proyectos, como subrayan desde la Asociación, es demostrar a través de la planificación la enorme factibilidad y potencialidad a mediano y largo plazo: «Lo que verdaderamente se necesita es muchísima planificación, inversión económica, tiempos extendidos, pruebas piloto, y ahí sí, una vez alcanzado todo ello, una gran voluntad política para masificar las propuestas y, por lo tanto, las soluciones». Estas soluciones indudablemente cobran relevancia si interviene el Estado ya que se trata de proyectos ideales para articular con las políticas públicas. “En el caso del Compostario estamos cerca de tener la capacidad de producirlo para ser incorporado en este tipo de programas y podría ser complementado su uso con capacitaciones y asesoramiento técnico a los municipios. La pandemia retrasó estas iniciativas en la implementación en ámbitos públicos porque significó reasignaciones presupuestarias a la emergencia, derivando al sistema de salud y de asistencia social”. En este sentido, tanto la cooperativa como diversas organizaciones, manifiestan la necesidad de gestionar políticas públicas y una correcta normativa para ordenar, promover y regular programas y proyectos que utilicen el compostaje como herramienta fundamental en la gestión de esta corriente de residuos.
En una coyuntura difícil para mantener el lazo comunitario, donde se incrementaron las problemáticas socioambientales así como la desigualdad y la desnutrición, el Colectivo Reciclador impulsó dos acciones relevantes. El 27 de mayo presentaron el proyecto de ley “Sistema de Huertas Públicas Agroecológicas” en las comisiones de Ambiente y Presupuesto de la Legislatura porteña, con el acompañamiento de la legisladora por el Frente de Todos Cecilia Segura. La iniciativa propone una política pública donde se sistematicen huertas en espacios públicos y privados, de índole demostrativa y educativa, con un conocimiento público abierto y producidas de manera agroecológica. Pero el 3 de diciembre del 2020 se impuso la mayoría del oficialismo en CABA –representado por Vamos Juntos en alianza con el bloque UCR Evolución– a favor de la Ley de Agricultura Urbana, proyecto presentado por Roy Cortina. Agustín Reus explica que no se dio el debate al interior de las comisiones y aunque la ley votada tiene buenas consideraciones, no hay claridad ni regulación respecto al uso del espacio público con fines de lucro privado, razón por la que el colectivo e InterHuertas, la red que nuclea a las huertas agroecológicas, comunitarias y urbanas del país, no acompañaron el proyecto.
 La segunda acción fue el desarrollo de huertas en la vereda, preservando el acceso a rampas y el libre tránsito por el espacio público. Al cuidado de la comunidad, actualmente hay más de 25 huertas en los barrios de Villa Santa Rita, Parque Chas, Coghlan, Chacarita, Villa del Parque, Villa Devoto, zonas donde las veredas son más propicias. Agustín Reus explica que aportan extensiones verdes, superficies absorbentes para las lluvias torrenciales, son un buen atractor de polinizadores y benefician el equilibrio del medio ambiente. Además, la reutilización de las cubiertas permite reducir su impacto ambiental, ya que anualmente se tiran en el país 130 mil toneladas de neumáticos y el 60 por ciento corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde más se utilizan y más se desperdician. Luego de un año la experiencia favoreció la educación ambiental y se generaron conocimientos de base para el cultivo de alimentos. Además, lograron sentar un precedente al impedir que el Gobierno de la Ciudad retirara las cubiertas de las veredas, dialogando con la Comuna y con el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, y explicándoles su funcionalidad educativa. “La ley dice que estamos haciendo un mal uso del espacio público pero la historia nos demuestra que las leyes se empiezan a adaptar a las problemáticas, necesidades y demandas sociales”, opina Reus.
La segunda acción fue el desarrollo de huertas en la vereda, preservando el acceso a rampas y el libre tránsito por el espacio público. Al cuidado de la comunidad, actualmente hay más de 25 huertas en los barrios de Villa Santa Rita, Parque Chas, Coghlan, Chacarita, Villa del Parque, Villa Devoto, zonas donde las veredas son más propicias. Agustín Reus explica que aportan extensiones verdes, superficies absorbentes para las lluvias torrenciales, son un buen atractor de polinizadores y benefician el equilibrio del medio ambiente. Además, la reutilización de las cubiertas permite reducir su impacto ambiental, ya que anualmente se tiran en el país 130 mil toneladas de neumáticos y el 60 por ciento corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde más se utilizan y más se desperdician. Luego de un año la experiencia favoreció la educación ambiental y se generaron conocimientos de base para el cultivo de alimentos. Además, lograron sentar un precedente al impedir que el Gobierno de la Ciudad retirara las cubiertas de las veredas, dialogando con la Comuna y con el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, y explicándoles su funcionalidad educativa. “La ley dice que estamos haciendo un mal uso del espacio público pero la historia nos demuestra que las leyes se empiezan a adaptar a las problemáticas, necesidades y demandas sociales”, opina Reus.
Estas organizaciones que trabajan de manera descentralizada coinciden en que el compostaje y las huertas son acciones indispensables al menos para detener la emergencia climática. Implica tomar conciencia de nuestros recursos valiosos como lo orgánico y reducir, reciclar y reutilizar. “Somos siempre partidarios de las políticas públicas, entendemos que es la única forma de la transformación real, pero la acción ciudadana es también la que le muestra el camino a ese tomador de decisiones. No podemos quedarnos sentados a esperar que surjan las iniciativas. Tenemos que hacer algo más que solamente no contaminar. Hay que accionar en búsqueda de soluciones”, dice Reus.
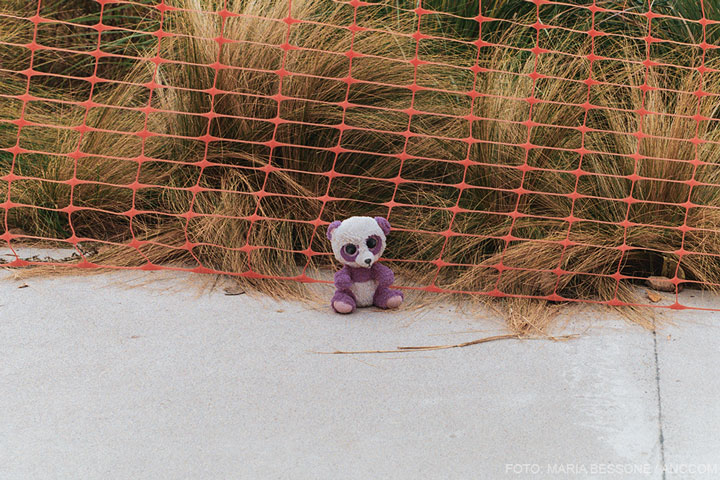
Ago 13, 2020 | Comunidad, Novedades

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las urbes con menos espacios verdes por habitante del país: el 12,4% de los residentes vive lejos de un parque o de una plaza. El dato se desprende del Atlas que desarrolló la Fundación Bunge y Born con la finalidad de analizar la disponibilidad de este tipo de lugares para la población en las 155 localidades más grandes de la Argentina.
La ausencia de parques y paseos verdes no sólo conlleva consecuencias ecológica sino que también afecta la salud física y mental de los ciudadanos. Según el informe de la Fundación Bunge y Born, es necesario garantizar su presencia y accesibilidad para evitar la degradación ambiental ya que disminuyen riesgos, como por ejemplo la formación de islas de calor, inundaciones y la contaminación del oxígeno.
En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fundación detectó un total de casi 15 millones de m² de espacios verdes públicos, entendidos como superficies verdes de libre acceso de más de media hectárea. En relación a otras urbes es muy poco. Por ejemplo, en Nueva York, un análisis reciente encontró 13,6 m² por habitante y cantidades mayores en el resto de las cincuenta ciudades principales de Estados Unidos.
Hay muchas formas de medir los espacios verdes, pero en este caso dicho informe tomó en cuenta la posibilidad de acceder, que tan fácil le resulta a la gente llegar: “Esto reemplazando el método típico histórico que era contar los metros cuadrados de espacios verdes por habitantes. Si simplemente hiciera la división entre los metros cuadrado de espacios verdes y la cantidad habitantes de la ciudad, pareciera que todo el mundo está bien servido, pero no es así. En la actualidad a más de 350.000 porteños les falta un parque o una plaza más cerca de su vivienda”, expresa Antonio Vazquez Brust, quien estuvo al frente de la investigación.

«A más de 350.000 porteños les falta una plaza más cerca de su vivienda”, expresa Antonio Vazquez Brust.
El Atlas realizado por la Fundación se encargó de catalogar los espacios verdes y geo referenciarlos. Mediante esta metodología se midió la distancia a través de la grilla de calles de la ciudad y cuánto tiempo toma desde cada punto caminar hacia una plaza o un parque: “Así es como encontramos que un 12% de la población vive más lejos que la distancia recomendada a los parques, que es de 10 minutos de caminata. Si se está un poco más lejos del parque, ahí es cuando la gente tiende a no asistir, de cierto modo no acceden al espacio público y gratuito que es el parque como espacio cotidiano”, sostiene Vázquez Brunt.
Además de profundizar las inequidades existentes, esta tendencia presenta serios riesgos para la sostenibilidad urbana y para la salud pública en especial. Numerosas investigaciones señalan una fuerte relación entre espacios verdes urbanos y la salud física y mental. “En un estudio que se hizo en Israel –comenta Antonio Vazquez Brust- se comparó el nivel de acceso y uso de espacios públicos de embarazadas y luego tras el parto midieron el peso de los bebés y el diámetro craneal, y se sugiere que hay un efecto benéfico en la salud de los bebés con el acceso de las madres a espacios verdes. También se lo ha unido a reducción de enfermedades mentales como depresión y reducción en tasas de diabetes”.
El individuo necesita un lugar de esparcimiento al aire libre pero el contacto con la naturaleza se pierde en Buenos Aires a medida del crecimiento de los emprendimientos inmobiliarios: “Las plazas de la ciudad son unos recortes verdes en dónde hay más caminos que otra cosa. Muchos parques y plazas han sido muy afectados; por ejemplo al Parque Chacabuco le pasa la autopista por el medio, cuando se decidió la construcción la decisión fue porque ahí no había que expropiar a nadie, pero en realidad era un parque de todos. Es prestigioso vivir frente a un espacio verde pero la mayoría de estos espacios están rodeados de edificación de hasta 12 pisos de altura y en consecuencia la plaza pierde su función de pulmón verde”, dice Beatriz Arias, arquitecta, planificadora urbana-regional y profesora de Sistemas Urbanos de la carrera de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Moreno.

La Ciudad de Buenos Aires tiene 15 millones de metros cuadrados de espacios verdes.
Por otro lado, Carolina Somoza, perteneciente a la organización ecológica Somos Ambiente, afirma: “Los beneficios de los espacios verdes públicos van de la mano con el servicio ambiental que brindan los árboles (segundo pulmón verde del mundo después del fitoplancton en los océanos). En Buenos Aires, donde cada vez hay más autos y va haber cada vez más población, son indispensables. Nuestra ciudad tiene niveles altísimos de contaminación sonora y ni siquiera cuenta con todos los instrumentos necesarios para medir de una manera exhaustiva la contaminación del aire”.
La dirigente ambientalista agrega: “El Hospital de Clínicas, frente a la Plaza Houssay, está todo cementado, los árboles alrededor tienen una simulación de pasto, pero en realidad son granitos de cemento. Se viene priorizando las calles y cementos antes que las plazas y parques”.
No contar con espacios verdes de proximidad repercute negativamente en el hábitat y en las cualidades paisajístico-ambientales urbanas, además de atentar contra el uso recreativo de aquellos. Gabriela Campari, licenciada en Planificación y Diseño del paisaje asegura: “Estas consecuencias también pueden darse aun contando con estas áreas si ellas presentan un alto grado de deterioro, dado que su existencia física no garantiza de por sí los beneficios aludidos, sino que además deben reunir determinadas cualidades compositivas en lo material y lo vegetal que hagan posible su uso pleno, evitando así que la falta de mantenimiento genere una idea vinculada a la de espacios vacantes o carentes de función que impacte en su apropiación social”.
La investigadora, autora el ensayo Paisajes sensibles. Subjetividad, salud y patrimonio verde en el espacio intrahospitalario, publicado por Prometeo, dice: “Vale resaltar que las consecuencias desfavorables enunciadas también impactan de manera disímil de acuerdo a la edad, posibilidades de accesibilidad y pertenencia de los habitantes a grupos vulnerables desde el punto de vista económico y social”.
El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad plantea la necesidad de asegurar el derecho al uso de los espacios verdes públicos urbanos (parques, plazas y paseos) y propone su incremento, recuperación y mejora a fin de dar lugar a funciones vitales para la sociedad como son, entre otras, el encuentro, el relax, el ocio, el confort y la socialización. Pero lamentablemente, se han perdido muchas oportunidades en las últimas décadas de promocionar la conversión de terrenos disponibles en parques porque se ha priorizado el desarrollo inmobiliario. Es decir: se ha preferido edificar antes que parquizar.


Ago 22, 2019 | Comunidad, Novedades

«No hay una política ambiental clara que se articule con el resto de las políticas nacionales”, remarca Girardin.
Incumplimiento de la Ley de Bosques. Débiles resultados de la aplicación de las metas de “basura cero” en la ciudad de Buenos Aires. Megaminería sin control. Parques nacionales expuestos a fines diferentes al de la conservación de la flora y fauna. Contaminación de los principales ríos del país. Esos son los señalamientos que organizaciones ecologistas marcan respecto a cómo fue la política ambiental de Cambiemos, tanto en la Nación como en la Capital. Como denuncia Leónidas Girardin, director del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche: “La política ambiental de este gobierno es una mezcla de marketing y oportunidad de negocios, como energías renovables, mega minería, modelo agrícola, hidrocarburos no convencionales, litio, etcétera, orientada a una reestructuración de la economía argentina como proveedora de materias primas y energía, más que ocuparse de la centralidad de los problemas concretos de la población”.
Cuando asumió la presidencia, Mauricio Macri designó al rabino Sergio Bergman como ministro de Medio Ambiente, en un intento por darle visibilidad a esa cartera. Sin embargo, en 2018,esa dependencia bajó al rango de Secretaría. En uno y otro caso, las políticas se mantuvieron igual de erráticas. “No alcanza con llevar la Secretaría a Ministerio, y después devolverla a Secretaría, si no hay una política ambiental clara que se articule con el resto de las políticas nacionales”, remarca Girardin.
¿Basura cero?
La gestión de los residuos sólidos urbanos es uno de los principales problemas ambientales de las grandes ciudades. Girardin, que es Magíster en Políticas Ambientales y Territoriales del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, considera: “En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires, el relleno sanitario de Norte III de la CEAMSE es el área que recibe más toneladas de residuos en Sudamérica. No sólo hay una serie de problemas socio-ambientales ligados a la gestión de residuos (potencial contaminación de agua, aire y suelo, problemas con el uso del suelo, salud pública, condiciones de vida de las personas que sobreviven con su recuperación), sino que también es una fuente de negocios muy importante, de la cual no estuvieron ajenas las empresas pertenecientes a la familia del actual presidente”.
De igual modo, asegura que la Ley de Basura Cero, ya dentro de la jurisdicción porteña, fue incumplida sistemáticamente por el gobierno local. Sobre ese punto, desde Greenpeace, afirman: “El PRO gobierna la ciudad desde 2007, año en que fue reglamentada la ley. No hay excusas para haber reducido sólo un 26% los residuos enterrados cuando la reducción debería haber sido del 75% para 2018. En cuatro años, el gobierno festejará y anunciará con bombos y platillos su triunfo en la reducción, pero se tratará de un engaño ya que no se ha hecho nada para resolver seriamente este problema”.
Las aguas bajan turbias
Si hablamos de contaminación de ríos, el Riachuelo es uno de los mayores ejemplos en nuestro país. Greenpeace recuerda que “en 2008, la Corte Suprema de Justicia, a través del histórico fallo Mendoza, determinó que era responsabilidad de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) su saneamiento. Como parte del plan de limpieza, debía trabajar en recomponer el ambiente (suelo, aire y agua), mejorar la calidad de vida y prevenir el daño con suficiente y razonable grado de predicción. Pero, luego de 11 años del fallo, sólo se cumplió un 20% del plan de saneamiento que requirió una inversión de 5.200.000.000 de dólares”. Además, la organización ambientalista reclama la correcta aplicación del fallo y el “vertido cero” de parte de las empresas que arrojan químicos en el Riachuelo.
Ante los problemas de contaminación ambientan en el país, Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), declara: “No existe un proyecto nacional para frenar la contaminación de los ríos, solo existen proyectos puntuales por áreas determinadas, como lo es el Riachuelo”. Agrega que las obras en la Cuencia del Río Salí-Dulce, que recorre Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, “no han tenido continuidad” y que, respecto al Reconquista, que atraviesa el oeste y norte del Conurbano, “prácticamente no se ha logrado nada”.
Megaminería
Entre los principales problemas ambientales se encuentran los efectos nocivos de la actividad minera a gran escala. La práctica en nuestro país genera graves impactos entre los que están la contaminación del aire y agua; la utilización de sustancias peligrosas y tóxicas, como el cianuro; la destrucción de posibles áreas cultivables; el movimiento de inmensas cantidades de roca y polvo; el daño en la flora y fauna del lugar; y el consumo de grandes cantidades de agua y la generación de toneladas de desechos.
Silvana Buján, directora de Bios Argentina, manifiesta: “La cordillera y la pre-cordillera son las zonas más comprometidas con la minería hidrotóxica a cielo abierto. Esto implica el uso de agua en enormes volúmenes en zonas en las cuales es un bien escaso. También, el uso de cianuro o ácido sulfúrico (dependiendo de qué tipo de mineral se busque extraer) es inevitablemente contaminante”.
Asimismo, Greenpeace, asegura: “En nuestro país, existe el caso de la mina Veladero, en San Juan, que opera sobre glaciares protegidos por una ley nacional, sancionada en 2010. Veladero está activa en clara violación a la normativa. Además, ha provocado varios derrames de cianuro y metales pesados, y contaminado de ese modo a cinco ríos de la provincia.”

En la Argentina, hay mineras que actúan por fuera de la Ley de Glaciares.
Parques o negocios
Si bien ha aumentado la cantidad de áreas protegidas, el Decreto 368/19, promulgado en mayo, le quita a la Administración de Parques Nacionales (APN) la facultad de autorizar o no construcciones turísticas dentro de los parques para otorgarle esa función a la Secretaría de Ambiente de Nación. De esta manera, se corre el riesgo de favorecer intereses económicos particulares en desmedro de las actividades de conservación de las áreas protegidas. Desde Bios Argentina, Buján explica: “Hay un excelente equipo en APN que hace lo que en sus limitados presupuestos y reducción de personal, puede hacer. Aunque, en estos momentos, un peligro pende sobre ellos ya que se traspasa la decisión de qué hacer o no hacer en un Parque Nacional omitiendo los 117 años de gestión que tienen los Parques Nacionales”. Por su parte, Mariano Tortarolo, Técnico Ambiental de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná y jefe de guardaparques de ese organismo, suma: “Es fundamental que se regule y aumente su presupuesto, puesto que, son los custodios de los mayores valores que tiene una Nación.”
Pérdida de bosques
La Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida comúnmente como Ley de Bosques, fue una respuesta a la emergencia forestal que atraviesa Argentina, quien tenía los índices más altos de deforestación. Por presión de la sociedad civil, el Congreso Nacional aprobó la normativa para frenar la deforestación. Se estima, según datos de informes de la Secretaría de Ambiente, que se redujo un 20% la deforestación ilegal, aunque todavía persiste.
Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de FARN, argumenta: “Se puede ver que el Estado no está cumpliendo con el deber de los porcentajes que se indican en la ley y con todas las acciones que sean tanto de conservación o uso sostenible, como el combate a la deforestación ilegal. Hay que aclarar que la Ley de Bosques no prohíbe la deforestación sino que solamente la regula”. Mariano Tortarolo agrega: “Sin lugar a dudas la principal problemática es el desmonte. Argentina fue señalada a finales del 2018 como uno de los 10 países que más desmontes ha tenido, siendo las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco quienes más han incurrido en la práctica de desmonte para «fomentar» o «hacer lugar» a distintos tipos de producción”.

Mar 20, 2019 | Comunidad, Novedades

Marcha en el Congreso por el cambio climático.
Unas 400 personas, en su mayoría jóvenes preocupados por la situación ambiental de Argentina y el mundo, realizaron una manifestación frente del Congreso de la Nación para hacer pública la emergencia en la materia. La actividad se replicó en 80 países bajo el lema «Friday For Future» o «Viernes por el futuro».
El movimiento juvenil global que salió a las calles fue promovido por la activista sueca Greta Thunberg, quien con 16 años realiza convocatorias frente al parlamento de su país desde principios de 2018. A partir de entonces, todos los viernes Greta se niega a concurrir a su colegio como modo de protesta, se para frente a líderes políticos y pide al Estado que se tome en serio la problemática ambiental. Con su corta edad se ha convertido en una figura de lucha en cuestiones ambientales y fue propuesta para Nobel de la Paz 2019.
En la Ciudad de Buenos Aires organizaciones de jóvenes tomaron la propuesta de Greta y replicaron una acción frente al Congreso argentino. “Nos llamó la atención como en Europa se estaban movilizando y en América Latina no se estaba haciendo nada, por eso empezamos a formar lo que hoy es Jóvenes por el Clima Argentina”, comenta Nicole Becker, vocera de la organización integrada por chicos y chicas de entre 15 y 18 años.

La concentración estuvo protagonizada por la juventud local y activistas de organizaciones ambientalistas. Todos coincidieron en el apoyo a la protesta internacional y también reclamaron por políticas ambientales concretas. “En Argentina hay varias urgencias climáticas, una muy preocupante es la inacción total del Estado en materia de fitosanitarios, agroquímicos y agrotóxicos. No hay regulación, hay cada vez más evidencias de que el glifosato es nocivo para la salud, el Estado no está haciendo nada en la materia, así después suceden episodios como la muerte de Antonella González en Gualeguaychú”, comenta Inti Bonomo, licenciado en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y fundador de la revista especializada La Vuelta al Mundo. En la actualidad Gualeguaychú registra gran cantidad de enfermedades producto del uso de pesticidas que afectan a la población.
«Me cuesta decir que en política ambiental se esté haciendo algo bien en estos últimos años. Vemos una política de maquillaje, una reducción de lo ambiental a algo superficial. Hay que corregir muchas cosas y repensar los modelos de desarrollo que existen”, reflexiona Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
 “Hay mucho por trabajar y aprovechar, las empresas dedicadas al reciclado hoy en día están trabajando en un 50% de su capacidad operativa, esto se debe principalmente a los bajos niveles de separación de residuos. Esto es un impedimento ambiental porque son residuos que terminan en el relleno sanitario, y un impedimento productivo porque se podría dar el doble de trabajo”, explica Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de EcoPlas, entidad profesional dedicada a plásticos y medio ambiente.
“Hay mucho por trabajar y aprovechar, las empresas dedicadas al reciclado hoy en día están trabajando en un 50% de su capacidad operativa, esto se debe principalmente a los bajos niveles de separación de residuos. Esto es un impedimento ambiental porque son residuos que terminan en el relleno sanitario, y un impedimento productivo porque se podría dar el doble de trabajo”, explica Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de EcoPlas, entidad profesional dedicada a plásticos y medio ambiente.
En paralelo al surgimiento del movimiento internacional, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su último reporte donde establece que con la constancia de la situación actual para 2030 la temperatura global aumentará 1.5°C y provocará graves alteraciones naturales. “Si para el 2030 nosotros no revertimos la situación en materia ambiental que estamos viviendo no va haber vuelta atrás, es un punto de no retorno, tenemos 11 años para hacer cambios drásticos», aporta Carolina Mónaco, Coordinadora General de EcoHouse, asociación cuyo objetivo principal es promocionar el desarrollo sostenible.
Los principales funcionarios ocupados del tema ambiente en el país optaron por no apoyar el movimiento, se resguardaron de dar testimonios y tampoco hicieron comentarios en sus redes sociales.


May 9, 2017 | Comunidad
A 31 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche se localiza Villa Mascardi, una localidad ecológica con 74 años de existencia, cuyo principal objetivo desde su fundación es la defensa del territorio nacional en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Hoy, las familias que habitan el lugar no cuentan con suficiente apoyo de Parques Nacionales y parecería que queda en sus propias manos la regulación del turismo, el control de los fuegos, la limpieza del parque y la protección de la foresta ante los inminentes peligros que acechan al bosque.
“Parques cierra los espacios en lugar de controlar y nosotros no queremos que pase eso”, explica Brígida Altamirano, quien vive hace 25 años en la zona. El objetivo de los pobladores de Villa Mascardi -expresa- no es cerrar el paso a los turistas ni privatizar el parque, sino generar un sistema de control y educación constante que permita conservar el estado del bosque y fiscalizar el problema de la basura, el acampe ilegal y, uno de los peligros más graves, los fuegos.
“Si el cartel dice prohibido hacer fuego,” señala Susana Pena, pobladora de la zona hace quince años, “es que no se puede hacer fuego. No puede ser que los propios vecinos tengamos que salir de noche a controlar si hay fogones porque los guardaparques no lo hacen. No tenemos autoridad para controlar, ni tampoco deberíamos tenerla, para eso están los guardaparques”.

Las familias de Villa Mascardi no cuentan con suficiente apoyo de Parques Nacionales y parecería que queda en sus propias manos la regulación del turismo, el control de los fuegos, la limpieza del parque y la protección de la foresta ante los inminentes peligros.
Los problemas del acampe ilegal, el fuego y de la basura se gestan, según explican los vecinos, por la falta de control de Parques Nacionales. Como indica Pena, los bosques deben ser accesibles para cualquier persona, sin excepciones. Pero dicha entrada debe conllevar las vigilancias necesarias para que no se destruya el paisaje y se respete la naturaleza. “Es un problema cultura -asegura Altamirano, otra lugareña- pero mientras este problema persista, hay que subsanarlo con controles más estrictos para que el bosque no sufra”.
Desde el lado de Parques Nacionales, la respuesta encuentra voz en el jefe de guardaparques Ramiro Aráoz, quien no desconoce en absoluto la falta de control y las fallas en la gestión de Parques, pero dice que se hace difícil cooperar con los vecinos debido al poco número de efectivos en la zona y su escasa autoridad legal. “El primer problema es el número,” explica Aráoz, haciendo hincapié en la falla de gestión. “No puede ser que haya solo dos guardaparques encargados de una zona -agreg-. No dan abasto, no pueden cubrir todos los turnos.” Sin dudas, hay una cuestión económica de fondo, ya que un mayor número de guardaparques implica más salarios, más casas que los alojen y, por lo tanto, aumento presupuestario. Por otro lado, si bien las condiciones llevan a cerrar ciertas zonas del parque, Aráoz sabe que “el parque es para todos, no solamente para algunos”.
El problema del acampe ilegal no es sencillo, ya que normalmente va de la mano con el peligro del fuego: quienes acampan, la mayor parte de las veces acompañan su estadía con un fogón para hacer asado, mantener la temperatura, etcétera. El fuego es un factor de alta peligrosidad en los bosques del sur, han existido durante años incendios forestales que destruyen completamente la naturaleza. Aráoz deja en claro que antes los guardaparques tenían una mini bomba para poder controlar el foco, mientras se esperaba a los brigadistas, pero hoy no tienen ninguna herramienta para luchar contra los incendios más que un llamado a los bomberos. “Brigadistas no somos -indica Aráoz-, entonces no estamos autorizados para tener un autobomba. Muchas veces, si se logra controlar el foco, se puede evitar el incendio”.
Para hacerle frente al problema, centrándose en el acampe ilegal como una de sus causas, fueron los mismos vecinos quienes actuaron. Organizados en una Comisión de Fomento, con Guillermo Morixe como presidente, se realizó una donación de materiales para la construcción de cinco lugares de camping agreste gratuitos con las tareas de mantenimiento de limpieza, desmalezado y cortes de pasto permanente y retiro de basura dejada por los turistas.

Villa Mascardi está a 31 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Es una localidad ecológica con 74 años de existencia.
De igual manera se llevaron adelante muchas otras acciones gracias a la iniciativa de los vecinos y sus donaciones, como recuerda Bárbara Morixe: paradores, arreglo de la capilla de la zona, charlas sobre el hantavirus (peligro inminente en la zona, por ser una enfermedad viral transmitida por ratones), donación de cartelería, entre otras. Y son los mismos lugareños que, si ven un fogón ilegal, se paran a alertar a los turistas sobre su prohibición y apagan el fuego.
En Villa Mascardi, los vecinos suplen a Parques Nacionales y a la autoridad gubernamental. Pero no todo es fácil, ya que, como explica Carlos Frey, es plata que sale de los propios bolsillos. “Cuando hay que hacer una obra dice-, se hace una reunión vecinal y se piden donaciones a los vecinos. Pero no siempre los vecinos pueden contribuir, y es entendible,” aclara. Por otro lado, también son cautelosos en recibir ayuda del Gobierno: no quieren que la lucha se partidice.
Sin dudas, el respeto por la naturaleza comienza, antes que en los turistas, en cada vecino y los pobladores lo saben. “Las casas construidas acá siempre respetaron el bosque”, explica Reynaldo Cervini, dueño de una extensión de terreno de fraccionamiento original. “No tiramos árboles, mantenemos la arquitectura de las casas de madera para que se integre al paisaje, tenemos todos los sistemas de depuración de aguas servidas y nos encargamos de la contención de la basura. Para realizar una obra, hay que pedir autorización a Parques Nacionales. Ser vecino de acá es una responsabilidad muy grande, y todos la tomamos con seriedad y orgullo”.
Villa Mascardi, desde su fundación en el año 1943, con el decreto N°149719, ha sido un lugar de total respeto por el bosque nativo y defensa del paisaje natural. La lucha vecinal continúa día tras día, recogiendo evidencia de fogones, documentando acampe prohibido y recogiendo basura, para poder sumar elementos a los recursos legales que amparan el interés del parque.
Una lucha implica la defensa del turismo responsable, el bosque nativo y el respeto completo por el territorio nacional. Lo mejor que se le puede dejar a las generaciones futuras es el bosque autóctono, cuidado y libre.
Actualizada 09/05/2017

 Durante el Mes del Compostaje, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos buscaron promover el abono orgánico en todas sus formas para concientizar sobre sus beneficios y difundir su práctica.
Durante el Mes del Compostaje, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos buscaron promover el abono orgánico en todas sus formas para concientizar sobre sus beneficios y difundir su práctica.  El ecosistema generado en la huerta permite observar que toda planta y todo insecto es importante y cumple una función para mantener el equilibrio. Raíces Urbanas impulsa un cambio de mirada: “Hay que trabajar en los hábitos de consumo y reducir, porque no sirve reciclar si no reducimos todo lo que producimos. También tenemos que replantearnos cuestiones que en la vida cotidiana resultan habituales y que se pueden modificar. Consumir es un acto político. Hay que resignificar lo que ya generamos como un recurso que se puede volver a usar y no como algo a descartar”, concluye.
El ecosistema generado en la huerta permite observar que toda planta y todo insecto es importante y cumple una función para mantener el equilibrio. Raíces Urbanas impulsa un cambio de mirada: “Hay que trabajar en los hábitos de consumo y reducir, porque no sirve reciclar si no reducimos todo lo que producimos. También tenemos que replantearnos cuestiones que en la vida cotidiana resultan habituales y que se pueden modificar. Consumir es un acto político. Hay que resignificar lo que ya generamos como un recurso que se puede volver a usar y no como algo a descartar”, concluye. Como agrega Pérez, la producción de compost orgánico surge de promover un espacio autosustentable de huerta y plantas nativas donde la materia prima fundamental, abono y nutrientes se obtienen de un proceso natural donde participan todos. “El modelo agroecológico es un modo de vida que promueve relaciones tanto en lo productivo como en lo social y comercial”. Con la llegada de la pandemia y los protocolos de cuidados, muchas de las actividades y salidas dejaron de hacerse. “Si bien entendemos esenciales los dispositivos de emprendimientos en el proceso de rehabilitación, comprendemos que por el contexto de cuidados por el Covid-19 se debe disminuir la circulación”, señala Pérez.
Como agrega Pérez, la producción de compost orgánico surge de promover un espacio autosustentable de huerta y plantas nativas donde la materia prima fundamental, abono y nutrientes se obtienen de un proceso natural donde participan todos. “El modelo agroecológico es un modo de vida que promueve relaciones tanto en lo productivo como en lo social y comercial”. Con la llegada de la pandemia y los protocolos de cuidados, muchas de las actividades y salidas dejaron de hacerse. “Si bien entendemos esenciales los dispositivos de emprendimientos en el proceso de rehabilitación, comprendemos que por el contexto de cuidados por el Covid-19 se debe disminuir la circulación”, señala Pérez. Sin embargo, el gran obstáculo de estos proyectos, como subrayan desde la Asociación, es demostrar a través de la planificación la enorme factibilidad y potencialidad a mediano y largo plazo: «Lo que verdaderamente se necesita es muchísima planificación, inversión económica, tiempos extendidos, pruebas piloto, y ahí sí, una vez alcanzado todo ello, una gran voluntad política para masificar las propuestas y, por lo tanto, las soluciones». Estas soluciones indudablemente cobran relevancia si interviene el Estado ya que se trata de proyectos ideales para articular con las políticas públicas. “En el caso del Compostario estamos cerca de tener la capacidad de producirlo para ser incorporado en este tipo de programas y podría ser complementado su uso con capacitaciones y asesoramiento técnico a los municipios. La pandemia retrasó estas iniciativas en la implementación en ámbitos públicos porque significó reasignaciones presupuestarias a la emergencia, derivando al sistema de salud y de asistencia social”. En este sentido, tanto la cooperativa como diversas organizaciones, manifiestan la necesidad de gestionar políticas públicas y una correcta normativa para ordenar, promover y regular programas y proyectos que utilicen el compostaje como herramienta fundamental en la gestión de esta corriente de residuos.
Sin embargo, el gran obstáculo de estos proyectos, como subrayan desde la Asociación, es demostrar a través de la planificación la enorme factibilidad y potencialidad a mediano y largo plazo: «Lo que verdaderamente se necesita es muchísima planificación, inversión económica, tiempos extendidos, pruebas piloto, y ahí sí, una vez alcanzado todo ello, una gran voluntad política para masificar las propuestas y, por lo tanto, las soluciones». Estas soluciones indudablemente cobran relevancia si interviene el Estado ya que se trata de proyectos ideales para articular con las políticas públicas. “En el caso del Compostario estamos cerca de tener la capacidad de producirlo para ser incorporado en este tipo de programas y podría ser complementado su uso con capacitaciones y asesoramiento técnico a los municipios. La pandemia retrasó estas iniciativas en la implementación en ámbitos públicos porque significó reasignaciones presupuestarias a la emergencia, derivando al sistema de salud y de asistencia social”. En este sentido, tanto la cooperativa como diversas organizaciones, manifiestan la necesidad de gestionar políticas públicas y una correcta normativa para ordenar, promover y regular programas y proyectos que utilicen el compostaje como herramienta fundamental en la gestión de esta corriente de residuos. La segunda acción fue el desarrollo de huertas en la vereda, preservando el acceso a rampas y el libre tránsito por el espacio público. Al cuidado de la comunidad, actualmente hay más de 25 huertas en los barrios de Villa Santa Rita, Parque Chas, Coghlan, Chacarita, Villa del Parque, Villa Devoto, zonas donde las veredas son más propicias. Agustín Reus explica que aportan extensiones verdes, superficies absorbentes para las lluvias torrenciales, son un buen atractor de polinizadores y benefician el equilibrio del medio ambiente. Además, la reutilización de las cubiertas permite reducir su impacto ambiental, ya que anualmente se tiran en el país 130 mil toneladas de neumáticos y el 60 por ciento corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde más se utilizan y más se desperdician. Luego de un año la experiencia favoreció la educación ambiental y se generaron conocimientos de base para el cultivo de alimentos. Además, lograron sentar un precedente al impedir que el Gobierno de la Ciudad retirara las cubiertas de las veredas, dialogando con la Comuna y con el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, y explicándoles su funcionalidad educativa. “La ley dice que estamos haciendo un mal uso del espacio público pero la historia nos demuestra que las leyes se empiezan a adaptar a las problemáticas, necesidades y demandas sociales”, opina Reus.
La segunda acción fue el desarrollo de huertas en la vereda, preservando el acceso a rampas y el libre tránsito por el espacio público. Al cuidado de la comunidad, actualmente hay más de 25 huertas en los barrios de Villa Santa Rita, Parque Chas, Coghlan, Chacarita, Villa del Parque, Villa Devoto, zonas donde las veredas son más propicias. Agustín Reus explica que aportan extensiones verdes, superficies absorbentes para las lluvias torrenciales, son un buen atractor de polinizadores y benefician el equilibrio del medio ambiente. Además, la reutilización de las cubiertas permite reducir su impacto ambiental, ya que anualmente se tiran en el país 130 mil toneladas de neumáticos y el 60 por ciento corresponde al Área Metropolitana de Buenos Aires, donde más se utilizan y más se desperdician. Luego de un año la experiencia favoreció la educación ambiental y se generaron conocimientos de base para el cultivo de alimentos. Además, lograron sentar un precedente al impedir que el Gobierno de la Ciudad retirara las cubiertas de las veredas, dialogando con la Comuna y con el Ministerio de Espacio Público y Ambiente, y explicándoles su funcionalidad educativa. “La ley dice que estamos haciendo un mal uso del espacio público pero la historia nos demuestra que las leyes se empiezan a adaptar a las problemáticas, necesidades y demandas sociales”, opina Reus.