
“El sistema de medios y el poder político están hablando entre ellos”
“Es en la agenda pública donde empieza a verse una audiencia activa, que no asume la agenda mediática como dada, que empieza a cuestionarla, a preguntarse por quién es la fuente de información”, dice Natalia Aruguete en diálogo con ANCCOM. ¿En qué medida el contenido de los medios masivos de comunicación influye en las audiencias? ¿Qué efectos genera en las mismas? En su reciente libro El poder de la agenda, política, medios y público –editado por Biblos- Aruguete, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes cuestiona desde una mirada crítica el poder de las agendas y la relación entre ellas y reflexiona sobre los procesos de selección y construcción de noticias y su influencia real en la opinión de la ciudadanía en tiempos de redes sociales.
En su libro expone las distintas fases en la teoría del establecimiento de la agenda. ¿Cómo funciona aquella enfocada en los efectos cognitivos de los medios?
Es la primera fase –iniciada 1968- que confirma la hipótesis que mantenía otro investigador, Bernard Cohen, uno de los principales antecesores de la teoría de establecimiento de la agenda. Lo que Cohen decía en 1963 era que los medios no tienen capacidad de decirnos qué pensar, pero sí de decirnos sobre qué pensar. No nos instalan ese cómo, pero sí instalan temas más importantes sobre los cuales la gente se forma una opinión. Ellos llevaron a cabo una serie de estudios y descubrieron que los temas que aparecían como los más importantes en la agenda mediática, eran los mismos temas que después aparecían como los más importantes en la agenda pública o en las encuestas de opinión.
En una segunda fase, explica que existen factores, condiciones contingentes, que inhiben los efectos cognitivos ¿Cómo ocurre?
Las condiciones contingentes pueden tener dos tipos de injerencia en la relación entre medios de comunicación y opinión pública o ciudadanía. Estos dos tipos de incidencia pueden ser inhibiendo la influencia de los medios o reforzándola, depende de cada una de las condiciones contingentes a las cuales nos podamos referir. Por ejemplo, se supone que una persona que tiene un mayor nivel educativo puede tener una relación ciertamente crítica con aquello que está leyendo, respecto de determinados medios, pero puede tener al mismo tiempo una mirada de mayor aceptación de aquellos con los que coincide. Y allí ingresa otro factor, otra condición contingente que puede ser la credibilidad en los medios masivos de comunicación. Si yo no tengo confianza, no le creo a lo que dice Clarín por los factores que sean, entonces la agenda de Clarín va a tener una menor influencia sobre mi opinión que la agenda que pueda tener cualquier otro medio.
Después, otro tipo de condiciones, la más importante, es la necesidad de orientación. Es una condición psicológica que plantea que todos los seres humanos necesitamos hacernos un mapa cognitivo de lo que está ocurriendo y cuando intentamos hacernos ese mapa sobre aquellos temas que se alejan de nuestra experiencia, recurrimos a los medios para que nos configuren ese mapa. Entonces, cuando los temas no son experienciales, en el sentido de que se alejan de nuestra cotidianeidad, tienen mayor nivel de influencia que con aquellos temas que tocan nuestra experiencia.
El caso del niño Aylan (Kurdi) que fue hallado ahogado en la playa turca, para nosotros es un tema muy lejano, entonces, cualquier tipo de cuestiones que nos digan los medios tendrán mayor posibilidad de que influyan en nuestras percepciones sobre esa problemática. Incluso si tenemos conversaciones interpersonales respecto a esa temática, es probable que discutamos menos. Diferente sería si nos ponemos a discutir sobre las últimas elecciones en la Argentina porque ese fenómeno toca más nuestra experiencia, conocemos a los actores involucrados y entonces, el efecto que tengan los medios sobre nuestras percepciones será distinto e incluso las conversaciones que podamos tener al respecto pueden llegar a ser más discutidas, podemos llegar a menos o más acuerdos, pero tiene que ver con que nuestra necesidad de orientarnos en temas que tocan o no tocan nuestra experiencia.
¿Qué revela la siguiente fase?
La tercera fase, lo que descubre es que las características de personalidades o temas que ingresan a la agenda de los medios, pueden ser enfatizadas y otras ocultadas. Ese énfasis, que se da a determinados atributos en detrimento de otros, no solamente nos indica sobre qué pensar, sino que también nos forma una determinada opinión sobre esos objetos, es decir, sobre qué pensar pero además cómo pensar sobre esos objetos.
A lo que se le pone énfasis…
A lo que se le pone énfasis pero en términos de características es, si yo digo que Cristina Fernández de Kirchner es una candidata autoritaria, frente a Mauricio Macri, un candidato de consenso, estoy atribuyendo una característica determinada que incide en cómo vos te figurás a esos candidatos, entonces la tercera fase no sólo nos indica sobre qué pensar, sino también cómo pensar sobre aquello de lo que se habla en la agenda de los medios.
En su libro habla de tres tipos de agenda: pública, mediática y política ¿Cuáles son las diferencias y cómo se establece la influencia entre ellas?
Esta sería la cuarta fase en la que ingresa la agenda política porque en las primeras tres, las únicas dos agendas que se ponen en juego, bajo estudio, son la agenda mediática y la agenda pública y se analiza en qué medida la agenda mediática influye sobre la pública.
La agenda mediática es la cobertura de los medios, esta es la agenda de Clarín. Una agenda es un conjunto de temas o atributos. La agenda pública son los temas que interesan a la sociedad como la inseguridad, la inflación, la pobreza, etcétera. En 2002 el principal tema de la agenda pública en la Argentina era la pobreza, hoy la principal preocupación de la agenda pública, es decir, de la sociedad argentina es la inseguridad.
Las agendas públicas también se conforman a partir de los contextos en los que nos encontramos, en un contexto en donde la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza, te digan lo que te digan los medios, vos eso lo estabas viviendo como tema cercano a la experiencia. En 2002 los medios no podían tener demasiada influencia si decían cualquier cosa sobre la población porque la población estaba viviendo en carne propia problemáticas que eran muy dramáticas. Cuando esas problemáticas empiezan a retirarse y empieza a haber un mayor bienestar – que se recuperó en los últimos doce años – temas como la inseguridad por ejemplo, empiezan a ubicarse. Hay autores como el sociólogo Gabriel Kessler, quien acuña en la Argentina el término sentimiento de inseguridad, que dice que este sube en importancia para la sociedad cuando los otros elementos de preocupación de la sociedad están más estables, por ejemplo la economía, el trabajo. Cuando hay estabilidad económica la preocupación por la inseguridad es mayor, dice. Entonces, esas preocupaciones que hay en la sociedad, esas cosas que nos importan conforman la agenda pública.
La agenda política, está formada por aquellas preocupaciones del sistema político. En noviembre no se hacía otra cosa que pensar en las elecciones, hoy es el cambio de Gobierno, cómo se reorganiza y cómo tiene que avanzar en su gestión, teniendo la cámara legislativa en desventaja, teniendo a la gente en la calle bastante movilizada, todas esas cuestiones son temas, issues que están en la agenda política.
Por ejemplo la designación de los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación…
Por ejemplo, la designación de los dos jueces es agenda política porque hay una actuación al respecto por parte del Poder Ejecutivo, pero además hay una discusión alrededor de esa cuestión por parte de los actores que son dirigentes políticos, funcionarios o ex funcionarios. Lo que hay que ver es si esa cuestión -una relación ciertamente endogámica entre el poder político y el poder mediático (coincidan o no ideológicamente), coincide entre las principales preocupaciones del poder político y los principales temas que aparecen en las coberturas de los medios. No estoy tan segura de que esas sean las principales preocupaciones de la sociedad, o sea de la agenda pública. Entonces, una de las cuestiones que me parece que hoy se puede poner en discusión es, en qué medida las tres agendas están hablando de lo mismo.
Entonces ¿Cómo se llega a pensar en un proceso de construcción de la agenda mediática?
Con lo que originalmente se ha llamado agenda building, que es la construcción de las agendas, se analizan distintos factores que están en juego al momento de construir la agenda mediática -más allá de que la relación entre el sistema de medios y el poder político es tensa, hay una relación más endogámica, porque están hablando entre ellos – entonces, las preocupaciones del poder político y las del sistema de medios tienen mayor nivel de coincidencia. Luego de eso, uno puede preguntarse si hay una influencia en la agenda pública, preguntarnos qué pasa en Facebook, qué pasa en Twitter, que puede pensarse como una caja de resonancia de la agenda pública, en algunos sentidos.
Vamos a suponer, que tomamos como ejemplo las redes sociales como expresión de la opinión pública, en vez de sondeos de opinión. Uno podría decir que si hay circuitos de amigos de Facebook o de Twitter en donde se habla de lo mismo, por ejemplo si tiene precedente o no el decreto que designa en comisión a dos jueces de la corte, donde la preocupación es si es constitucional, si es autoritario o no lo es. Pero los circuitos de amistades de Facebook son tribus donde hay coincidencia en las agendas, entonces no lo podemos pensar como una problemática que está homogéneamente extendida a lo largo de los distintos armados de amistades de Facebook, es difícil hoy, con tanta circulación de información. Las audiencias comienzan a ser concebidas como audiencias activas, ya no como una masa homogénea a la cual se le fija la agenda de los medios, hoy hay una disputa por qué agenda se instala. Lo cierto es que la sociedad, los movimientos sociales u otras agrupaciones que tienen menor poder de incidencia en el curso de los acontecimientos, también tienen menor poder de ingresar a la agenda mediática. Hubo muchas manifestaciones de la población entre las elecciones del 25 de octubre y el ballotage, en que se fue armando desde las bases un apoyo a un proyecto, criticando la candidatura de Macri, pero esas manifestaciones no tuvieron tanta repercusión en los medios, ni aparecieron en las tapas de algunos medios como por ejemplo sí las tuvo las manifestaciones que se hicieron en 2008 por el llamado campo, que también es un término que puede cuestionarse.
¿Pero la agenda mediática no tiene también que ver con los intereses de los medios?
Los intereses de los medios son uno de los factores que inciden en este proceso de construcción de la agenda, pero esos intereses no actúan aisladamente, actúan en negociaciones con otros poderes. El poder mediático tiene negociaciones tensas con el poder político, pero también con poderes corporativos. No es lo mismo analizar en qué medida la ciudadanía que se movilizó en el mes de noviembre, o el movimiento piquetero en su negociación con los medios de comunicación; que analizar la fuerza y el poder que tienen las corporaciones sindicales de ingresar en la agenda de los medios, ahí por supuesto se juegan los intereses y sobre todo se juega la ideología de los medios, el perfil editorial de los medios y su ideología plasmada en una agenda. Por supuesto que están los intereses, pero no juegan solos, sino desde un contexto determinado.
Igualmente las manifestaciones en contra del decreto que creó el Ministerio de Comunicaciones tampoco apareció en muchos medios, ¿Se podría decir que no está en agenda?
Ese es otro elemento muy interesante de analizar, yo he trabajado sobre algunas cuestiones relativas a el llamado 7D y lo que fue el proceso de discusión del proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta que se sancionó y lo trabajé en cómo los medios lo cubrían y no es solamente que aparezcan o no, lo importante es cómo aparecen. Si el 7D aparece meramente como una controversia, o si se analizan las consecuencias más profundas que podría generar que se cumpla o no con plazos en los cuales también entran a jugar otros poderes, no solamente el político, sino el judicial. Pero lo que es muy interesante es ver qué ocurre con problemáticas que afectan con los intereses directos de los medios, intereses corporativos, económicos, pero también intereses políticos.
De todas formas, yo no creo que haya ninguna temática en la cual los medios estén completamente despegados, los medios son actores políticos que participan de la vida política muy fuertemente. No es que crear un Ministerio de Comunicación o lograr la anulación de la ley de medios preocupó más a las agendas de los principales medios de comunicación de la Argentina que lo que les preocupó el conflicto con el campo. Los medios de comunicación tuvieron un infernal involucramiento en ese conflicto y les preocupaba soberanamente. Lo que digo es: cuidado con pensar que hay cuestiones de las cuales los medios están alejados, los medios participan de la vida política de la Argentina y el mundo muy activamente, creo que hay pocos temas que hoy dejen de interesarle a los medios en una relación muy cercana.
En una fase posterior habla de la eficacia política de las coberturas informativas y su efecto sobre el comportamiento de la audiencia, es decir la agenda setting en red ¿Cómo explicaría el proceso por el cual se conecta la información nueva con la que ya existente en la audiencia?
Lo que empieza a pensarse a partir de la idea de agenda setting en red es que los temas o los atributos que empiezan a instalar los medios, no tienen una linealidad directa respecto de que yo hablo de corrupción, la población habla de corrupción, yo hablo de inseguridad, la población habla de inseguridad.
Vuelvo a las elecciones porque me parece elocuente para plantear. El frente Cambiemos decía que el Sciolismo estaba recurriendo “a la campaña del miedo”. Pero al mismo tiempo, también el frente Cambiemos tenía recurrencias a la idea del miedo de maneras más subliminales, ambos candidatos tenían un acercamiento a la idea del miedo cuando se dirigían a la población. Y lo del miedo es muy importante porque creo que en las reflexiones estratégicas que tienen los equipos de campaña, eso estaba muy presente, lo tenían muy claro. Porque en los argentinos, la idea del miedo está muy instalada, no solamente por la llamada inseguridad, nosotros vivimos una dictadura feroz que se cobró mucha gente y generó a la población mucho miedo.
Entonces, las apelaciones al miedo de los discursos de los candidatos o en las coberturas mediáticas tienen un efecto de agenda en la población, en la medida en la que logran que la idea del miedo conecte con cuestiones que están guardadas en nuestra memoria. La idea de la agenda setting en red alude a esas asociaciones entre lo nuevo que proponen los medios y lo que en algún lugarcito tenemos guardado, entonces al hacer esa asociación, esa temática se nos vuelve relevante, pero no solamente porque aparece en la tapa de Clarín, sino porque logra asociarse a cuestiones que ya tenemos presentes, eso es la agenda setting en red.
La quinta fase es levemente distinta porque lo que se plantea es que, así como en la primera fase, en el año 1968 se descubre que los medios tienen efectos cognitivos, es decir, “nos hacen conocer” aquello que es importante, y la tercera fase tiene efectos actitudinales en el sentido de que tenemos percepciones determinadas sobre los candidatos, temas o personalidades que los medios ponen como relevante, esta fase plantea que además la relevancia que se le de a determinadas cuestiones tiene efectos sobre cómo nos comportamos.
Entonces, la inseguridad es un ejemplo muy elocuente también para hablar de esto porque si Clarín, La Nación, TN o los medios interesados en darle mayor relevancia a estas problemáticas, insisten, e insisten uno se compra una puerta candado o sale menos, o se guarda en su casa antes, cosas que por ahí años atrás nos parecían ridículas pero que el machaque sobre determinadas noticias, la cobertura sobre la llamada inseguridad (me parece importante insistir sobre la llamada inseguridad), es casi el doble de la tasa de delitos efectivos. Entonces, esa cobertura que abona el hecho de que la sensación de inseguridad que se tiene, sea mayor que la cantidad de delitos denunciados, está fuertemente influida por los medios masivos de comunicación porque además no es una problemática que circule en las redes sociales de manera predominante.
En su libro cuestiona los efectos de la teoría de la agenda setting ¿Cuáles serían las críticas que le haría a la misma?
Una crítica que le haría es que el orden de temas aparecidos en la agenda mediática pueda llegar a coincidir, o no tanto, con el orden de problemáticas que aparecen como principales en la agenda pública, eso no significa causalidad, para mí eso no es suficiente para decir que hay un efecto directo porque creo que la agenda setting en ese punto no está incluyendo el contexto en el cual todo esto tiene lugar. No es lo mismo pensar en la influencia que pueden tener los medios en momentos de calma donde por ahí uno lee la tapa de Clarín y no se lo pregunta tanto, que pensar en momentos de campaña electoral, sobretodo tan competitivo como la que hemos tenido. En esas ocasiones, la gente tiene un mayor involucramiento político en términos de mayor eficacia política, de preocupación, de interés por lo que está pasando, lee mayor cantidad de noticias políticas, pero eso no implica necesariamente que tenga un efecto directo. Creo que hay que matizar la idea de los efectos, que es más conveniente en este punto, tomando a algunos autores, hablar de proceso de construcción de agenda y no de proceso de establecimiento de agenda, en el sentido de que el establecimiento de agenda habla de la transferencia, de la relevancia de una agenda hacia la otra, en cambio, el proceso de construcción de agenda lo que supone es que las tres agendas, la política, la mediática y la pública se influyen unas a otras al menos en alguna medida pero que no pueden desconocer lo que está circulando en las tres agendas.
¿Los medios en línea disputan la agenda a los medios tradicionales?
Debemos decir que es en la agenda pública donde empieza a verse una audiencia activa, que no asume la agenda mediática como dada, que empieza a cuestionarla, a preguntarse por quién es la fuente de información. Entonces, esta audiencia activa si bien puede en sus manifestaciones a través de posteos o tuits tomar a la agenda mediática como insumo fundamental, eso no significa necesariamente que asumamos esas noticias como dadas porque también las discutimos, las resignificamos, decimos mirá lo que publicó La Nación pero para hablar también de otra cosa, lo damos vuelta, incluso a veces decimos: mirá La Nación lo que está diciendo, entonces no hay que pensar solamente que el hecho de que estas noticias de la agenda mediática tradicional aparezcan en las redes sociales vaya de suyo que haya una influencia, la influencia se da cuando se producen dos cosas: se da de manera imperceptible, cuando podemos notar dos mecanismos, por un lado, los significados que se le da a aquello que citamos de los medios de comunicación, ya sea en las redes o en nuestras conversaciones, cuando el sentido y el significado que le damos coincide con el sentido que le dan los medios. Clarín me dice: creció el nivel de inseguridad de la población, yo digo: qué barbaridad creció el nivel de inseguridad en la población, allí asumo acríticamente lo que me está indicando, ahora si yo posteo eso en facebook y digo: `mirá Clarín cómo está jugando con el nuevo gobierno para dejarle las manos libres, para el traspaso de la Policía Federal a Capital Federal`, eso es poner en discusión la nota de Clarín, más allá de que yo la cité en mi post. Entonces, insisto, un primer mecanismo para influir en una agenda sobre otra es que yo la asuma acríticamente, pero la otra forma de influencia de la agenda mediática o de la agenda política sobre la pública es cuando yo tomo determinados temas instalados y los pongo en discusión.
A mí me parece que los temas que fueron propuestos para el debate presidencial no fueron temas neutrales, pese a que el debate se presentó como un intercambio de ideas, como una propuesta democrática en donde nos íbamos a enterar de aquello de lo que pensaban los candidatos, y lo que no nos dimos cuenta y no nos preguntamos es que las temáticas alrededor de las cuales los candidatos discutían, estaban prefijadas y no eran neutrales porque hay ciertos grandes issues que aparecieron ahí que tenían una concepción teórica y política por debajo, nadie se los preguntó, lo dieron por dado. Incluso, tanto en los medios como en la gente en esos días, la discusión estuvo dada entre quién chicaneaba más a quién, cuánto se había alterado Scioli, cuánta calma había mantenido Macri, la discusión quedó en un nivel tan banal que eso logró dispersarnos para que no nos preguntáramos por la génesis de los temas. Ahí voy con la importancia de pensar en construcción de agenda, ¿Cómo se construyó la agenda del debate? nadie se lo preguntó, ¿Quiénes son? ¿Qué organización propone los temas? No nos lo preguntamos. No estoy criticando a esa ONG, lo que digo es que todos tenemos concepciones teóricas y políticas por detrás y esas concepciones quedan plasmadas incluso en los temas que elegimos y en los atributos que le otorgamos a esos temas. Si la población deja de preguntarse sobre eso, ahí el efecto de agenda es mucho mayor.
¿Cómo cree que influyeron estas agendas en el ascenso de Mauricio Macri?
Me parece que no se puede hablar de un elemento que haya influido, la verdad es que me parece que la influencia mediática no tuvo un gran poder en ese tiempo, porque después del 25 de octubre, no solamente las encuestas, sino que la percepción pública era que Macri iba a ganar por diez puntos, hasta los que no deseábamos eso y nos movilizamos en contra de eso, incluso hasta las nueve de la noche, todos estábamos convencidos de que ganaba por diez puntos y ganó por dos y medio.
Eso me da a pensar que las agendas del poder tuvieron poco impacto en la población, por lo menos en la mitad de la población que votó en contra de Macri y entonces me parece que lo que allí logró inhibir el efecto de agenda mediática fue la movilización de la población, no solamente en las calles a partir de una conversación permanente, sino además la circulación de información en las redes que pusieron en discusión el set de temas puestos por las agendas mediáticas. Ahí sí creo que hubo en la agenda pública, tomada en términos generales, una resistencia a la agenda que proponían los medios y que proponía el poder político.














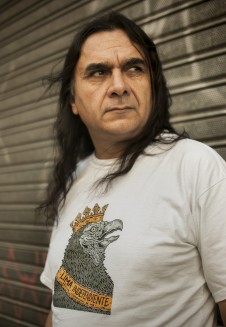 ¿Cómo fue empezar?
¿Cómo fue empezar? Retornando las historias que abordás, es algo difícil encontrar películas que toquen temas como la vida de los motoqueros, la homosexualidad en ambientes marginales, la delincuencia, etc., del modo en que vos los retratás.
Retornando las historias que abordás, es algo difícil encontrar películas que toquen temas como la vida de los motoqueros, la homosexualidad en ambientes marginales, la delincuencia, etc., del modo en que vos los retratás.