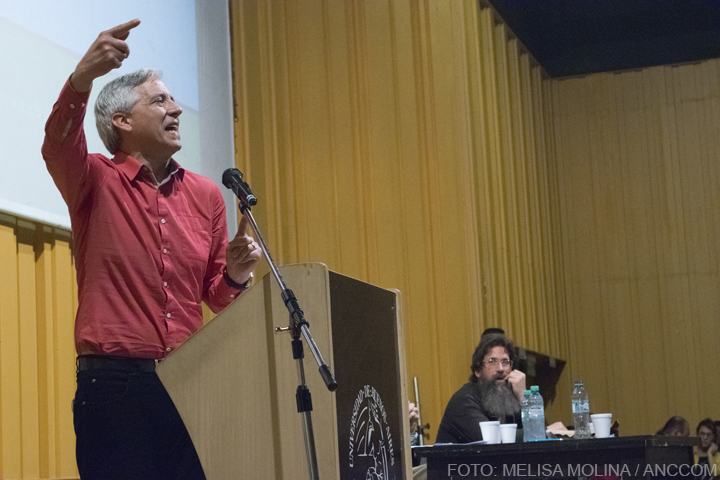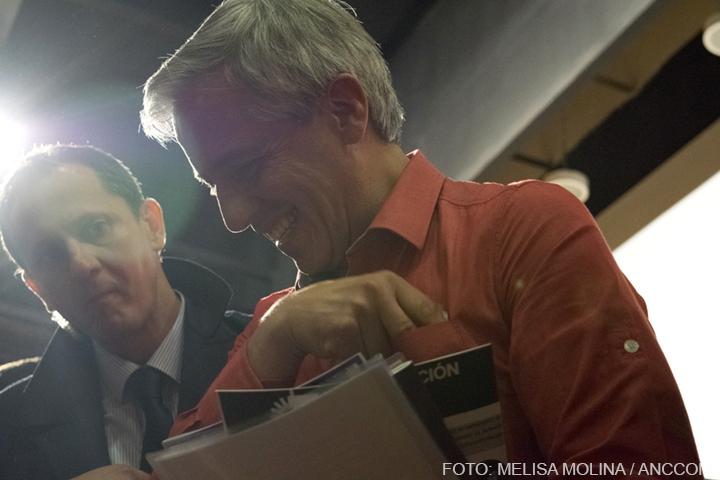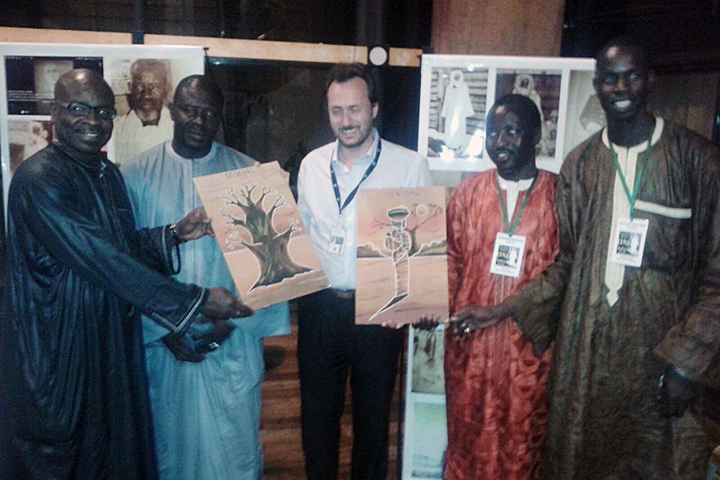Jun 1, 2016 | inicio
El auditorio Roberto Carri de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA rebalsaba en la tarde del viernes. Había gente en los pasillos, en cada rincón del salón, en cualquier metro cuadrado libre. Solo las butacas más cercanas al escenario esperaban plegadas. Pero poco a poco se fueron ocupando según los nombres de sus reservas: académicos, funcionarios públicos -en actividad o recesivos- y artistas. Sólo un asiento permaneció vacío, con el cartel de Milagro Sala, quién fue aplaudida y aclamada de pie por todos los presentes.
En la calle Santiago del Estero, los ‘tupaqueros’ acompañaban encolumnados: no querían dejar de recibir al vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, quien disertaría junto al politólogo brasileño Emir Sader y su colega argentino Eduardo Rinesi con motivo del lanzamiento de la Fundación Germán Abdala.
Detrás de las puertas del auditorio, ya cerradas, esperaba una multitud, igualmente abarrotada, para seguir por pantalla gigante la conferencia que, invitados por ATE, los tres académicos brindaron bajo el título “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”

Rinesi: Antología de la democracia reciente
El filósofo y politólogo Eduardo Rinesi fue el encargado de abrir la exposición. La relación entre novedad y política motorizó su disertación, a partir de una reflexión sobre las «nuevas izquierdas» y las «nuevas derechas» en Argentina y América Latina. Para ello utilizó como eje la palabra «democracia», haciendo una caracterización de los distintos significados que adquirió el concepto durante los últimos 40 años.
«Nadie se privó de hablar en las últimas décadas, en la Argentina, de democracia. Nadie se privó de sostener sus propios proyectos políticos, incluso los más ostensiblemente antidemocráticos, sobre una idea acerca de la democracia. Ni siquiera en la última dictadura, que se presentó a sí misma al servicio de una democracia que peligraba en manos del populismo, en manos del desorden, en manos de la corrupción», subrayó el ex rector de la Universidad Nacional de Sarmiento. Democracia como ‘orden’, dijo, fue la clasificación que entonces se le atribuyó en los años de la última dictadura.
Durante el siguiente período, en los años ochenta, «nos representamos a la democracia como una utopía hacia la cual había que marchar. Utopía como la plena vigencia de las libertades que los teóricos del liberalismo llaman ´libertades negativas, frente a los poderes que pueden asfixiarla, como el Estado».
En la década siguiente, la democracia viró hacia una idea de rutina: «La rutina de votar cada dos años, de tener aseguradas ciertas garantías mínimas, ciertos derechos, ciertas libertades básicas».
Desatada la crisis del neoliberalismo a fines de 2001, para un corto período finalizado en 2002, Rinesi definió una nueva idea de democracia, como “espasmo participativo”: «Muy intensa, muy vigorosa, asambleística, sobre la que todavía tenemos mucho para pensar».
Desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003, «empezamos a pensar más que en un proceso de democratización, de ampliación y universalización de libertades y de derechos». La forma en que se la denominó en ese momento fue ´democracia republicana´, entendiendo ´República´ como «cosa pública, cosa común, cosa de todos, bienestar general».
Detenido sobre ese concepto troncal de la historia política, continuó: «La palabra República es demasiado preciosa en el lenguaje político para regalársela a los conservadores que pretenden apropiársela, para decir algo muy por debajo de lo que esa palabra nombra».
«¿A cuál de estas ideas de democracia tributa la concepción que sostiene la nueva derecha gobernante en Argentina?», se preguntó para finalizar. Casi sin dejar pausa respondió: «A la idea de democracia como ‘orden’, como tenía la dictadura y a la idea de democracia como pura ‘rutina institucional’, que tuvo el menemismo».

Sader: Neoliberalismo vs antineoliberalismo
«Voy a hablar parado porque soy populista», bromeó Emir Sader para dar inicio a su exposición. Luego de celebrar la organización conjunta de ATE y la la Facultad de Ciencias Sociales porque permite «romper la barrera entre la práctica política y la elaboración teórica», se avocó a hablar sobre la situación política actual de Brasil.
«¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que va a pasar?», fueron las preguntas a partir de las cuales el catedrático brasileño desplegó su intervención. «Lo que pasó es que perdieron cuatro elecciones seguidas, sucesivas. Y tienen todas las de seguir perdiendo, porque en las próximas elecciones irán contra Lula». A continuación contextualizó el marco en el cual se votó el impeachment de Dilma Rousseff: «Con financiamiento privado hicieron el peor Congreso que hemos tenido. Los que se tomaron el trabajo de mirar la votación de ese vergonzoso 17 de abril se habrán dado cuenta del striptease que es hoy el Congreso. Con esa mayoría están tratando de sacar a Dilma, sin ninguna justificación legal, por un manejo presupuestario que todos hacen para facilitar políticas sociales. Por eso es un golpe blando».
Para describir la línea ideológica del gobierno interino de Michel Temer no le fue necesario valerse de elaboradas categorías. Le bastó con hacer referencia al actual gobierno argentino. «El equipo económico de allá podría ser intercambiado con el de acá. Nadie perdería, nadie ganaría; son igualitos. El modelo es el mismo: privatiza el patrimonio público del Estado, corta los recursos de las políticas sociales y atenta contra los derechos de los trabajadores». A continuación afirmó: «El gobierno tiene un núcleo económico de banqueros. Viven del endeudamiento del gobierno, de las empresas y de la gente. Por eso se enriquecen con las crisis».
Sin embargo, su exposición no estuvo exenta de autocríticas. Destacó dos errores fundamentales del segundo gobierno de Rousseff que facilitaron la avanzada de la derecha. El primero: «Una política económica equivocada. Un ajuste fiscal que es socialmente injusto porque hace recaer la crisis sobre los trabajadores y económicamente ineficiente, porque ajustando nunca se llega a retomar el crecimiento económico, entonces lleva a la recesión y al desempleo». El segundo error que marcó se desprende del primero y refiere al costo político de esas medidas económicas: «Se le quitó a Dilma el apoyo popular, se hizo frágil y víctima más fácil de los ataques de la derecha».
Para cerrar detalló la situación actual, que definió como un terreno en disputa todavía indefinido. «O se sostiene el actual gobierno de manera absolutamente impopular y represiva hasta 2018, o puede haber elecciones directas o también un referéndum. Estamos en un proceso con disputas por delante». Luego relevó el balance de fuerzas de los dos modelos políticos en puja: «¿Con qué cuentan ellos? Con el monopolio privado de los medios de comunicación, con una parte del Congreso y con el Poder Judicial. Nosotros tenemos un poder popular extraordinario, tenemos el liderazgo de Lula y tenemos razón».
No reconoció el presente brasileño como el fin de un ciclo, «como fue la etapa desarrollista, que se agotó y el neoliberalismo la superó por derecha. Ahora no. La alternativa de ellos no es hacia adelante, es hacia atrás. En la disputa de ideas nosotros tenemos valores fundamentales para defender y no sólo valores, realizaciones concretas que han sacado al país de la peor crisis de su historia. El campo político está definido como neoliberalismo versus anti neoliberalismo, ese es el dilema fundamental de nuestro tiempo».

García Linera: Un estado continental
«No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible. Es un momento de inflexión histórica». Así empezó su exposición Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde 2005. «De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, hay que analizar las fuerzas y escenarios reales que existen, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales y prácticas del avance futuro», continuó con un tono reflexivo, todavía con el saco puesto.
Después de una breve introducción coyuntural, puntualizó cuatro características que presentaron los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada, década virtuosa de América Latina», como la definió el propio García Linera.
En lo político, hubo «un ascenso en lo social y fuerzas populares que asumieron el control del Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de si era posible cambiar el mundo sin tomar el poder. Los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superaron ese debate ‘teoricista’ y contemplativo de una manera práctica».
En segundo lugar destacó un fortalecimiento de la sociedad civil: «Los sectores populares comenzaron a diversificarse y a proliferar en distintos ámbitos. Una potente redistribución de la riqueza social se impuso frente a las políticas de ultra concentración de la riqueza, que habían convertido al continente latinoamericano, durante el siglo XX, en el continente más injusto del mundo».
A continuación remarcó la dimensión económica, en una propuesta «post-neoliberal» por parte de los Estados: «Algunos países llevaron adelante procesos de nacionalización de empresas privadas o la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, mayor participación del Estado en la economía para generar formas post-neoliberales de la gestión económica, recuperando la importancia del mercado interno. El Estado se constituyó como protagonista de la redistribución de la riqueza».
Finalmente mencionó la política externa, la formación de una «internacional progresista y revolucionaria a nivel continental». En este punto recordó la importancia trascendental de la UNASUR para evitar el intento de golpe de Estado en Bolivia, en 2008, cuando cinco de los nueve partidos del Estado boliviano estaban bajo control de la derecha. «Fueron Kirchner, Chávez, Correa y Lula los que nos ayudaron a restablecer el orden», exclamó enérgico, ya sin el saco, entre el aluvión de aplausos del público. «Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses este proceso de irradiación y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado», retomó, bajando un poco el entusiasmo.
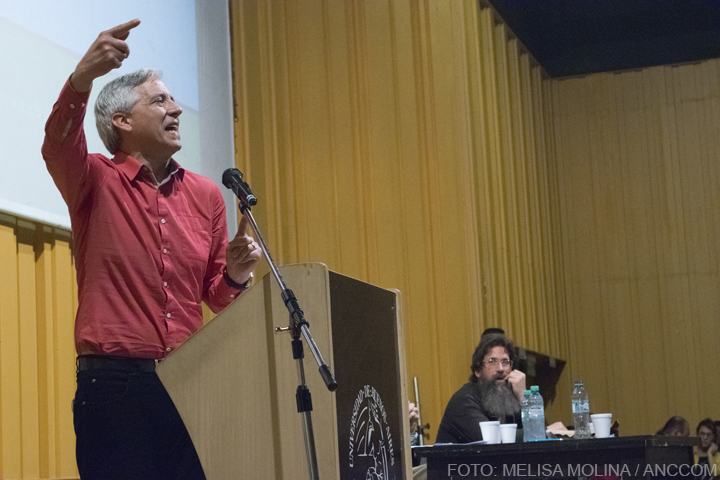
A continuación marcó cinco «límites y contradicciones», que constituyeron las mayores debilidades de los gobiernos latinoamericanos durante la «década dorada». Sin seguir un orden de importancia, comenzó por la economía: «En ella nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios». En este punto explicó la condición necesaria de mantener un crecimiento económico, pero sin dañar nunca al pueblo, que es el sujeto fundamental de todo gobierno revolucionario o progresista. «Cuando se hace eso, creyendo que se va a ganar el apoyo de la derecha, se comete un error, porque la derecha nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando vean que lo popular es fuerte y está movilizado», apuntó. Luego desarrolló la idea que se tiene que llevar a cabo un cambio radical en la estructura económica desde el Estado: “El Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá colaborar, podrá mejorar, pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo el poder económico en los sectores subalternos. Esa es la clave que va a decidir a futuro, la posibilidad de pasar de un post-neoliberalismo a un post-capitalismo».
En segundo lugar, se refirió a un cambio en el sentido común de los sujetos. «No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario, si no hay una profunda revolución cultural». Esta crítica surge de un desfase que García Linera sostiene que hubo entre los avances económicos y los cambios en el sentido común de la sociedad. «Ahí estamos atrasados, ahí la derecha ha tomado la iniciativa», afirmó y “eso ocurrió a partir de la fuerte influencia de los medios de comunicación hegemónicos, entre otros factores”. Sin embargo, remarcó que era fundamental provocar un cambio cultural desde las bases: «Muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción del sentido común».
Como tercera instancia, hizo mención a una débil reforma moral: «Hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar, con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana, lo que uno procura. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos». García Linera continuó: «Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada. Las privatizaciones han sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más obsceno de corrupción generalizada». Sin embargo, agregó, es necesario que «nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia».

La cuarta cuestión que mencionó es la continuidad de los liderazgos. “El tema es cómo damos continuidad al proceso, teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder». En este punto señaló una de las mayores dificultades para los movimientos emancipadores de América Latina. «Qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época. Si todo dependiera de las instituciones, no sería revolución. Cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles». La tensión entre la institucionalidad y la revolución por vía democrática surge, para Linera, como uno de los debates más importantes hacia el futuro. «Tal vez, la importancia de los liderazgos colectivos que permitan la continuidad de los procesos tengan mayores posibilidades en el ámbito democrático», opinó antes de ir al último punto.
En este caso desgranó la idea de la débil integración económica continental. «Soy un convencido de que América Latina sólo va a poder convertirse en dueña de su destino en el siglo XXI, si logra constituirse como una especie de Estado continental, plurinacional, que respete las estructuras nacionales de los Estados pero que, a la vez, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo económico, en lo cultural, en lo político, en lo comercial». Si bien reconoció que se trata de un tipo de integración profundamente más compleja que la integración política, el vicepresidente boliviano afirmó que América Latina cuenta con todas las condiciones materiales para realizarlo. «¿Se imaginan, si somos 450 millones? Tenemos las mayores reservas minerales de litio, de agua, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos, somos presa de la angurria y el abuso de empresas y países del Norte. Unidos, América Latina va a poder pisar fuerte y marcar nuestro destino».
Redondeando la disertación, se alejó de las particularidades de la coyuntura para tomar una perspectiva histórica sobre el momento que atraviesa nuestra región. «No debemos asustarnos. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas». De esta forma sembró un poco de optimismo en el auditorio. En esa línea de pensamiento, reconoció el momento actual latinoamericano como el fin de una primera oleada, en donde la tarea es «debatir lo que hicimos mal, dónde cometimos errores, qué nos faltó hacer, para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá de lo que lo hicieron durante la primera vez». En la misma línea que Sader, reconoció que el principal aspecto a favor de los movimientos populares es el tiempo histórico, debido a que la derecha no tiene un proyecto superador. «No representan el futuro. Ellos son zombis, muertos vivientes electoralmente. Nosotros somos el futuro, somos la esperanza».
«Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles, de eso nos alimentamos. ¿Acaso no venimos desde abajo, acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Para eso es un revolucionario. Luchar, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino».
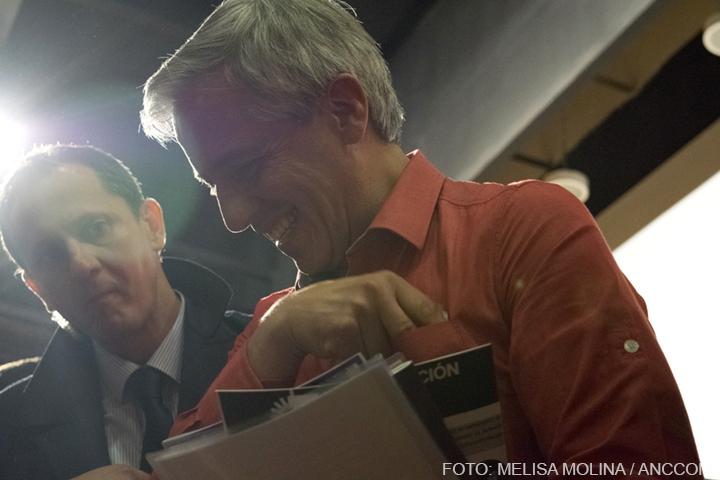
Terminada la exposición, en el marco de una conferencia de prensa, el vicepresidente de Bolivia dialogó con la periodista Eva González, de ANCCOM, sobre algunas de las cuestiones específicas desarrolladas en su intervención. En relación a la dificultad que se les presenta a los gobiernos progresistas y revolucionarios para lograr una eficaz administración económica en coincidencia con una progresiva distribución de recursos hacia los sectores populares dijo: «Hay que gobernar para todos, pero siempre, en primer lugar, para el pueblo. Tomar medidas teniendo en cuenta a los empresarios, a los banqueros y a los agroindustriales, ya que son parte de tu país y de tu economía, pero nunca afectando al pueblo». A continuación agregó: «Nunca hay que golpear a las bases populares. Eso es como un norte. Si una medida afecta a los trabajadores, nunca la tomes. Estamos en el gobierno para gobernar para las mayorías populares, no para los más ricos».
Actualizada 31/05/2016

May 31, 2016 | inicio
Es martes a la tarde y en el Liceo N°4 Remedios de Escalada de San Martín alumnos y docentes se preparan para el acto patrio en conmemoración por el 25 de mayo. Un hombre de expresión severa en un sobretodo azul oscuro está dando indicaciones precisas al personal de limpieza. Su nombre es Diego Laplacette y es el rector de la escuela, en la que hace un mes desembarcó un proyecto de co-docentes en las aulas, conocido con el nombre Pexa, un programa impulsado desde el Ministro de Educación porteño en asociación con Enseñá por Argentina, una ONG en cuyo consejo asesor participan el ex ministro de Educación del gobierno de Fernando de la Rúa, el economista Juan Llach, y Gustavo Iaies, ex viceministro de esa cartera durante el gobierno de la Alianza y actual asesor de Sergio Massa.
«Para averiguar sobre el programa deberías hablar con Paula Nese, la asesora pedagógica de la escuela, decile que vas de parte mía, la encontrás en el segundo piso», indica Laplacette y prosigue con su tarea.
«No a las drogas», se lee en más de uno de los afiches confeccionados por alumnos que cuelgan en las paredes de los pasillos. «Sí al boleto estudiantil», reza uno de los graffiti en el patio a cielo abierto. En la oficina del segundo piso no está Paula Nese sino una compañera suya que aguarda la llegada del SAME para que atienda a un adolescente que se golpeó durante esa jornada. «El programa de las parejas pedagógicas está funcionando en la escuela actualmente, pero hubo problemas con eso, hay docentes que no los quieren y también hubo problemas con el gremio», comenta.
En total son cuatro las personas adentro de la oficina, en la que apenas caben el escritorio con tres sillas, y un gran armario de metal. Los otros dos son promotores del Gobierno de la Ciudad que acaban de llegar de la calle: su trabajo consiste en averiguar por qué algunos alumnos dejaron de asistir a clases y hacer que vuelvan a las aulas. «La idea es articular nuestro trabajo con el de los Pexa (miembros de la ONG Profesionales de Enseña por Argentina) para que los chicos no queden tan colgados cuando vuelven a las clases después de varias semanas sin asistir y puedan retomar el ritmo», aporta uno de ellos, entusiasmado. Minutos después llega Nese a pasos apurados, lleva consigo una notebook de Conectar Igualdad y varios papeles, está trabajando a contrarreloj para un proyecto de la escuela y le está resultando difícil encontrar un lugar donde poder concentrarse.

Formando líderes
«Postulá a nuestro programa de formación en liderazgo dando clases en las comunidades educativas que más lo necesitan y sé parte del cambio», invita el sitio de Enseñá por Argentina. «En nuestro país, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos están casi dos grados escolares por detrás de niveles socio-económicos altos», aseguran desde la web. Al pie de la página figuran los socios de la organización, casi todos ellos empresas privadas extranjeras: Microsoft, Nestlé, Ogilvy, Roche, DHL, Direct TV, HSB, Galicia, Supervielle, Deutsche Bank, Western Union, LAN, entre otros.
«Para postularte solo necesitás un título de grado», aseguran desde la ONG en conversación telefónica, «no hace falta que seas docente ni que hayas hecho las materias pedagógicas de la carrera. Durante el voluntariado necesitamos que trabajes full time, 30 horas por semana, y nosotros te becamos el profesorado en un instituto privado. Ahora, si vos preferís hacer las materias del profesorado en una universidad pública es válido también, lo podés hacer por tu cuenta».
En este momento, Pexa toma solicitudes para el ciclo lectivo 2017. La postulación se realiza por medio de un escueto formulario web, y luego comienza el proceso de “Reclutamiento y Selección”: entrevistas grupales, entrevistas individuales, un curso de ingreso y más tarde las prácticas dentro del aula.
¿Trabajo precario?
«El proyecto llegó a la escuela, el rector lo aceptó, y yo trabajo en la articulación. La realidad es que este año el Gobierno de la Ciudad quitó bastantes recursos, y nos ofreció este programa», explica Nese. «Los co-docentes trabajan en las aulas junto con los docentes, nunca están a solas frente a la clase. La responsabilidad civil la tiene el profesor, y en caso de que éste haya faltado, de ninguna manera el co-docente queda a cargo de la división». Durante la conversación con la asesora pedagógica, salen y entran de la oficina chicos de la escuela preguntando por las fechas de los exámenes de materias adeudadas. «De matemáticas no va a haber, no hay fondos para pagarles horas extra a los profesores que tienen que tomar», repite una y otra vez. «Como ves, hacen falta muchas cosas en la escuela, y para mí la ayuda siempre es bienvenida, venga de lo público o de lo privado», justifica.
Los Pexa dedican veinte horas de su carga horaria como pareja pedagógica y diez a la planificación de proyectos institucionales. Se estima que ganan entre cuatro y cinco mil pesos por mes, que se les paga con fondos del Ministerio de Educación porteño a través de la ONG. Juan Martinena, delegado gremial de Ademys en el Liceo Nº 4, considera que se trata de trabajo precarizado que va contra el estatuto docente. «Los co-docentes entraron al colegio por la ventana. Se comunicó como un hecho consumado que iban a empezar a venir en una reunión de profesores por cargo, no se decidió conjuntamente. Tengo entendido que ni siquiera se comunicó a los padres de los chicos esta decisión», comenta preocupado.
Para dar clase en escuelas públicas hay que pasar por un proceso que incluye la suma de puntajes, títulos, cursos, consulta de antecedentes, apto médico y psicológico. Los cargos disponibles se publicitan mediante acto público para asegurar un acceso democrático y transparente a las funciones. «Con el programa Enseña por Argentina se está precarizando la formación del que está dentro del aula, no se sabe con qué mecanismos se los selecciona, porque eso depende de los coordinadores de la ONG», sostiene Martirena. Resalta el hecho de que en Enseña por Argentina se fomenta la formación en institutos de enseñanza privada por medio de becas, en detrimento de los profesorados públicos.
Por el momento, muchos de los docentes del Liceo Nº 4 optaron por no dejar que los co-docentes ingresen a las aulas, ya que el programa es optativo. La objeción no es contra los individuos que se desempeñan en la ONG, sino contra la forma en que fue implementado, que implica una intromisión de lo privado en la educación pública.
La decisión que el programa se implemente en el establecimiento la tomó Eduardo Toscano, supervisor de la región. A pedido de los docentes, acudió a la escuela para dar detalles sobre el proyecto. «El supervisor no conocía el convenio por el cual la fundación entra a las escuelas públicas. Lo que yo entiendo es que se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirma Martirena.

«Se está aprovechando la necesidad de la escuela, se le quitan los recursos, y en lugar de crear cargos genuinos ingresan por medio de una ONG profesionales sin estatuto, sin convenio, sin reglas», afirmó Martirena.
Profesionales que quedan afuera
En 2007, bajo el gobierno de Jorge Telerman, en la ciudad de Buenos Aires se creó la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social, dictada en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación (ISTLyR), una institución educativa pública y gratuita. La carrera propone una formación integral de los educadores, teniendo en cuenta ámbitos educativos diversos, con eje en la visión de la educación como un derecho. Propone una actitud crítica y reflexiva ante la educación y la concepción del sujeto. Los egresados de esa carrera llevan años intentando lograr modificaciones o excepciones en el estatuto para poder acceder a cargos en escuelas públicas ya que cuentan con formación idónea para desempeñarse como asesores pedagógicos dentro del Estado, pero no han recibido respuestas del gobierno en todos estos años.
“En Enseña por Argentina trabajan con el (PISA) Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. Se trata de exámenes estandarizados elaborados con los parámetros de países centrales, que desconocen los procesos de profunda desigualdad que dan lugar a la realidad educativa de nuestro país”, comenta una egresada de la institución que prefiere mantener su nombre bajo reserva, ya que trabaja en el Gobierno de la Ciudad. “La mejora de la educación –agrega- se tiene que realizar por medio de políticas públicas que atiendan las contradicciones de un Estado que legitima la desigualdad. Esta ONG, en su web, dice que está orientada a formar en el liderazgo; es decir, propone un horizonte educativo que tiene que ver con el mundo empresarial”.
Gabriela Pignataro, una estudiante de la carrera del ISTLyR, considera que la implementación de la ONG es una “pantalla de voluntariado que esconde un negocio”. Y agrega: “He visto avisos para trabajar en esta organización publicados en Zona Jobs como trabajo pago. Los cargos técnicos en las escuelas deben otorgarse a personas que estén formadas con una mirada en procesos educativos. Un título universitario no te garantiza una mirada pedagógica. ¿Cualquiera puede estar dentro de un aula?”.
Toma de posiciones
La implementación del programa de co-docentes en Capital Federal trascendió gracias a una denuncia de Ademys, pero lleva años siendo implementado en las provincias de Córdoba y Salta. No es la primera irregularidad en la injerencia de ONGs en la escuela pública: diez días atrás, la Justicia Porteña ordenó suspender el programa de evaluaciones de hábitos de niños, niñas y adolescentes que la Jefatura de Gabinete y la ONG ILSI (International Life Sciences Institute) realizaba en establecimientos porteños a través del programa Mi Escuela Saludable. La organización estaba sustentada por multinacionales como Monsanto y Coca-Cola.
El motor que impulsó la visibilización del caso de Mi Escuela Saludable fue la acción de los padres de la Cooperadora de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, en donde se intentó implementar el programa. “Cuando vino Cecilia Antún, la coordinadora del programa, a hablar con los padres para que firmáramos la autorización para realizar los estudios, no nos pudo dar explicaciones acerca de si esos análisis estaban aprobados para ser realizados en niños, ni tampoco podía explicar por qué se había elegido a ILSI, una institución cuestionada a nivel mundial, y ni siquiera nos pudo decir para qué serían utilizados los datos que ellos deseaban relevar. Cuando le preguntamos si los resultados del estudio serían aplicados al menú del comedor escolar nos dijo que el programa no tiene articulación con los comedores escolares”, comentó Diana Reingart, tesorera de la Cooperadora y madre de dos alumnos de la escuela.
Desde Ademys están trabajando estrategias para revertir esta tendencia de las ONG: “La escuela se debe organizar y dar el debate. Hay que transmitir a los docentes que el directivo no es el dueño de la escuela. Por otro lado, es preciso analizar cuáles son los recursos genuinos que le hacen falta a cada institución y de esta forma evitar las decisiones tomadas por medio de votaciones ideológicas”.
Actualizada 31/05/06

May 26, 2016 | inicio
El plato de lentejas y los comensales están listos. La asamblea programada para las 13 ya puede comenzar. “¿Quién está yendo a la escuela?”, se les pregunta a los adolescentes sentados alrededor de la larga mesa. “Yo esta semana no fui, estaba cruzado y no quería agarrármela con el psicólogo. Después iba a tener cargo de conciencia, el pobre tipo no tiene nada que ver”, responde uno de los jóvenes. “Ir a la escuela a veces es como ir al dentista. Si te duele mucho una muela, ¿por qué no ir? Cuando uno más cruzado está es el mejor momento para ir a la escuela, porque te pueden ayudar”, le explica Claudio Di Paola. Es el director, junto a Edgardo Tabasco, de “La verdadera casa para vivir”, nombre del hogar que el centro educativo Isauro Arancibia ha logrado conseguir para que chicos y chicas en situación de calle que hayan tenido un paso por la institución tengan un lugar para habitar y puedan formar un proyecto propio.
En el 2006 los maestros y directivos del Isauro Arancibia decidieron formar una asociación civil para intentar conseguir un lugar en el que pudieran vivir los alumnos que más lo necesitaran, ya que los hogares que existen son para menores de 18 años y, pasada esa edad, el Estado ofrece paradores “que son horribles, son para parar, no para vivir”, explica Susana Reyes, directora de la escuela. Recién a finales de 2015 consiguieron que un banco industrial les alquile una vivienda por tres años. “El gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí hicimos con él fue un convenio que se le da a todos los hogares de la ciudad, que es una determinada cantidad de plata para la comida”, aclaró y continuó: “El eje de la casa es el proyecto de vida de los chicos, es un hogar de tránsito, para vivir un tiempo, para que hagan pie para su proyecto. Ellos están ahí para pensarse, para decidir qué es lo que quieren, porque en la calle no se puede. Y en un año y medio o dos poder irse. La idea es que laburen. Les vamos a abrir una caja de ahorro para que vayan ahorrando y que en dos años se puedan ir”.

La casa abrió sus puertas en diciembre de 2015, y en enero los primeros en llegar ya estaban instalados. Actualmente viven nueve chicos y durante este mes ingresarán algunos más, ya que pueden vivir hasta 18 adolescentes. Daniel Santamaría, uno de los chicos que habita allí, contó que el sueño de la casa propia lo tenían hace mucho tiempo. Por eso, junto a otros compañeros, conformaron la agrupación Hermanos de Calle: “Nos juntamos y fuimos a una banda de lados para que se haga una casa linda. Hicimos marchas, fuimos a la Legislatura. Primero nos dieron los hoteles a un par que vivíamos en la calle. Y como estaban sacando gente de los hoteles, Susana quiso hacer un proyecto que sea más accesible para nosotros y que no nos quedemos en la nada”, dijo.
Martin Lang, trabajador social que forma parte del equipo técnico de acompañamiento de la casa, explicó que la apuesta del proyecto “es que estén el menor tiempo posible, sabiendo que son chicos que no tienen vidas sencillas y que la construcción de un proyecto autónomo es un camino largo y complejo. Con cada uno hay un proyecto de trabajo, con cada uno se construye un rumbo”. Lang y la psicóloga Aixa Flores se encargan de la garantía de algunos derechos como la educación, la salud, la identidad, y el acompañamiento jurídico. “Trabajamos con el afuera de la casa, con tratamientos de salud y tratamientos terapéuticos que los chicos quieran empezar, o que nosotros le propongamos porque se están zarpando con el uso de drogas o se están yendo de mambo con el alcohol”, comentó.
Además del equipo técnico, con los chicos viven acompañantes que los guían en el proceso de conformar un proyecto autónomo. Juan Carlos Fernández, que terminó la primaria en el centro educativo y ahora asiste a un secundario que depende de la UOCRA, quiere desarrollar un emprendimiento de eco bolsas: “Esto lo aprendí en el Isauro. Tengo unas telas y me tengo que armar un stock para ir vender a alguna feria o algo, para ganarme la moneda. Y con eso poder comprar más tela y poder armar algo con serigrafía que me denomine a mí, algo mío. Tengo que organizarme bien. Conviene hacer más cantidad y más barato, porque ganas más rápido la moneda y además le haces un favor a la gente”.

“Mudarse a una casa nueva está buenísimo. Muchos de ellos están por primera vez bajo un techo. Pero es una crisis también. En la ranchada quedaron muchos amigos, y a los chicos les carcome la culpa. Hay que contener eso”, explicó Lang. Además, el trabajador social manifestó su preocupación por la incomprensión y la marginación social a la que se ven expuestos: “A un chico lo encontraron fumando porro en la esquina y se lo llevaron. El cana que estaba tomando los datos se preguntaba por qué lo habíamos ido a ver. Tienen un prejuicio muy grande. No lo entienden”, dijo. Uno de los chicos que actualmente vive en la casa, contó: “Un día estaba vendiendo la revista La realidad sin Chamuyo que hacemos en el Isauro, ahí en la placita Dorrego, y un cana me echaba. Como yo volvía, me acusó de haberle querido robar a una pareja que pasaba. Sentate ahí me dijo, me quiso agarrar. Le saqué la mano y me quiso dar un palazo. Justo puse la mano y me dio acá (muestra una cicatriz en el brazo). Lo empujé para defenderme, y me empezaron a agarrar tres cobanis a palazos. Por suerte, saltaron unos amigos y hasta vino la pareja que estaba viendo la situación a aclarar que nada que ver, que yo no les había querido robar. Pero bueno, no me quedó otra que salir corriendo”.

Con respecto al achicamiento del Estado y los despidos masivos que se vienen realizando desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, Martin Lang opinó: “Al haber echado a tantas personas de su laburo, hay gente suelta en el mercado laboral, y a ellos los pone en un lugar de asimetría bastante pronunciado”. Si bien la idea es que creen su propio emprendimiento, “el proyecto de vida implica tiempo, soñar con algo que no está. Es difícil cerrar los ojos e imaginarse de acá a cinco años cuando tu vida fue siempre la supervivencia, pensar en levantarse y ver si se llega hasta la noche porque hay condiciones concretas, materiales, que implican que capaz que no llegás”, continuó el trabajador social.
El requisito para poder entrar a la casa es haber tenido un paso previo por el Isauro Arancibia. La escuela que fue creciendo para poder brindar una educación digna a aquellos que han sido desplazados del sistema. El centro educativo, que actualmente se encuentra en peligro de demolición por el trazado de Metrobus, que frenó las construcciones que se estaban realizando para refaccionar el edificio, ya enfrentó la misma situación en 2014 y ahora vuelve a luchar para evitar que tiren abajo lo que les costó tanto conseguir. Luego de un reclamo en la Legislatura en abril, aún continúan sin respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad: “No tenemos ninguna notificación oficial pero sí nos ha llegado la información por varios medios. Por ejemplo, el coordinador del Centro de Atención Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), que está en la esquina, nos contó que se van a mudar pronto porque en enero inician las obras por el Metrobus”, dijo Lila Wolman, maestra del Isauro.
La lucha recién comienza
Para visibilizar su reclamo, durante los últimos días llevaron a cabo las jornadas de lucha El pueblo quiere saber de qué se trata. El viernes 20 se realizó el debate pedagógico Inventamos o erramos, en el que participaron Tito Nenna, Pablo Imen, Laura Invernizzi, Ricardo Cotta, y Fátima Cabrera. Reflexionaron sobre la importancia de la educación popular y del papel de una escuela como la Isauro Arancibia en la coyuntura actual: “No solo tenemos que resistir, sino seguir construyendo, para que esa resistencia no sea inocua. Hay que seguir haciendo cultura. No podemos abandonar los sueños que tienen estos pibes”, dijo Tito Nenna, que pidió inaugurar el panel porque tenía que irse a defender la ley anti-despidos del veto macrista. El inicio de la próxima jornada, que tuvo lugar el lunes 23, contó con la visita inesperada de dos personas de Infraestructura de la Nación, que vinieron a corroborar que efectivamente los alumnos y docentes se están enfrentando a un invierno complicado: faltan vidrios en las ventanas y no tienen calefacción. “Venimos llamando desde hace meses y nunca conseguimos nada. Tenemos que salir en la prensa para que se acerquen a ver lo paradas que están las obras”, dijo la directora al iniciar el debate que tuvo como eje los derechos humanos. El encuentro se denominó Robertito Autero, “en memoria de nuestro estudiante asesinado por un policía de la Metropolitana de un tiro en la nuca, que aún está libre”, explicó Lila Wolman. Formaron parte del panel Jesús Fumagalli, Horacio Ávila, Amanda Toubes, María Elena Naddeo y profesionales de ATAJO, la Agencia de Acceso Territorial a la Justicia. Esta vez los chicos estuvieron presentes, mostrando los carteles que exigían la defensa del Isauro y contando las problemáticas que sufren día a día por el maltrato de la Metropolitana en las ranchadas. El martes 24 fueron ellos los protagonistas, en el acto cultural que llevaron a cabo en la calle Cochabamba, cortada para la ocasión. Las estrofas del Himno Nacional sonaron fuerte desde los parlantes del pequeño escenario montado y aún más desde las gargantas de los presentes. Los obreros, que al parecer volvieron a trabajar, se asomaron a ver el espectáculo desde las ventanas del primer piso. Aseguraron a ANCCOM que la refacción estará lista en dos semanas, y que no entienden por qué si se ha puesto tanto empeño en mejorar la escuela el gobierno está amenazando con demoler. Para acompañar los actos de circo, canto y distintos números interpretados por los estudiantes, cerca de las 13, se sirvió locro a los presentes. “Esto solo será el comienzo”, aclaró Wolman.

“Seguimos para adelante. Porque pensar en que un pibe que durmió en la calle –hasta hace poco tuvimos un chico en el Argerich porque la policía lo cortó- venga a la escuela y nosotros decirle que no damos clases porque el edificio no está terminado nos da vergüenza ajena. Acá las clases van a seguir, pero vamos a continuar luchando”, explicó la directora Susana Reyes. La identidad que aglutina a los chicos que habitan “La verdadera casa para vivir” es el Isauro Arancibia “como centro educativo que los alojó, los cobijó, que los quiere y que los convocó desde el amor. Estos chicos si se salvan, se salvan por amor”, agregó Martin Lang.
Actualizado 26/05/2016

May 24, 2016 | inicio
El cruce de las calles San José y México fue el escenario del crimen. Allí, la madrugada del 7 de marzo de este año, resultó herido de muerte el referente senegalés Massar Ba. “Fue hallado alrededor de las cinco de la mañana en la calle, tirado como un perro, con fuertes muestras de golpes. Ahí lo ve alguien que llama al 911 e intervienen inmediatamente la Comisaría 8°, después el Same, donde lo llevan al hospital Ramos Mejía. Tenía el estómago reventado, fractura de pelvis, piernas, golpes contundentes en el cráneo. Procedieron a hacerle dos operaciones, no resistió a la segunda y murió. Realmente las personas que lo hicieron tenían un ensañamiento, un odio con él”, dice Carlos Álvarez, portavoz de Afro Xango, una organización sin fines de lucro que lucha contra la discriminación racial, el sexismo, la xenofobia y a la homolesbotransfobia. El caso del activista se encuentra actualmente bajo secreto de sumario. Y las hipótesis que rodean su muerte solo están en las sombras, posadas ahora sobre este cuerpo que no descansa, del que se habla por lo bajo, un cuerpo que fue lucha y organización de la comunidad afro.
Ir a la Comisaría 8° en busca de pistas es inútil, parecen reírse cuando uno pregunta por él, parecen no conocer la historia que subyace, a ese hombre encontrado a metros de la que era su actual casa. “No, nosotros no te podemos decir nada, tenés que ir a la Fiscalía”, afirma con crudeza el jefe de guardia.
“Estábamos recibiendo denuncias que tenían que ver con desalojos forzosos, donde a miembros de la comunidad africana les querían doblar el costo del alquiler, situación que Massar también sufrió. Fue un desalojo forzado. Él no era vendedor ambulante pero sí tenía una actividad comercial. Pero no pudo con el costo y tuvo que irse a vivir a otro lugar cerca de donde lo encontraron”, retoma Álvarez. Y continúa con el relato de cómo era la vida de Massar: “Era un gran conector, vinculaba mucho como referente a la comunidad senegalesa en organizaciones sociales y políticas, y ayudaba con la organización de algunos festivales y shows artísticos con músicos y cantantes senegaleses, por eso creo que es una gran pérdida para la comunidad, su rol era muy preponderante, Massar vinculaba a las personas importantes de Senegal”.
Massar llegó a la Argentina en 1995 y muy pronto se abrió camino hasta llegar a Casa África, una institución para la difusión de la cultura afro y la asistencia y orientación a los inmigrantes. Se tomaba todo el tiempo necesario para ayudar a cualquiera a encontrar su lugar en la ciudad. “Era una muy buena persona, iba a volver a Senegal en abril. Acá tiene una hija de 17 años. Pero ella no quiere hablar con nadie de lo que pasó. Estamos esperando que la justicia resuelva el caso. Massar es irremplazable, es único. Siempre luchaba por el color negro. Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio. Su muerte me duele mucho”, confiesa Ala Diaw; quien trabajó con Massar en Daira, otra institución que vela por los intereses sociales de los senegaleses, que abarcan desde la prestación de ayuda a los necesitados y a los recién llegados hasta oficiar la celebración de los matrimonios y hacerse cargo de los gastos en caso de decesos.
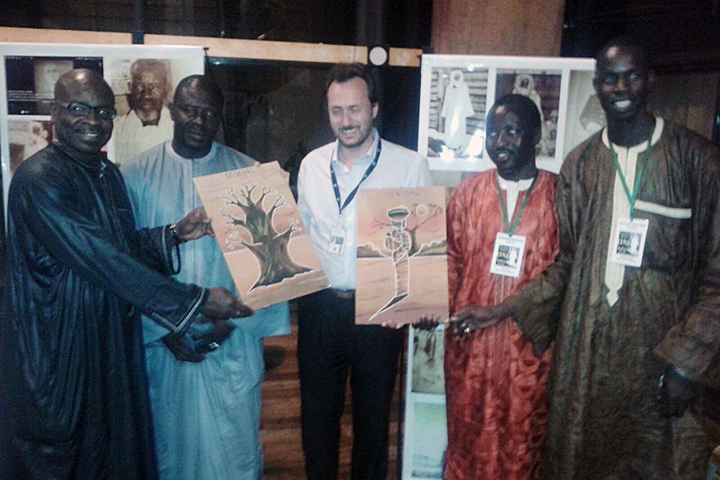
«Cuando algún senegalés llegaba a la Argentina, Massar lo recibía y le indicaba cómo conseguir un alquiler, cómo ponerse su negocio». Foto: gentileza Ala Diaw.
Para Irene Ortiz Teixeira, presidenta de Casa de África en Argentina, Massar era como un hermano menor. “Massar pertenece a la comunidad africana y por eso lo conocí, él había sido director ejecutivo de la Casa de África. Ingresó en 2011 con motivo de la película ‘Dimba Lima’ (ayúdame en idioma wólof). Massar era una persona absolutamente educada, muy carismática, una persona a la cual la gente lo seguía muchísimo”, cuenta.
Liliana Beatriz González trabaja en Casa África con Irene y también en IARPIDI -el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración- aporta su mirada: “La vida de los africanos que llegan a la Argentina es muy dura. Primero deben aprender el idioma, luego suelen trabajar vendiendo bijouterie, el mismo Massar tuvo que hacerlo en su momento”. Por su parte, Álvarez, de Xango, agrega: “Massar era un activista que participaba de diversos espacios en la comunidad afro Argentina, inclusive en Todos con Mandela, en el Día Internacional de Lucha contra el Racismo, algunas conmemoraciones del Día Nacional de los Afroamericanos y en el último tiempo, el año pasado, trabajamos fuertemente juntos ante las denuncias de hostigamiento, persecución y robo de mercadería a senegalenses”.
Desde hace tiempo, Xango denuncia la violencia sistemática que practican las distintas policías contra los inmigrantes de Senegal. Las denuncias de hostigamiento, violencia y maltrato no solo aumentaron en la ciudad de Buenos Aires sino también en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y en provincia de Buenos Aires, particularmente en la localidad de Malvinas Argentinas. “Para nosotros es un continuo. Ya cuando (Mauricio) Macri era jefe de gobierno nosotros veníamos recibiendo varias denuncias, la diferencia es que teníamos otros espacios institucionales para velar por estas cuestiones“, recuerda Álvarez, que señala a otra víctima de la comunidad afro: “José Delfín Acosta Martínez fue asesinado por la Policía Federal, el caso fue comprobado, está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue en el 94, pasaron 22 años y todavía no se han encontrado los responsables materiales. Un caso de violencia institucional, el salía de un boliche, se mete a separar a unas personas que estaban peleando, lo meten en un patrullero y aparece muerto”.

Massar llegó a la Argentina en 1995 y muy pronto se abrió camino hasta llegar a Casa África, una institución para la difusión de la cultura afro y la asistencia y orientación a los inmigrantes.
Irene estuvo en la manifestación que se realizó en la Fiscalía N° 7, a los pocos días del crimen de Massar. “Quise hablar con otros chicos senegaleses y están asustados. La familia de Massar está llorando en su tierra y necesitan estar con su ser querido y realizarle el ritual que corresponde”, cuenta. Por su parte, el presidente de la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA), que elige identificarse solamente como Mustafá, diice que “debido al estado de secreto sumario de la investigación y consciente de las diversas versiones publicadas, prefiero esperar hasta que la causa avance para poder hablar de ciertos temas”. Dicha entidad es la que aparece como querellante en la causa.
La religión de los senegaleses es la muridista. Ese credo implica solidaridad entre los pares, y así Massar lograba tejer lazos entre toda la comunidad africana que llegaba a la Argentina. “Para nosotros fue un golpe terrible, porque en el último tiempo veníamos trabajando muy articuladamente. Nosotros esperábamos ante esta crecida de la violencia de la Metropolitana en la Ciudad, y con el proyecto del macrismo de reordenamiento del espacio público, algo de ayuda en este sentido”, rememora Álvarez.
El activista añade: “Hubo secuestro de mercadería masiva en Liniers, Caballito, Flores pero no esta muerte, que nos sorprende muchísimo. Lamentablemente es una constante en la comunidad afro la pérdida de varones de joven edad producto de la violencia institucional, de la violencia callejera. Pero también estamos viviendo algunas crecidas de reorganización neonazi, grupos skinheads, pandillas y hemos tenido varios atentados. Entonces estamos muy preocupados con estas cosas que están pasando porque el Estado debe tener una intervención concreta y directa sobre estos temas”. Mientras tanto, el crimen de Massar Ba sigue impune y sin novedades.
Actualizada 24/05/2016

May 24, 2016 | inicio
Se suele afirmar que la ley siempre está detrás de lo que su sociedad concibe, en un momento histórico, como derecho. El pasado 19 de abril, coincidiendo con el Día del ‘indio’ americano, el Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata (FCNyM) entregó, en un acto homenaje, los restos de cuatro personas pertenecientes al pueblo originario selk’nam, de Tierra del Fuego que hasta entonces atesoraba en sus depósitos. A esta ceremonia privada asistieron, entre otros, el presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Raúl Perdomo, unos pocos miembros de la comunidad fueguina y Rubén Maldonado, ex presidente de la comunidad indígena Rafaela Ishton, quien fue el encargado de reintegrar los restos a la isla.
Los selk’nam restituidos ahora descansan en un territorio comunitario, en Rancho Colorado, a 15 kilómetros del municipio de Tolhuin y aún no está saldada la discusión hacia dentro de la comunidad, sobre qué se hará con ellos. El único resto esqueletario identificado es el del líder fueguino Sekriot, al que se le otorgó popularmente el nombre de Capelo y de quien se sabe que fue fusilado en 1895, por un pelotón de policías a cargo del comisario Ramón Cortés.
DESDE LA PLATA
Marina Sardi es antropóloga y está doctorada desde 2002 en un tema específico que trabaja sobre el poblamiento aborigen de América. Es la responsable del Área de Demandas de las Comunidades, un sector dedicado al tratamiento y destino que pueden tener los restos humanos que se guardan en la División de Antropología de la FCNyM en La Plata. Además es investigadora independiente del CONICET, docente de la carrera de Antropología y la actual directora de la Revista Argentina de Antropología Biológica.
Para hablar de los selk’nam, Marina se retrotrae a 1994, cuando se realizó la primera -y muy resistida restitución por parte de las autoridades de la Facultad- de los restos del cacique tehuelche Inacayal. En esa oportunidad fueron partes esqueletarias, cuero cabelludo y cerebro.

Marina L. Sardi, es investigadora Independiente de CONICET y trabajadora de la División de Antropología del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales de La Universidad Nacional de La Plata.
¿Y qué otros casos vinieron después?
En 2001 se restituyó el cráneo del cacique ranquel Mariano Rosas. Si bien en ese momento no estaba vigente la ley 25.517 -que establece que deben ponerse a disposición de las comunidades indígenas los restos mortales de sus miembros- ya hubo un tratamiento diferente por parte de la institución. De alguna manera se reconoció el reclamo y la presencia de otras voces de comunidades indígenas que interpelaron al Museo.
Los restos de los cuatro selk’nam devueltos por la UNLPyM pertenecían a la comunidad Rafaela Ishton de Tierra del Fuego y eran conservados desde hacía más de cien años por el Museo. Habían sido donados, en 1898, por Pedro Godoy, el gobernador del territorio en ese momento. Únicamente el esqueleto de Capelo y otro miembro no identificado, están casi completos y gracias a este acto reivindicatorio dejan de ser un objeto de estudio áulico y museístico para volver a su comunidad.
La responsable del Área de Demandas de las Comunidades explica que si bien la ley 25.517 es de 2001, se reglamentó recién en 2010, el mismo año en el que se restituyó a la adolescente de la tribu de los Aché, Damiana o Kryygy y a otro individuo de la misma comunidad. Luego, en 2014, se completó la restitución de Inacayal, cacique tehuelche, al incluirse también los restos de su mujer (de nombre desconocido) y los de Margarita, la hija del cacique mapuche Foyel.

¿Por qué el regreso de los restos de los selk´nam tardó seis años?
Un proceso de restitución es lento, porque hay vías administrativas que tardan. Primero debemos contactarnos con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es lento en dar respuesta. Además, hay un proceso de inventario e investigación dentro de nuestra institución, que consiste en verificar los restos con los que se cuenta, su estado de conservación, etc. El expediente se inició con el reclamo el 15 de junio de 2011 y el 12 de septiembre de 2013, el Consejo Directivo aprobó la restitución. Durante ese tiempo recabamos información sobre comunidades reclamantes en INAI e investigamos el tema dentro de la institución. En este caso se demoró el proceso porque se pidió por dos individuos, representados por el esqueleto, pero como había otros dos cráneos asignados a la misma etnia, la institución decidió restituir los cuatro restos. Pero, más allá de esta cuestión, la tardanza mayor fue por cuestiones de la misma comunidad. Hace años que esta restitución fue aprobada por la UNLPyM, pero en la comunidad no había acuerdo respecto de qué hacer con ellos.
¿Cuál es la concepción que enmarca las restituciones?
Estos actos reconocen derechos en las comunidades indígenas, la historia colonial de una institución, como el Museo de la Plata y de una disciplina como la Antropología. Pero principalmente se reconoce que no se puede hacer investigación de cualquier modo.
El Museo de la Universidad de la Plata estableció un protocolo sobre cómo trabajar con restos humanos y desde 2006 se inició una política formal, que incluye algunas disposiciones como por ejemplo: retirar los restos humanos en exhibición, garantizar sus condiciones de preservación y documentación, generar una política institucional educativa, que aporte a la reflexión sobre el tema y favorecer la cogestión con las comunidades demandantes y las instituciones, en el marco de un programa riguroso.
Entonces, ¿lo que cambia es el paradigma de la Antropología?
Aun reconociendo que la Antropología tiene relevancia en el conocimiento de las sociedades y tiene potencial en distintos ámbitos del saber, cualquier investigación que se lleve a cabo no puede hacerse al margen de otros actores sociales que reclaman sobre aquello que, en un contexto científico, es considerado objeto de estudio o de exhibición museológica.
¿Qué cambios adoptaron los museos?
Los cambios que se produjeron en las instituciones museísticas fueron respecto de sus políticas de exhibición y tratamiento, en el caso de restos humanos: el Acuerdo de Vermillion, adoptado entre investigadores y representantes indígenas en 1990, es el principal antecedente a nivel internacional. El contexto de mayor reconocimiento de la cuestión indígena fue favorecido por la conmemoración del V Centenario de la Conquista de América que generó un “despertar” de la cuestión indígena, además de la transición democrática argentina. Un antecedente importante es el Native American Graves Protection and Repatriation Act, de EEUU. Allí, comenzaron a hacer restituciones desde la década del‘90, de manera masiva.
Además de esta normativa, ¿qué otras legislaciones intervienen, a la hora de considerar una restitución?
Nuestras leyes se fundan, no sólo en los reclamos y en el reconocimiento de la cuestión indígena, sino también en otras normativas internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. También se tiene en cuenta la Constitución Nacional que reconoce la pre-existencia de los pueblos originarios y la Declaración de las Naciones Unidas de 2007, entre otras.
¿Se llega a esto gracias a un recorrido histórico más amplio?
Sin duda. Hay que distinguir las prácticas antropológicas, con sus métodos de armado de colecciones, de fines de siglo XIX y las actuales, porque en el medio ocurrieron muchos cambios. En 1885 la institución platense contaba con el perito Francisco Pascasio Moreno, quien llevó indígenas prisioneros de la Conquista del Desierto y una vez fallecidos, fueron exhibidos en vitrinas del Museo. Luego se dejó de recibir restos y el cambio fue abismal, ya que se sancionaron leyes de patrimonio, entre otras, que impiden que se haga lo que se quiera con lo que se encuentra. De hecho, un investigador antes de excavar en una región, debe pedir permisos formales a las provincias y en ocasiones también a las comunidades que allí habitan.
DESDE TIERRA DEL FUEGO
Ana Cecilia Gerrard tiene 31 años y es antropóloga social y becaria del CONICET. Junto a Vanesa Parmigiani y Celina Álvarez Soncini, (ambas arqueólogas), trabaja bajo la dirección de Estela Mansur, una reconocida arqueologa fueguina, en el Laboratorio de Antropología del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) de Ushuaia. La tesis de grado de Gerrard llevó como título: “Ya no saben cómo extinguirnos. Los selk´nam de Tierra del Fuego. Historia, territorio e identidad”. En ese trabajo se explica cómo este pueblo fue silenciado a lo largo de la historia y cómo cobró visibilidad en los últimos decenios.
Sobre las leyes actuales Gerrard expresa: “Esta legislación vino a proteger los derechos de los pueblos originarios frente a determinadas prácticas académicas, que muchas los vulneraron históricamente”.

Ana Cecilia Gerrard, trabajadora del Laboratorio de Antropología del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET).
¿Qué implica que este acto se haya realizado en el Día del ‘indio’ americano?
La conmemoración del 19 de abril como el Día del ‘indio’ americano tiene su origen en el Primer Congreso Indigenista, realizado en México, en 1940, en el que participaron muchos pueblos originarios del continente y a partir del cual se creó el Instituto Indigenista Interamericano. Desde esa fecha se reivindican los derechos y las luchas de los pueblos que son preexistentes y que formaron y forman parte de la historia y la cultura del país, tales como el derecho al territorio, al trabajo, a la educación y la valoración de la diversidad en el continente. No está de más decir que esta restitución selk’nam salda una deuda histórica y busca cumplir con las leyes vigentes en Argentina desde la reforma constitucional de 1994 y la sanción de la ley de restitución del 2001.
¿Qué se pone en juego cuando hablamos de deuda histórica?
El avance a nivel mundial de políticas de restitución de restos humanos está relacionado con los DDHH. Se pretende que todas las poblaciones, sin distinción de su origen étnico, tengan el mismo derecho a decidir sobre el futuro y tratamiento de sus antepasados. Por mucho tiempo, la consideración de los cuerpos indígenas como “objetos” de estudio o “patrimonio” nacional y científico, llevó a que muchos museos se apropien de restos de personas, percibidas como “el pasado de la humanidad”, a pesar de que muchas veces formaran parte de nuestro pasado reciente, que fueran casi contemporáneas, como es el caso de las víctimas de este genocidio, originado por el avance de la frontera productiva en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que desplegó una violencia estatal y privada hacia sus pobladores originarios.
¿Cuál fue el puntapié para lograr esta restitución?
La iniciativa particular surgió en el 2010, cuando un grupo de antropólogos de la UNLP descubrió la identidad de Capelo entre las colecciones del Museo y dio aviso a la comunidad indígena Rafaela Ishton, que inició el pedido para que los devolvieran a su territorio natal.
¿Quién fue Capelo o Sekriot?
Son muchas las fuentes históricas que hacen referencia a Capelo. Sabemos que pasó una temporada en Buenos Aires, viaje al que accedió luego de que el subprefecto de Bahía Thetis le prometiera cuidar a su mujer hasta su retorno. La furia de Sekriot se desató cuando al regresar constató que su esposa ya no estaba en donde la había dejado y que la habían llevado a la Isla de los Estados, que en ese entonces era un sitio de residencia de una veintena de hombres solos. Sekriot intentó, entonces, raptar a la esposa del subprefecto, pero no tuvo éxito. Luego fue acusado de distintos asesinatos, con lo cual se desplegó una persecución policial al mando del comisario Ramón Cortés. Capelo buscó refugio en la estancia de los Bridges, en Harberton, pero lo delataron. El comisario viajó, entonces, desde Ushuaia, con un grupo de policías armados, que toman el campamento por sorpresa y pese a estar desarmado, Sekriot fue ultimado a quemarropa en 1895.
Tanto Cecilia Gerrard como Marina Sardi hablaron sobre la importancia de una legislación de restitución de restos humanos de comunidades indígenas, que entiende que por encima de los intereses académicos y museológicos. Una ley que hace valer la autodeterminación de los pueblos y su derecho a decidir el destino de sus antepasados. Desde esta mirada, no se privilegian los grandes monumentos, ni tampoco se toma como exótico al otro diferente. No son objetos museológicos, son personas.
Actualizada 24/05/2016

May 19, 2016 | inicio
Cientos de manifestantes desafiaron ayer al frío y marcharon al caer la tarde hacia el barrio de La Boca para repudiar el ataque a militantes barriales por parte de una patota vinculada al PRO. El ataque ocurrió en la última sesión del Consejo Consultivo de la Comuna 4, cuando dos personas resultaron heridas de gravedad con armas blancas el pasado 4 de mayo. La convocatoria, organizada por el colectivo La Boca Resiste y Propone, reunió a múltiples agrupaciones políticas, legisladores de la oposición y asociaciones vecinales que rechazan la entrega de tierras linderas a Casa Amarilla al club Boca Juniors, oficializada el 25 de febrero pasado.
Los planes de la dirigencia xeneize, encabezada por el empresario Daniel Angelici, hombre cercano al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, consisten en construir en esos lotes un estadio-shopping que reemplace a La Bombonera, mientras que los vecinos reclaman que sean destinados a viviendas sociales, escuelas y centros de salud. “El último recurso que encuentran los sectores dominantes para resolver un conflicto a su favor, siempre que se encuentran con una fuerte resistencia popular, es la violencia política”, aseguró Pablo Ferreyra, diputado porteño del Frente para la Victoria (FpV), y agregó: “Lo que ocurrió hace dos semanas es el resultado del desencuentro entre un sector de vecinos que reivindica la función social de la tierra pública y el poder político, aliado con sectores empresariales, que creen que el único uso que se le puede dar a esos recursos es lucrativo”.
La concentración comenzó a las 17, en las puertas de la subsede comunal, en Barracas, con una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado público: “Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no le pedimos un gesto de humanidad, como llamar o recibir a las víctimas de la agresión por parte de su patota, sino simplemente que garantice el derecho a la participación ciudadana democrática”, fueron las primeras palabras que se oyeron en el acto, en el que se pidió reiterada y enfáticamente la renuncia de Jorge Apreda, presidente de la Comuna que abarca los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Una hora más tarde comenzó la marcha hacia la simbólica esquina de Almirante Brown y Blanes, en donde se sitúan los terrenos que dieron origen al conflicto.
La noche del 4 de mayo resultaron gravemente heridos Matías Scinica, de la agrupación vecinal Boca Es Pueblo, y Fernando Abal Medina, de Descamisados, hermano del senador nacional del FpV y ex jefe de Gabinete, Juan Manuel. Entre los responsables del ataque figuran Rodolfo Corzo, apodado “el Cordobés”, empleado de la Comuna 4, y también su hijo, del mismo nombre. “Si bien el episodio que tuvo lugar durante la reunión del Consejo Comunal fue absolutamente repudiable, el objetivo de esta convocatoria es relanzar la discusión de fondo, que es la entrega del patrimonio público”, comentó Maluca Cirianni, titular del centro cultural Casa Torquato Tasso, y una de las integrantes fundadoras de Boca Resiste y Propone.
Otra integrante del colectivo, Natalia Quinto, advirtió que el Gobierno de la Ciudad, los directivos de Boca y los empresarios inmobiliarios apetecidos por invertir “están dispuestos a todo para defender sus negocios millonarios. Hablamos de un compañero apuñalado en el cuello (Scinicia) y otro que fue pateado en el piso hasta casi morir (Abal Medina) –especificó-. Esto prueba que ni siquiera respetan la vida humana y buscan desalentar la participación popular”. Por su parte, otro de los presentes en la jornada, Claudio Morresi, ex futbolista y otrora secretario de Deportes durante el kircherismo (hermano de Norberto, militante peronista secuestrado y asesinado durante la última dictadura militar), comentó: “Repudiamos totalmente lo que ocurrió y estamos sorprendidos de que a pesar de los avances que han habido en estos años en materia de derechos humanos ocurran todavía cosas como éstas. No entendemos por qué las personas que perpetraron estos intentos de homicidio no hayan rendido aún cuentas ante la Justicia”.
“Yo nací en un conventillo que es de chapa y de cartón. No queremo’ estadio–shopping, la puta que los parió”. A pesar de que los años de Macri como presidente de Boca (1995-2007) coincidieron con la etapa más próspera de la institución en términos de logros deportivos, tanto el actual jefe de Estado como sus aliados Angelici y Rodríguez Larreta fueron los principales destinatarios de los cánticos de los integrantes de Boca Es Pueblo y adornaron la caravana hacia Casa Amarilla. “Macri, Macri botón, Macri, Macri botón, vos sos la dictadura, la puta madre que te parió”, repetían a coro, advirtiéndole al ahora primer mandatario que el recuerdo de los días de gloria no sería suficiente.
La controversia por los terrenos de Casa Amarilla comenzó, como contó ANCCOM en una nota publicada el 5 de mayo, en los años ’90, cuando el entonces intendente porteño Carlos Grosso cedió a Boca Juniors parte de las tierras situadas a pocas cuadras de La Bombonera, que una década antes habían sido transferidas a la Ciudad para aliviar el déficit habitacional. Durante las gestiones en la Capital de Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra se determinó por ley que el resto del terreno sería destinado a un total de 4.000 viviendas, pero para el final de la administración de Macri –electo jefe de Gobierno en 2007 y reelecto en 2011- apenas se contaban unas 400, es decir, el 10% de las estipuladas inicialmente.
Lo que ocurre en La Boca es, en realidad, un caso dentro de una tendencia que se repite en otros puntos de la Ciudad. Según un relevamiento del colectivo Buenos Aires No Se Vende, serían en total más de 2.500 los inmuebles de dominio público que el gobierno porteño pretende pasar a manos privadas a través de diferentes instrumentos legales. El conflicto de las tierras de Casa Amarilla sobresale por no haber sido tratado en la Legislatura, a pesar de que así lo exige la Constitución porteña.