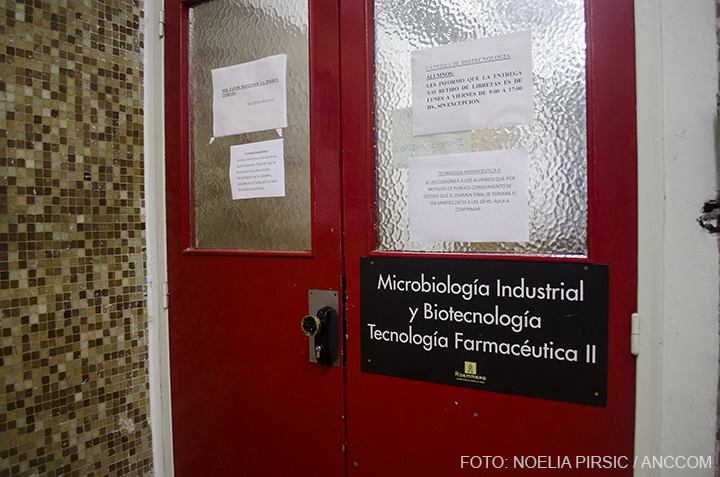May 10, 2016 | inicio
La lucha por el boleto estudiantil gratuito nunca dejó de estar presente. Aquello que comenzó en la década del setenta, hoy volvió al centro de la escena. Luego del aumento de las tarifas de transporte –100 por ciento en colectivos y trenes, y, en breve, el 60 por ciento en subtes– dictaminado por el gobierno nacional, cinco proyectos fueron presentados para retomar el tema. El “Boleto Educativo Gratuito” de Patricio del Corro y Marcelo Ramal (Frente de Izquierda); el “Boleto Educativo” de Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria); el “Boleto Estudiantil” de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); el “Boleto Estudiantil Metropolitano” de Juan Francisco Nosiglia (Suma +); y el “Boleto Educativo Gratuito” de Graciela Ocaña (Confianza Pública), solo para el transporte de pasajeros de corta distancia.
Los cinco proyectos coinciden en que el boleto estudiantil es indispensable para fortalecer el derecho a la educación y profundizar el carácter inclusivo de la educación pública. Sin embargo, las diferencias aparecen a la hora de determinar si el boleto deberá ser gratuito o una tarifa social; si beneficiará únicamente a la educación pública o, también, a la privada; quién será el encargado de financiar el boleto; si favorecerá a todos los actores: estudiantes, docentes y trabajadores de la educación; y, por último, quién debe ser la autoridad de aplicación, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.
El FIT
El proyecto de ley presentado por Marcelo Ramal y Patricio del Corro decide enmarcar su propuesta en la defensa del artículo 24 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que plantea que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine”. El Frente de Izquierda considera que actualmente no hay condición de gratuidad, ya que para concurrir a las instituciones educativas tanto estudiantes como docentes y no docentes deben abonar un boleto muy elevado, al que asocian al lucro de las empresas privadas en desmedro de la educación. “En este momento, la posibilidad de un boleto educativo se convierte virtualmente en un hecho que puede determinar para muchos jóvenes la posibilidad de estudiar o no”, expresó Marcelo Ramal a ANCCOM.
El FIT propone un boleto educativo gratuito que sirva para todas las líneas de colectivos que circulen en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento de su recorrido, para el subterráneo y el premetro, los 365 días del año, las 24 horas. Beneficiaría a todos los estudiantes, docentes, y trabajadores pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, con o sin aporte estatal, dependientes del Ministerio de Educación porteño en los niveles inicial, primario, secundario, especial y superior. El proyecto también contempla beneficiar a los estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
“Los anteriores intentos de aprobar un boleto gratuito en la Ciudad fueron desoídos por el gobierno. Hay un aspecto que nos interesa destacar de nuestro proyecto, a diferencia de los restantes: nosotros planteamos el financiamiento del boleto gratuito en base a las utilidades de las empresas de transporte. Queremos que se analicen sus costos y beneficios, particularmente después del tarifazo, y que esto no signifique una forma de financiamiento que termine derivándose hacia otra parte de la población”, sostuvo Ramal. Además, manifestó su preocupación frente al tratamiento de su proyecto, ya que solo está siendo trabajado en la Comisión de Transporte y Obras Públicas y no fue girado a la Comisión de Educación: “Eso quiere decir que se está concibiendo esta cuestión como un puro problema de política de transporte y no se aborda como un derecho relacionado con la educación pública”, aclaró a ANCCOM.

EL FPV
“Con el aumento de la tarifa del transporte, los sectores medios y populares se ven afectados. Para acomodar sus gastos y llegar a fin de mes, terminan resignando un derecho fundamental, la educación”, afirmó Pablo Ferreyra quien presentó el proyecto de ley por el Boleto Educativo.
En primer lugar, el fundamento principal en el que se enmarca el proyecto es la defensa del artículo 23 de la Constitución: “Asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, la permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo”. Por lo tanto, el eje del proyecto está puesto en la vinculación entre el derecho a la educación y el Boleto Educativo: “El precio del pasaje es parte importante de que todos los estudiantes puedan asistir a la escuela pública, a la formación terciaria o a la educación superior universitaria”, sostiene el proyecto de ley.
En segundo lugar, el proyecto hace hincapié en que el Boleto Educativo no debe estar destinado únicamente a los estudiantes, sino también a los docentes y trabajadores de la educación en los establecimientos de gestión estatal que se encuentren dentro de la Ciudad. “En el caso de los docentes y los trabajadores, muchas veces deben tomarse más de un transporte. Hay docentes que por la extensión geográfica de la ciudad necesitan recorrer gran parte de la Capital en dos transportes. El tarifazo provocó un encarecimiento del gasto que tenían hasta ahora. El Estado debe garantizar tanto el derecho a aprender como el derecho a enseñar”, puntualizó Ferreyra.
Por último, en lo que respecta a la autoridad de aplicación y los gastos, el proyecto sostiene que será el Ministerio de Educación quien aplique la Ley. En relación a los gastos, “todavía no está resuelto el tema presupuesto, es justamente la discusión que tenemos que darle al PRO”, finalizó Ferreyra.
Coalición Cívica
El proyecto presentado por Maximiliano Ferraro propone un boleto estudiantil gratuito para los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que viajen en colectivos, subte y premetro. El beneficio rige durante el período correspondiente a los ciclos lectivos de cada año.
En segundo lugar, estudiantes de primaria y secundaria de gestión privada; estudiantes de nivel superior, terciario o universitario de gestión estatal; docentes de todos los niveles de la educación pública, así como docentes de los niveles inicial, primario y secundario de gestión privada tendrán una reducción del 60% de la tarifa. A la persona que acompañe a los niños de inicial y primario se le cobrará la mitad del valor de la tarifa común.
Por último, para la financiación plantea crear un Fondo Público para el Financiamiento del Boleto Estudiantil, conformado por los montos que el presupuesto general de la Ciudad le asigne; los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo; donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas; y los intereses devengados por la inversión de dinero.

Suma +
El proyecto presentado por Nosiglia, en primer lugar, trata el transporte público que depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir subte y premetro.
La medida beneficiará a los alumnos y estudiantes de todas las modalidades –primario, medio, terciario y universitario–, de escuelas e institutos de gestión estatal y privada con aporte estatal. Por último, el boleto tendrá vigencia de acuerdo al calendario escolar.
Confianza Pública
El servicio de transporte público de pasajeros de corta distancia será gratuito para los estudiantes, docentes y no docentes pertenecientes a instituciones educativas en los niveles inicial, primario y secundario de la CABA.
La Multisectorial
El Boleto estudiantil gratuito significa un salto cualitativo en relación a la lucha por la inclusión de la educación pública. Por este motivo, un conjunto de agrupaciones estudiantiles, de trabajadores de la educación, gremios del subte y distintas organizaciones políticas y sociales de la Ciudad se unieron para conformar una Multisectorial por el Boleto Educativo. El objetivo: instalar este debate para “poder conseguir grandes victorias como el boleto estudiantil de la Provincia de Buenos Aires, cuya reglamentación aún sigue pendiente, o el Boleto Educativo de Córdoba, ambos gratuitos”,
Desde la apertura al debate, la Multisectorial busca reafirmar que “la educación es un derecho que el Estado debe garantizar en todas sus dimensiones. Por un lado, educadoras y educadores necesitan garantizar su llegada al lugar de trabajo; por el otro: estudiantes de todos los niveles y sus familias asumen en muchos casos altos costos derivados del transporte hasta su casa de estudios todos los días”. De este modo, a partir de una educación integral se pretende que no haya ningún estudiante excluido.
“Para mí el aumento significó una pérdida importante de dinero, ya que gasto más del doble para ir y volver a la facultad. También implica más gasto de tiempo porque en vez de tomarme dos transportes para llegar más rápido, ahora me tomo uno solo y camino. Desde Constitución ya no me tomo algo a Montes de Oca, sino que voy a pie para evitar gastar doce pesos más, entre ida y vuelta”, dijo Paz, estudiante del CBC. Sofía, alumna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, también se manifestó preocupada por el aumento en la tarifa del boleto. “Se me duplicó todo. Entre los tres colectivos que me tomo para ir la facu gasto 50 pesos por día, más o menos. Por suerte, a mí todavía no me afectó lo suficiente como para tener que dejar de estudiar, pero sí es todo un presupuesto, ya que gran parte del sueldo, ahora, se me va en transporte”, expresó.
“Subite al boleto educativo”, es su consigna. Tal es así que el jueves 21 a las 17, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFYL) de la UBA convocó a una marcha donde se unieron el movimiento estudiantil y educativo del país. “Hay que enmarcar la lucha en el contexto actual. Esta situación no nació de la nada, sino que tiene que ver con que hace unas semanas se votó un acuerdo para pagarle 14 mil millones de dólares a los fondos buitres. Todo ese dinero va a tener que ser pagado por el conjunto de los trabajadores, por eso la primera medida del gobierno fue un ajustazo y luego un boletazo, un incremento tremendo en la tarifa de pasajes”, explicó Maximiliano Laplagne, presidente del CEFYL.
Debido a la gran convocatoria que tuvo la marcha, y a la magnitud del problema que afecta directamente al derecho a la educación, la semana pasada el Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad una resolución a favor de la creación del Boleto Educativo, que beneficie a estudiantes y trabajadores de todos los niveles de la educación pública de gestión estatal. Según el documento firmado, el consejo resuelve “exhortar a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Nación, como a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, a avanzar en el tratamiento y la aprobación de los proyectos presentados que plantean la necesidad de implementar un boleto educativo”.
“En estos momentos, la lucha por el boleto educativo gratuito está creciendo como resultado del deterioro en las condiciones de vida. El ajuste de (Mauricio) Macri afecta a todos los sectores, y el descontento que genera plantea la posibilidad de llevar la lucha por el boleto, por el salario docente y por el presupuesto más lejos. El año pasado fue aprobada una ley por el boleto educativo en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, dicha ley jamás fue implementada y la gobernadora María Eugenia Vidal declaró que la misma no es ninguna prioridad para su gobierno. A su vez, en la Capital, en Santa Cruz y en otros puntos del país este reclamo va teniendo más cabida. Entendemos que es necesario nacionalizar la lucha por el boleto educativo gratuito y trabajar unitariamente en el sentido de una Marcha Nacional por el Boleto a Plaza de Mayo”, enfatizó Marcos, estudiante de Ciencia Política y militante del ¡Ya Basta! – Nuevo MAS.
Cuarenta años después de La Noche de los Lápices, el debate por el boleto educativo parece que volvió con más fuerza que nunca.
Actualizada 10/05/2016

Dic 2, 2015 | inicio
Experimentar la sensación de volar a través de un simulador de ala delta y combinar compases al azar en la máquina del vals de Mozart. Decodificar la comunicación de las abejas y recorrer un laberinto a ciegas guiándose con sonidos como hacen los murciélagos. Crear música con formas geométricas y dirigir tu propia película animada en stop motion. Estas son algunas de las actividades que propone “Lugar a dudas”, el espacio interactivo del Centro Cultural de la Ciencia (C3), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT), que invita a los visitantes a hacerse preguntas sobre física, química, biología, computación y matemática, entre otras disciplinas.
“El Polo Científico y Tecnológico siempre se pensó con tres patas principales, la gestión de la ciencia, la investigación, y faltaba la comunicación pública desde el Ministerio: eso es lo que representa el Centro Cultural de la Ciencia”, explicó a ANCCOM Diego Golombek, investigador del Conicet y responsable de los contenidos científicos del Centro Cultural.
El C3 es el primer museo interactivo de ciencia nacional. Se trata del único centro cultural del país creado para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad y llevarlas al plano de lo cotidiano. “Dentro de ‘Lugar a dudas’ lo más interesante era pensar cómo queríamos contar la ciencia –señaló Golombek –. La mayoría de los museos científicos lo hacen desde las disciplinas; acá quisimos contarla de otra manera, a partir de conceptos de las Ciencias Naturales y, después de mucho discutir, nos quedamos con el Tiempo, la Información y el Azar”. Esos son los nombres de las tres salas de muestra permanente, donde los visitantes eligen su propio recorrido con la asistencia de los “copilotos”, un equipo de estudiantes de Ciencias Exactas de la UBA que fueron seleccionados y capacitados para guiar al público y responder inquietudes sobre la percepción del tiempo, la transmisión de señales y las múltiples posibilidades del azar.

“El Polo Científico y Tecnológico siempre se pensó con tres patas principales, la gestión de la ciencia, la investigación, y faltaba la comunicación pública desde el Ministerio: eso es lo que representa el Centro Cultural de la Ciencia”
Todos los módulos interactivos fueron pensados y realizados por científicos, diseñadores y museógrafos locales, a partir de licitaciones públicas y convenios con los departamentos de arte de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Maimónides. “El proyecto tiene poco menos de tres años –detalló Golombek-. Desde el diseño general de la idea, de los lugares, hasta el contenido y la realización, todo fue hecho acá. Nos asociamos con artistas, diseñadores y escenógrafos, para que, además, fuera algo estéticamente muy lindo para recorrer”. Así, “Lugar a dudas” resulta una mezcla de parque de diversiones, cine retro y una sala de entretenimientos donde jugar didácticamente es beneficioso para el conocimiento.
Los engranajes de un reloj dan la bienvenida a la sala El Tiempo, donde las butacas del microcine ya representan un viaje a otra época. Allí dentro, pedalear una especie de sillón-bicicleta permite avanzar y retroceder en el tiempo, mientras que otras propuestas como el Tren Relativo –decorado con asientos del viejo subte A–, un simulador de realidad aumentada y videos que le hacen “zoom” al fenómeno temporal, contrastan el tiempo subjetivo con los minutos efectivamente transcurridos. Además, se pueden comparar los distintos tipos de relojes, y recorrer el calendario cósmico del físico Carl Sagan, una escala que comprime proporcionalmente la historia del universo en un año y pone en perspectiva el desarrollo de la humanidad: si el Big Bang ocurriese el 1° de enero, el origen del hombre se vería recién el 31 de diciembre a las 23 horas.
Una reproducción de la Cueva de las Manos como metáfora de señales que perduran en el tiempo invita a ingresar a la sala La Información, donde también es posible encriptar y descifrar mensajes, aprender a leer la comunicación no verbal y experimentar cómo comparten información los animales.

El C3 es el primer museo interactivo de ciencia nacional. Se trata del único centro cultural del país creado para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad y llevarlas al plano de lo cotidiano.
La máquina generadora de valses le da vida al juego de dados inventado por Wolfgang Amadeus Mozart que combina de manera azarosa 16 de los 176 compases escritos por el músico hace dos siglos y medio; se obtiene una melodía única si se tiene en cuenta que para escuchar todas posibilidades se necesitarían unos 40 mil millones de años. La sala El Azar aborda el universo de las probabilidades, las estadísticas, las intuiciones, las predicciones y el caos. ¿Podemos estimar el peso de una moto? ¿Cuántas personas comparten nuestra información genética? Desde los asientos automatizados de Las Puertas de la Percepción es posible, además, viajar por el espacio al ritmo del satélite nacional Arsat.
Por su carácter lúdico, las actividades pueden ser disfrutadas por un público amplio y de todas las edades pero la propuesta está especialmente orientada a chicos y chicas de 12 a 18 años. “Queremos apelar al público adolescente, que es complicado porque o no le interesa o piensa que es para nenes –expresó Golombek-. Para nosotros es muy importante ese público porque queremos fomentar vocaciones científicas”. Promover el interés por carreras científico-tecnológicas es uno de los objetivos principales de la creación del C3 como parte del Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación. Además del espacio interactivo, el edificio alberga un laboratorio de libre uso para estudiantes de nivel primario y secundario; un taller para desarrollo de proyectos; una biblioteca con material de divulgación científica; un aula digital; un auditorio; y dos salas para muestras temporarias sobre ciencia, arte y tecnología.

Por su carácter lúdico, las actividades pueden ser disfrutadas por un público amplio y de todas las edades pero la propuesta está especialmente orientada a chicos y chicas de 12 a 18 años.
“Sin el proyecto de ciencia y tecnología que hemos tenido en los últimos diez años, ni Tecnópolis ni este espacio hubieran sido posibles –reflexionó Golombek-. Tecnópolis marcó un terreno de masividad y de inclusión absoluta. Es una mega feria de ciencia y tecnología que ha tenido un efecto impresionante, han pasado como 20 millones de personas, un delirio. Todavía no sabemos valorar lo importantísimo que ha sido y la influencia que tiene en nosotros como divulgadores y en el público en general”. La continuidad del ministro Lino Barañao durante el próximo gobierno permite pensar que este tipo de acciones continuarán vigentes y surgirán nuevas propuestas que fortalezcan el camino que se ha empezado a recorrer desde la creación del MinCyT en diciembre de 2007. “Este es un espacio más chico pero permanente que esperamos que continúe en el tiempo –señaló Golombek-. Sería muy miope no mantener lo muy bueno que hemos hecho desde el Ministerio; hasta la oposición está de acuerdo en que estos espacios han sido importantísimos y han funcionado bien. Va a haber cambios, creemos que no serán cambios presupuestarios ni tremendos; esperamos que lo fundamental dentro del proyecto se mantenga”.
El C3 está en el Polo Científico Tecnológico, ubicado en Godoy Cruz 2270 en el barrio porteño de Palermo. El espacio interactivo “Lugar a dudas” está abierto sábados y domingos de 13 a 19:30 horas para público general, con entrada libre y gratuita. Las instituciones educativas de todo el país podrán solicitar recorridos guiados en visitasescolares@ccciencia.gob.ar


Oct 21, 2015 | destacadas
Casi como un augurio de la superstición, el martes 13 de octubre al mediodía, una tuneladora de la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, que se encontraba realizando un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, perforó dos cables de alta tensión de la empresa de distribución eléctrica Edesur, inhabilitando el servicio de las Subestaciones Azcuénaga y Paraná y dejando alrededor de 110 mil usuarios sin electricidad en varios barrios, principalmente Recoleta y Palermo. Las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la UBA se vieron enormemente afectadas con la falta de suministro eléctrico que, aunque parezca paradójico, alumbró las carencias preexistentes de infraestructura y las precarias condiciones de seguridad de la institución que agravaron aún más la situación.
A medida que pasaban las horas y la electricidad no volvía, los investigadores de los institutos ubicados en ambas facultades tuvieron que movilizarse de manera autogestiva para paliar la situación ante la inminencia de daños irreparables en sus materiales y experimentos.
Sin un plan de emergencia, todo fue caos. Compras masivas de hielo seco por dos mil, cuatro mil y seis mil pesos para tratar de conservar la cadena de frío y evitar la pérdida de reactivos esenciales. Subidas y bajadas por las escaleras en una oscuridad que hizo notar la ausencia de luces de emergencia. Animales de laboratorio sacrificados por perder las condiciones estándar requeridas para determinados experimentos. Investigadores que ante la desesperación se llevaron muestras, trasladándolas por la vía pública hasta llegar a las heladeras de sus casas para convivir con alimentos y poner en riesgo su bioseguridad. Y la total incertidumbre para algunos de si eso sirvió para algo. Porque las pérdidas de los materiales biológicos se irán evaluando a medida que se retomen las experimentaciones.
Un día y medio después del apagón, la Facultad de Farmacia y Bioquímica se abasteció con un generador eléctrico cuyo alquiler costó alrededor de 100 mil pesos, según cuenta Silvia Álvarez, integrante de la cátedra de Físico Química. “Si bien algunas actividades, de a poco, se van normalizando, todavía no estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad. Toda esta situación implicó una reestructuración del calendario en cuanto al dictado de clases y los experimentos que se estaban llevando a cabo” reveló Álvarez a ANCCOM.
“Fue una situación particular. No esperábamos que fuese tan largo ni de tanta gravedad”, reconoció María Florencia Martini – miembro del Instituto de Química y Metabolismo-. Martini trabaja en química computacional y, si bien no perdió los datos, tener los equipos apagados implica un retraso en todos los experimentos. La investigadora comentó a ANCCOM que hay casos peores, como el de Físico Química, donde se perdieron cultivos celulares sobre los que se estaban trabajando curvas de crecimiento. Frente a esta situación de emergencia “hay que hacer una reevaluación. Por ejemplo, no hay una línea separada de heladeras y freezers, o sea que para prenderlas tenés que encender la corriente de toda la Facultad”, explicó Martini y agregó que desde la Facultad ya se está evaluando la posibilidad de tener un generador propio.
Por su parte, Karina Alleva –de la cátedra de Física- transmitió calma ya que pudieron rescatar todo (bacterias, células, proteínas, enzimas), aunque aclaró que algunas muestras todavía están en su casa y aseguró que “hasta que no vea todo estable, no voy a traer nada”.
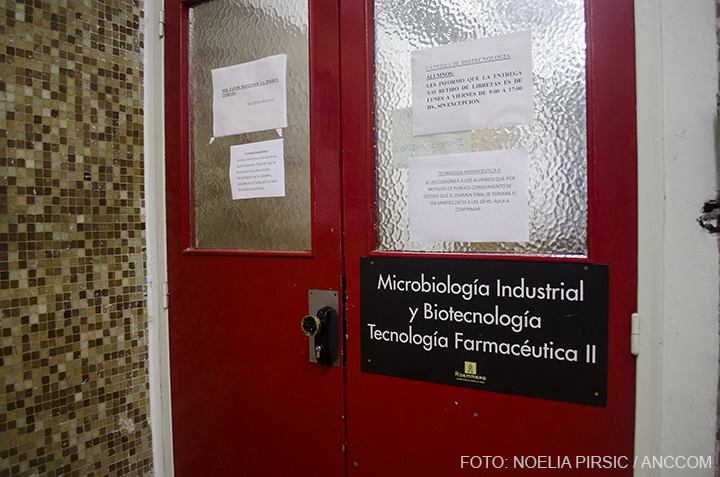
Para Clara Nudel, Directora del Instituto de Nanobiotecnología del CONICET, ubicado en el 6° piso de la Facultad, el panorama en cuanto a qué se perdió es todavía incierto. “Hay reactivos biológicos muy valiosos de mil, dos mil, tres mil dólares que se usan para hacer todos los análisis y que es muy difícil saber a ciencia cierta si sirven o no”, desconfianza que se traslada a todo el experimento y a la pérdida de certeza de los resultados. “Pero abandonar la investigación no podés, porque se trata de proyectos de tres, cuatro, cinco años o más. Entonces se continúa con lo que se tiene y se confía en Dios”, ironiza Nudel, quien sentencia que la instalación de un generador eléctrico a tiempo hubiese evitado toda esta penosa situación.
Una integrante del grupo de investigación de Microbiología Antártica –que prefirió no dar a conocer su nombre- manifestó que “esta situación particular pone en evidencia un montón de carencias de bien común que tiene el sistema”. En diálogo con ANCCOM, la investigadora sostuvo que sin el esfuerzo de los investigadores y sin el dinero que destinaron de sus subsidios para la compra de hielo seco, “se hubieran perdido muestreos de campañas antárticas de más de diez años”. Si bien considera que es muy difícil evaluar las pérdidas inmediatamente, el riesgo sin duda existe. “Tenemos 400 cepas de bacterias y hongos que nos vamos a enterar si se afectaron o no cuando intentemos revivir una y esté muerta.” Los materiales biológicos requieren de condiciones de conservación especiales, temperaturas de congelación de -80 °C, y de alterarse la cadena de frío se corre el riesgo de perderse por completo. “Cuando voy a estudiar la muestra no tengo forma de saber si ésa era la condición inicial o fue alterada por el cambio de temperatura. Si tengo que ser honesta y objetiva tengo que tirar todo pero si tiro todo me quedo sin trabajo, se pierden años de inversión, y además hay tesis doctorales involucradas”.
Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un corte de electricidad que afecta a la Facultad y probablemente tampoco sea el último. Por eso, para esta investigadora de microbiología antártica, “es imperioso garantizar una infraestructura central, que haya una línea eléctrica prioritaria con un generador para mantener freezers y heladeras inmediatamente, aires acondicionados que funcionen, calefacción… Y que los suministros de hielo seco, nitrógeno líquido, generadores eléctricos y agua destilada, sean servicios centrales de la Facultad.” Si bien considera que en esta oportunidad les correspondía a los responsables del corte el pago del generador, “tendría que haber saltado una autoridad de la UBA cuando se supo que el problema se iba a prolongar por más días. Hay que empezar a hacer un poco de autocrítica en todas las instituciones”.
En la Facultad de Ciencias Médicas, todo fue peor. El grupo electrógeno llegó tres días después del corte de electricidad. “Entendemos la situación pero lo que nos llamó mucho la atención es ver que la Facultad no tomaba ninguna determinación, cuando en Económicas, Farmacia y Odontología ya lo habían solucionado”, comentan Gustavo Paratcha y Fernanda Ledda, ambos docentes de la Facultad e investigadores del CONICET.
El Instituto de Biología Celular y Neurociencia, ubicado en el 3° piso de la Facultad, cuenta con su propio grupo electrógeno para abastecer ciertos equipos como los ultra-freezers de -80°C y las estufas de 37°C, pero en esta oportunidad no fue suficiente. Frente la desesperación de perder cultivos celulares que requieren tratamientos de 21 días para tener un resultado experimental, el instituto alquiló otro generador eléctrico que Paratcha, junto con tres investigadores más, se encargó de subir por las escaleras aguantando los 60 kilos de peso del equipo. Sin suministro eléctrico, además, la Facultad “es una boca de lobo, ni siquiera hay una luz de emergencia y ésas son condiciones mínimas de seguridad que parecen elementales cuando ocurren estas cosas. Pero después nadie hace nada».
La falta de electricidad alteró el ciclo de luz y oscuridad -de 12 horas cada uno- que deben tener las ratas y ratones que se encuentran en el bioterio, cuyo comportamiento es indispensable para ciertos experimentos. Además, “hay reactivos que no tienen un valor comercial sino que son donaciones de otros investigadores del exterior, y son únicos”, explica Paratcha.
“Yo siento que la Facultad no valora y no fomenta la investigación, aunque es lo que ayuda a que progrese la medicina” expresa Fernanda Ledda y explica que si bien lo que realizan no es investigación aplicada, los descubrimientos en investigación básica pueden mejorar, por ejemplo, aproximaciones terapéuticas en la patología de la enfermedad de Parkinson.
Este matrimonio de investigadores, Paratcha-Ledda, trabajó durante diez años en Suecia y reconocen que a veces, cuando pasan estas cosas, piensan en volverse. Ledda, incluso, confesó que decide no traer a conocer el Instituto a sus colegas que vienen del exterior por la vergüenza que le genera que haya cables colgando del techo. “Venís con todas las ganas y te encontrás con una realidad a veces muy lamentable” expresó Paratcha y agregó: “Yo estoy peleando por las condiciones de trabajo, por el dinero que el mismo Estado nos da y porque debemos ser eficientes. No puedo ser insensible o irresponsable, porque de eso depende mi trabajo y el de mis becarios”.
Como medida preventiva, este instituto UBA-CONICET iba a tratar de conseguir otro grupo electrógeno. Porque “con la ciencia no se juega” resumió Paratcha.
En el Instituto de Fisiología ubicado en el 7° piso de la Facultad, Claudia Capurro –investigadora de CONICET y consejera del claustro de profesores por la minoría- tiene en su mano la nota publicada por Página/12 el 17 de octubre y cuyas líneas resaltadas son las citas que corresponden a Sergio Provenzano, Decano de la Facultad. Sus declaraciones afirmaban que “cada investigador es responsable por su hábitat de trabajo” y “debe garantizarse su propio suministro alternativo de electricidad”. Esos dichos provocaron desconcierto e indignación en muchos de los investigadores.
“La declaración es muy irregular y es grave”, manifestó Capurro, basándose en el Estatuto Universitario que establece, en los artículos que van del 8 al 12, la promoción de la investigación científica. “El Decano no puede desconocer algo que tiene que ver con las funciones intrínsecas de la Facultad. Es su responsabilidad porque es la autoridad máxima y todos los proyectos de investigación están avalados con su firma”, denunció.
Frente a la falta de luz, el Decano declaró asueto al personal no docente. Para los investigadores se desató el caos: no hay un plan programado frente a estas posibles situaciones de emergencia.
Algunos institutos que cuentan con un grupo electrógeno propio -como del SIDA, ubicado en el piso 11- pudieron abastecer a muchos de los freezers de los pisos cercanos. Pero para Capurro “es una barbaridad que haya una facultad de 17 pisos, donde transitan miles de personas y que ante un eventual corte no exista un grupo electrógeno que funcione al menos para habilitar un ascensor”.

Imágenes del generador para la Facultad de Medicina.
En cuanto a las pérdidas, si bien Capurro sostiene que todavía no son evaluables hasta que se reactiven los experimentos, hay otras que ya son evidentes y que afectan determinados experimentos que estaban en curso y tuvieron que suspenderse: «Hay animales que estaban en el bioterio y dejaron de tener las condiciones estándar y se murieron cultivos celulares que teníamos que mantener en estufas a 37°C”.
“Lo más terrible de todo es que con un grupo electrógeno se soluciona. Es una situación que nos ha pasado otras veces y que se puede prever. No puede ser que en estos últimos años de gestión no se haya previsto la necesidad de un generador que es elemental. Más allá de lo imponderable, lo que sí podés prevenir es cómo actuar ante esa emergencia.” Para Capurro se trata de una decisión política sobre dónde se destinan los fondos y denuncia que no hay una presentación de presupuesto donde se detalle lo que se gasta en luz, teléfono, gas.
El próximo jueves 15, a las 8 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Médica, habrá una reunión de Consejo Directivo acompañada por investigadores con el objeto de presentar una carta y exigir la instalación de un grupo electrógeno, la realización de un plan de evacuación, la conformación de un equipo técnico de guardia, de seguridad e higiene y se exigirá el reintegro del dinero que gastaron los investigadores en hielo seco y otros suministros para paliar la emergencia. Para Capurro, con esto se busca que “estas situaciones se resuelvan de manera colectiva y no autogestiva entre los investigadores”.
A una semana del apagón -mientras se inicia una investigación penal a las empresas privadas y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- las actividades de investigación y docencia en las facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica siguen sin normalizarse.

Sep 16, 2015 | destacadas
Martín tiene 25 años. Está parado en una de las filas de los cuatro ascensores que comunican los 16 pisos de la Facultad de Odontología y parece confundirse entre los cientos de estudiantes a punto de entrar a clase. Pero no lleva el clásico ambo, ni su sueño es convertirse en sacamuelas. Es uno más de los tantos pacientes que esperan para alcanzar el piso siete. “Llegué a la guardia a las doce y me atendieron a la una. Hace un tiempo que no estoy más en relación de dependencia, me desvinculé de la obra social, me dijeron que era una buena odontología y acá estoy”, resume. La guardia del relato de Martín está en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que funciona como un hospital escuela y cumple un doble objetivo: el aprendizaje por parte de los alumnos y un servicio público de atención a muy bajo costo que alcanza a un promedio de 6.500 pacientes al mes, según datos oficiales de la unidad académica. El servicio funciona las 24 horas, todos los días del año, en Marcelo T. de Alvear 2142. Allí son atendidos y derivados -según el caso- a los diferentes pisos de la Facultad, donde funciona cada una de las cátedras-especializaciones.
“Vienen pacientes de todas partes y de todos los niveles sociales. En general carecen de obra social, pero también hay casos de personas que tienen un servicio médico pero que se van enterando que la calidad de atención es muy buena y que los aranceles son más bajos que atenderse en forma particular”, subraya Andrés Benedetic, odontólogo y responsable del Hospital Odontológico.

“La odontología no es cara porque sí”, afirma Benedetic. Y explica: “Necesitas tecnología, cosas de mucha precisión. Si el laboratorio no es bueno, no hay forma de que tengas éxito en el tratamiento. Todo eso conlleva en que haya que invertir en esos rubros”.
Más de doscientos pacientes pasan todos los días por los diferentes niveles del servicio. Los días de semana, la sala de espera ofrece el panorama de muchos hospitales. Hombres y mujeres con gestos de dolor, niños corriendo por los pasillos y madres amamantando. La espera, incluso en horarios de mucha concurrencia, es breve.
En el camino hasta el séptimo piso y en los pisos siguientes, el paisaje es el de otras Facultades de la UBA: pasillos anchos y de poca luz rodeados de paredes cubiertas en mármol. Pero cada vez que en un piso, en especial los más altos, se cruce la puerta que lleva a las grandes salas del hospital, el panorama es muy distinto. Luz blanca, grandes ventanales, vista al río y un ejército ordenado de los típicos sillones de dentistas. “La odontología no es cara porque sí”, afirma Benedetic. Y explica: “Necesitas tecnología, cosas de mucha precisión. Si el laboratorio no es bueno, no hay forma de que tengas éxito en el tratamiento. Todo eso conlleva en que haya que invertir en esos rubros”.
Las prácticas más habituales son las extracciones y los tratamientos de conducto. “La gente viene por dolor”, cuenta Benedetic. Ese es uno de los factores que hace de la odontología un servicio de salud básico. “Muchos traen los certificados de pobreza y no se les cobra”, agrega Macarena González Chávez, también odontóloga y secretaria del Hospital.

Andrés Benedetic, director del Hospital Odontológico.
Los pisos seis y siete son de “operatoria y prótesis”. En el piso ocho funciona la cátedra de Clínica de Traumatología y Cirugía Buco-maxilo-facial. El piso quince es de atención de niños. “El trato que reciben los chicos es totalmente diferente. Los alumnos tienen todo un asesoramiento psicológico. Hay que ver qué juegos se pueden utilizar para concretar la atención”, explica González Chávez. La sala de espera de ese sector ofrece el panorama de una guardería: sillas bajitas que hacen parecer a los adultos gigantes, televisores prendidos en canales de dibujos animados, pequeños jugando en el piso y juguetes tirados.
La Facultad de Odontología siempre funcionó con esa dinámica, en ese cruce entre formación de alumnos y servicio a la comunidad. En los últimos años tuvo una fuerte incorporación de tecnología que responde al objetivo de integrar allí las diferentes prácticas. “El paciente que ingresaba antes no se podía hacer una radiografía panorámica, teníamos que derivarlo. Si tenía que ponerse un implante, lo derivábamos a un centro de radiología para que le hagan la tomografía. Ahora lo hace todo la Facultad, a un costo mucho más bajo”, explica Benedetic.
 En la Facultad también funciona la Tecnicatura de Laboratorio Dental. “En el curso de mecánico dental, hacen todo. Les pagamos los materiales, ellos hacen la cursada, y nos hacen las prótesis sin costo”, puntualiza.
En la Facultad también funciona la Tecnicatura de Laboratorio Dental. “En el curso de mecánico dental, hacen todo. Les pagamos los materiales, ellos hacen la cursada, y nos hacen las prótesis sin costo”, puntualiza.
Recién en cuarto año los alumnos trabajan con pacientes. Hasta ese momento sólo intervienen con maniquíes y, en algunas materias, se practica entre estudiantes: radiografías, toma de impresiones, diagnósticos. Con los maniquíes se ensayan arreglos de caries, restauraciones, tratamientos de conducto, endodoncias, periodoncias y cirugías. Se trata de un estadio previo de práctica, antes de pasar a atender pacientes. Reciénn cuarto año las materias integran las prácticas que hasta ese momento se habían aprendido por separado. Es allí donde los alumnos ya pueden tener tareas coordinadas con la labor del hospital.
Las prácticas que se realizan son desde las más simples hasta las más complejas. De las primeras se hacen cargo las materias más avanzadas de la carrera de grado. En el caso de las prácticas más complejas, intervienen las materias de posgrado. De esa manera se cubren las diferentes aristas del hospital. “La prioridad acá es que el alumno aprenda”, afirma Benedetic. “Se hacen los tratamientos que el alumno necesita hacer. Y de alguna forma devolvemos a la sociedad, a una parte de ella que no se puede atender en forma privada”, concluye.
Actualización 15/09/2015

Ago 19, 2015 | inicio
Con un acto realizado el pasado martes en el Auditorio Roberto Carri, de la Facultad de Ciencias Sociales, comenzó el Congreso Latinoamericano de Comunicación “30 años de itinerarios intelectuales”, una de las actividades organizadas por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA para celebrar sus tres décadas de vida. El encuentro, que durará una semana, contará con la participación de invitados nacionales y latinoamericanos y se propone como un espacio de debate para visibilizar preguntas, abordajes y desafíos de un campo temático que en las últimos tiempos vivió una verdadera revolución .
El acto comenzó con el descubrimiento de una obra realizada por el colectivo Arte Memoria, a modo de obsequio, en la que un conjunto de pequeños mosaicos, confeccionados por distintas personas, conforman un gran mural con la imagen de Rodolfo Walsh.
Luego, en la mesa de presentación, dieron la bienvenida la profesora Alicia Entel, una de las fundadoras de la Carrera de Comunicación; Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; Ricardo Forster, secretario de Pensamiento Nacional y Nélida Cervone, vicerrectora de la UBA y decana de la Facultad de Psicología. Como anfitriones, estuvieron Glenn Postolski, decano de la Facultad de Sociales y Diego De Charras, director de la carrera de Comunicación.
La primera en hablar fue Alicia Entel, que eligió describir en pocas palabras el recorrido histórico de la Carrera de Ciencias de la Comunicación: “Voluntad, memoria, convicciones, conocimiento y cierta mística son las claves. Y cuando digo voluntad, no me refiero al voluntarismo, sino a la voluntad política”. Entel, además, recordó a muchos de sus colegas fundadores como Armand Mattelart, Héctor Schmucler y Ariel Dorfman: “Tener en cuenta esas memorias abre al fundamento de cómo es la Carrera de Comunicación que, para mi gusto, tiene y sigue teniendo la necesidad de aunar conocimiento y compromiso con una cierta mística”.

«Es un orgullo estar hace tantos años en esta Facultad y dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es un espacio público y hemos sabido defenderlo en los momentos más difíciles” afirmó el secretario de Pensamiento Nacional, Ricardo Forster, acompañado ´por el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Diego de Charras.
El resto de los oradores también hizo hincapié en la evocación a los primeros profesores y promotores de la carrera. Forster, que también es docente en esta casa de estudios, destacó la diversidad temática de los debates que son posibles en Comunicación y, al cerrar su discurso, dijo: “Es un orgullo estar hace tantos años en esta Facultad y dentro de la Universidad de Buenos Aires, que es un espacio público y hemos sabido defenderlo en los momentos más difíciles”.
Cynthia Ottaviano, por otro lado, enfatizó en la noción de “sujetos de derecho”. Afirmó que “ya no existe más una comunicación unidireccional”. En este sentido, continuó: “La única forma de construir esa comunicación democrática es teniendo en cuenta que no hay consumidores, que no hay usuarios, sino que hay personas, con distintas identidades, distintas culturas y distintas necesidades, que reclaman un espacio concreto en la construcción de una comunicación con la perspectiva de los derechos humanos. Porque la comunicación es un derecho humano y no es un negocio”.
En representación del rector de la Universidad Alberto Baribieri, con un discurso breve Nélida Cervone felicitó a los organizadores del Congreso por la convocatoria a profesores de universidades latinoamericanas y por la cantidad de actividades. “Es una celebración sumamente creativa”, sentenció.

El mural obsequiado por el colectivo Arte Memoria
Postolski y De Charras retomaron el agradecimiento a los que nombraron a Aníbal Ford, Jorge Rivera, Margarita Graziano y Nicolás Casullo. Postolski reafirmó lo transitado durante estos 30 años y apuntó a que en el futuro la Carrera debe “seguir pensando la problemática comunicacional desde el paradigma del pensamiento latinoamericano”. También destacó la identidad que construyó Ciencias de la Comunicación a lo largo de estas tres décadas producto de la confluencia de las más variadas vertientes. “Pero siempre –aseguró- el desafío consistió en desarrollar un pensamiento crítico para una sociedad más justa”. Por último De Charras resaltó el gran trabajo que se llevó a cabo para realizar el Congreso, y resaltó: “La idea es que haya muchas instancias de intercambio, de debate y de construcción c