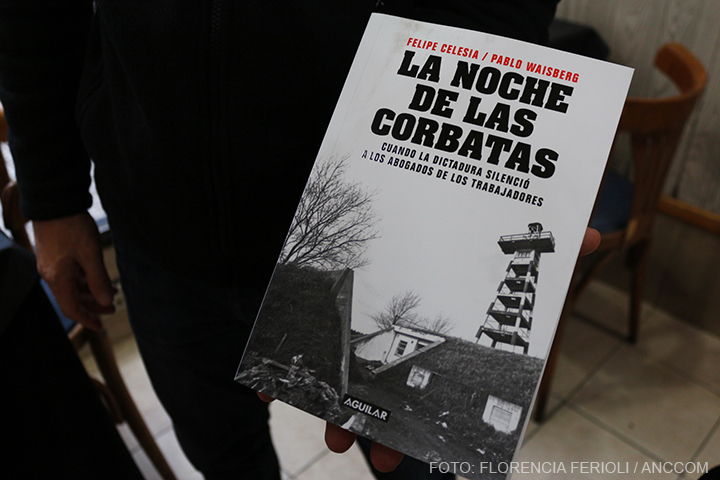Sep 2, 2016 | inicio
Falta media hora para que comience la penúltima audiencia del juicio por la privación ilegítima de la libertad de José Manuel Pérez y Patricia Roisinblit durante la última dictadura cívico militar. Se prevé que los abogados defensores soliciten la absolución de Omar Rubens Graffigna, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea; Luis Trillo, a cargo de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA) -donde estuvo secuestrada la pareja-; y Francisco Gómez, quien trabajaba en la Regional en ese entonces y se apropió de Guillermo, hijo menor de la pareja. En la sala vacía, una sola persona aguarda la extenuante jornada: Mariana Eva Pérez, quien fuera secuestrada junto a su madre el 6 de octubre de 1978. Recién pasadas las diez y media de la mañana, el juez Alfredo Ruiz Paz da comienzo a la sesión, con la vista cansada.
El primero en alegar es Javier Miari, defensor de Trillo y Graffigna, su escritorio está atestado de carpetas y libros con señaladores. Durante su exposición, invoca a las llamadas leyes del perdón, desestima la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad para tratar el caso y cita, fuera de contexto, a Estela de Carlotto y a Eugenio Zaffaroni para apoyar su argumentación. En medio de su alegato, acusa al kirchnerismo de haber puesto presión sobre los ministros de la Corte en lo que denominó un “insólito vuelco en la jurisprudencia” durante la década anterior en las causas de derechos humanos.

Omar Rubens Graffigna.
Alan Iud, Pablo Lachener y Carolina Villella- abogados querellantes por Guillermo, Rosa Tarlovsky y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo-, escuchan con indiferencia las palabras del abogado, quien a priori cuestiona la validez de todo el proceso. El defensor apela continuamente a distintas causas, juicios, años, nombres de carátulas y leyes para fundamentar el pedido de absolución de ambos acusados.
En cuanto a las pruebas y testimonios presentados por la querella durante el debate “por la supuesta privación de la libertad de Pérez Rojo y Roisinblit” –así lo expresa-, Miari las desestima por completo por resultarle tendenciosas y contradictorias. Se refiere a la testigo sobreviviente de la ex ESMA –Miriam Lewin- como una “profesional de la declaración testimonial” y acto seguido se queja de que “esta causa ha sido novelada” y asegura que ninguno de sus defendidos tuvo nada que ver con la “subversión”. Utiliza todas las artimañas posibles para llevar arena a su costal: que Trillo y Graffigna están demasiado ancianos para ser juzgados, que ambos son hombres pobres que viven sencillamente de su retiro militar, que han demostrado buena conducta, no solo al asistir a todas las audiencias -pese a su edad avanzada-, sino al no haber sido acusados de ningún otro crimen desde 1978 hasta la fecha. Antes de finalizar, se queja de que la defensa solo cuenta con dos abogados, mientras que las querellas está compuesta por trece si se suman los representantes de Guillermo y Abuelas, Mariana Eva, la Secretaría de Derechos Humanos de Provincia de Buenos Aires y Nación; sumando a la fiscalía, a cargo de Martín Niklison. Acalorado y exhausto, decide permanecer de pie frente a su escritorio durante el cuarto intermedio posterior a su alegato.

Francisco Gómez
Luego es el turno de Sergio Díaz Dalaglio, abogado defensor de Gómez, quien aclara de antemano que adhiere al planteo de prescripción de los delitos de los que se acusa a los imputados, planteado por Miari. Recupera algunas frases que ya se han escuchado en declaraciones del apropiador de Guillermo: “Gómez sólo sabía usar el pico y la pala”, “Para él criar un hijo ajeno era hacer el bien”, “Es mentira que Guillermo conoció la RIBA”. Repite una y otra vez que considera que la declaración testimonial de Guillermo fue falsa y fantasiosa: “A mí una vez me dijo que pensaba que su padre era un hombre bueno”, asegura y así concluye que su cliente es “absolutamente ajeno a la acusación que se le hace”.
A las cinco y diez de la tarde, el juez da por finalizada la jornada; recuerda que el próximo lunes tendrá lugar la audiencia por las réplicas y que la sentencia será el siguiente jueves, 8 de septiembre, a las 10 de la mañana.
La última en abandonar la sala es Mariana, acompañada por su tía. “Cuando yo lo conocí a Guillermo estaba sometido a Gómez, que no era un ‘pan de Dios’ como recién dijo su abogado”, recuerda la querellante, cansada y a la vez contenta de que el juicio esté llegando a su fin. “A mí no me hace mal lo que dicen los abogados. Tienen derecho a tener una defensa y está bien que eso se cumpla, aunque mis viejos no hayan tenido esa oportunidad –afirma-. Dijeron lo que esperábamos, pero yo la verdad esperaba una defensa más sólida, al menos para Graffigna por ser un jerarca de las Juntas”.

Luis Tomás Trillo.
Actualizada 02/09/2016

Jul 6, 2016 | inicio
A cuatro décadas de los asesinatos de los sacerdotes Alfredo Kelly, Pedro Dufau y Alfredo Leaden y los seminaristas Emilio Barletti y Salvador Barbeito, la comunidad de la parroquia honró su memoria con una serie de actividades, que tuvo su cierre el lunes pasado a la noche, cuando el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, celebró la misa ante una multitud que desbordó la iglesia, ubicada en el límite de los barrios porteños de Villa Urquiza y Belgrano. El día anterior, una procesión había unido la ex ESMA con el templo, un hecho inédito que revela que la reivindicación de los “mártires palotinos” toma cada vez más impulso con el paso del tiempo.
Media hora antes de las 20, momento indicado para el inicio de la misa, no había un lugar disponible en la iglesia. El Cardenal Mario Poli hizo su entrada acompañado por quince obispos de distintas jurisdicciones, ataviados de blanco, y otros sacerdotes, entre los que se encontraba el padre José “Pepe” Di Paola. En su camino, Poli bendijo a la multitud con la señal de la cruz hasta llegar al altar, en donde estaba colocada la alfombra roja sobre la que se había derramado la sangre de los religiosos hace cuarenta años. Durante la homilía, el cardenal leyó: “Los que se creyeron jueces sentenciando a muerte a los hermanos no sabían que los cristianos hacen bien y se los castiga como a malhechores, cuando nos castigan de muerte nos convierten en vida”. Si bien se refirió a las víctimas en varias oportunidades como mártires dejó en manos del Vaticano su consagración bajo ese rol: “La Iglesia, con su sabiduría, sabrá decidir cuál es su lugar en el cielo”.

El día anterior, una procesión había unido la ex ESMA con el templo, un hecho inédito que revela que la reivindicación de los “mártires palotinos” toma cada vez más impulso con el paso del tiempo.
Los hechos
El 4 de julio de 1976 a las 8 de la mañana, los fieles de San Patricio se encontraron con las puertas cerradas de la iglesia. Frente al desconcierto de los vecinos, Rolando Savino, un joven al que el padre Leaden le había enseñado a tocar el órgano, trepó por una bandolera abierta de la casa parroquial, tomó las llaves y logró abrir las puertas. Minutos más tarde, en la planta alta se encontraría con una escena imposible de borrar: “La sensación se renueva año tras año, los recuerdo a ellos todos los días”, asegura. La dictadura militar se apuró a distribuir un comunicado en donde responsabilizaba por el crimen al “extremismo”, versión que fue reproducida por importantes empresas mediáticas.
Sin embargo, vecinos del barrio habían visto movimientos sospechosos durante la madrugada y hombres armados merodeando los jardines parroquiales. Inclusive escucharon que algunos de esos sujetos le dijeron a un policía que estaba de guardia: “Si escuchás unos cohetazos no te metás que vamos a reventar a unos zurdos”. Consumado el quíntuple crimen, pintaron en las paredes frases agraviantes contra los religiosos y arrojaron sobre los cuerpos un afiche que representaba a “Miguelito”, el amigo de Mafalda, señalando un bastón policial y diciendo: “Este es el palito de abollar ideologías”.
Ya en democracia, distintos testimonios de ex detenidos desaparecidos y de algunos represores indicaron como principales sospechosos a los grupos de tareas de la Marina. Sin embargo, la causa judicial languideció y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final terminaron de congelarla. El periodista Eduardo Kimel, por su libro “La masacre de San Patricio”, fue el único condenado relacionado, porque el juez que debía investigar los hechos, Guillermo Rivarola, se sintió calumniado por aquel notable trabajo periodístico que ponía luz, entre otras cosas, en las razones por las cuales nadie había sido condenado.

La marcha o el “Camino del martirio”, como decidieron llamarla, fue convocada para el domingo pasado y partió de la ex ESMA.
El sermón de las cucarachas
La marcha o el “Camino del martirio”, como decidieron llamarla, fue convocada para el domingo pasado y partió de la ex ESMA, de donde se presume que salió el Grupo de Tareas que acabaría con la vida de los religiosos. El recorrido contó con cinco paradas en iglesias de Núñez y Belgrano, cada una dedicada a honrar a cada uno de los religiosos. El final del trayecto fue el lugar del crimen, la iglesia de San Patricio, en donde se le rindió homenaje al padre Kelly, considerado por uno de los asistentes, el laico Francisco Javier Calabrese, como “un verdadero pastoralista, aquel encargado de llevar el dogma a la práctica”. Calabrese conoció a Kelly por ser amigo del párroco y recuerda las largas discusiones que mantenían: “Pero en el buen sentido, porque con ellos se podía hablar de cualquier cosa”, virtud adjudicada a la herencia del sacerdote fundador de la congregación, San Vicente Pallotti, por su “inmensa capacidad de escucha”.
A diferencia de otras marchas en defensa de los Derechos Humanos violados por la dictadura militar, en esta el pedido de justicia incluyó el de perdón. Así lo dejaron asentado en la declaración de la comisión organizadora: “Verdad y justicia que no se oponen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos si nos hacemos cómplices de la impunidad”. En el texto queda claro que “verdad” y “justicia” anteceden a la idea del perdón.
En la iglesia de San Patricio, punto final del “Camino del martirio”. El sobrino de Alfredo Kelly, Martín, quien conserva una fisonomía parecida a la de su tío, dice que no encuentra palabras para agradecer a las personas que esa noche llegaron a la parroquia y expresa: “No tengo derecho a estar triste, solo darle las gracias, que haya sido mi tío fue insignificante al lado de lo que fue para la comunidad, Alfi era un hombre de Dios, alguien mucho más grande que nuestra familia”. En tanto, el padre Rodolfo Capalozza, sobreviviente de la masacre por haberse quedado en lo de sus padres aquella noche en vez de ir a dormir a la iglesia, afirma: “El consuelo más fuerte es ver como la semilla que cayó a la tierra hizo fruto de eso: de hombres que dieron la vida, surgieron jóvenes siguen el camino de amor a la humanidad”, dice conmovido.

“Verdad y justicia que no se oponen al perdón. Sin esta dimensión de perdón, no seremos fieles a ellos. Tampoco lo seremos si nos hacemos cómplices de la impunidad”.
“Los cinco eran un blanco rentable, no fue nada al azar”, comenta el feligrés Calabrese en una de las paradas de la caminata y agrega: “La iglesia está rodeada de casas que valen más de 200 millones de dólares, era una parroquia en un lugar rico que abogaba por los pobres, y ellos tenían una gran influencia entre los jóvenes, era una parroquia complicante”. Muestra de ello es uno de los últimos sermones que dio Alfredo Kelly, pocos días antes de ser asesinado, y que trascendió como “el sermón de las cucarachas”. En pleno auge represivo, el párroco dijo, en mitad de la misa: “Hermanos: he sabido que hay gente de esta parroquia que compra muebles provenientes de casas de gente que ha sido arrestada y de la que no se conoce su destino. En todo el país surgen más y más de estos casos. Madres que no saben dónde están sus hijos, hijos que no saben dónde están sus padres, familias forzadas al exilio, señales de muerte por todos lados. (…) Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.
En tanto, otro acto evocativo de los religiosos fue la elaboración de un mural sobre el pasaje “Mártires Palotinos”, a una cuadra de la Iglesia, por parte de vecinos, familiares y el Grupo Cultural Cruz del Sur. La obra representa a las víctimas con sus nombres, con la consigna “hoy son luz y vida” y con el lema “Juntos vivieron y juntos murieron”. La frase, también se convirtió en el título del libro que Sergio Lucero acaba de publicar sobre las víctimas.

El final del trayecto fue el lugar del crimen, la iglesia de San Patricio, en donde se le rindió homenaje al padre Kelly.
Las investigaciones
Actualmente el caso de los Palotinos recorre dos vías: la judicial, en manos del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA; y la causa canónica impulsada por el padre Juan Sebastián Velasco como postulador y el vicepostulador y abogado Francisco Chirichella. Por partida doble, la posición de Francisco I en la Santa Sede se vuelve estratégica, principalmente la canónica, capaz de consagrar a las víctimas mártires o santos, según las pruebas recogidas. Para santificarlos es necesario dar testimonio de dos milagros mientras que para decretarlos mártires tienen todos los requisitos necesarios, según el abogado Chirichela. “Dieron su vida por la justicia y la verdad a través del compromiso con el Evangelio. Y al momento de su muerte se encontraban indefensos, prueba de su actitud de vida pacífica”, explica.
¿Pero qué demora esta causa noble que data desde el 2001? Cuando Jorge Bergoglio era Cardenal y arzobispo porteño fue el principal impulsor para conformar un tribunal que reúna las pruebas necesarias que permitan llevar el expediente a Roma. En ese momento, la causa no prosperó y se diluyó en la falta de consenso e iniciativa de los obispos. Este año, sus feligreses decidieron retomarla y con más fuerza. Chirichella destaca la relación de amistad entre Afredo Kelly y Bergoglio, quien fue su confesor hasta el último momento. “Estoy convencido que el Papa no es nuestro único aliado en Roma” y agrega : “Poner al altar a estos religiosos crea una contradicción dentro de la misma Iglesia, porque fueron asesinados por un gobierno que se proclamaba en función de los principios cristianos occidentales”. Hasta ahora, el primer y único mártir latinoamericano reconocido por el Papa Francisco fue, en 2015, el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, quien en sus homilías dominicales se encargó de denunciar la violación a los derechos humanos y resultó asesinado mientras celebraba misa.
La semana pasada, el juez Sergio Torres -a través de la Cancillería-, envió un exhorto al Vaticano para la desclasificación de archivos para determinar si existe el registro de los nombres de dos vecinos supuestamente excomulgados por tener algún tipo de vinculación con el crimen. En los recovecos del Vaticano y en el fuero íntimo de los represores se encuentran los datos para establecer justicia y superar el muro de impunidad que, sobre este caso y tantos otros, se ha construido por 40 años.

Actualmente el caso de los Palotinos recorre dos vías: la judicial, en manos del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa ESMA; y la causa canónica impulsada por el padre Juan Sebastián Velasco como postulador y el vicepostulador y abogado Francisco Chirichella.
Actualizada 06/07/2016

Jul 6, 2016 | inicio
Los abogados laboralistas “[Jorge] Candeloro y [Norberto] Centeno murieron en la tortura. [Salvador] Arestín, [Raúl] Alais y [Tomás] Fresneda también quedaron severamente afectados física y psicológicamente por los tormentos y las condiciones inhumanas de detención. Se desconoce el destino final de ellos, como tampoco se sabe qué ocurrió con la mujer de Fresneda, Mercedes [Argañaraz], y el hijo o hija que llevaba en el vientre, con cinco meses de gestación”, relatan los periodistas Felipe Celesia y Pablo Waisberg en el libro publicado a principios de este mes, “La Noche de las Corbatas”, de Editorial Aguilar.
La última persona que los vio con vida fue Marta García de Candeloro, que posee el doble rasgo de ser familiar de una de las víctimas y testigo sobreviviente de “La Noche de las Corbatas”: fue secuestrada y torturada junto a su esposo Jorge Candeloro.

Felipe Celesia y Pablo Waisberg presentan su libro sobre los abogados laboralistas desaparecidos.
“Todos los abogados habían pertenecido a diferentes grupos políticos con diferentes ideologías –explica Pablo Waisberg a ANCCOM– algunos eran peronistas y otros marxistas de distintos sectores, de todas maneras cuando se los llevaron ninguno militaba hacía tiempo, y ninguno había tenido nunca participación en la lucha armada, independientemente que pudieran tener una visión favorable a los procesos revolucionarios, no tenían una pertenencia político partidaria”.
“La Noche de las Corbatas”, así denominada por los propios represores, transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva” que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata. Concretamente, se trató del secuestro, la tortura y la desaparición de un grupo de abogados laboralistas perpetrados por el Ejército Argentino con complicidad civil. Además, los autores destacan que estos abogados tenían en común la vocación de defender a los trabajadores y sus organizaciones sindicales de manera aguerrida, siendo destacados y reconocidos en su actividad.
El libro de Celesia y Waisberg es una investigación periodística exhaustiva que reúne las biografías de los cinco abogados -muertos o que permanecen desaparecidos- y las articula con la reconstrucción en detalle del clima de época en ámbitos estudiantiles, gremiales, políticos y judiciales a nivel local, dando cuenta, además, de los acontecimientos políticos, sociales y económicos más importantes a nivel nacional.

De izquierda a derecha, Tomás Fresneda, Aníbal Nasiff, el Pacha Tobalina y dos ayudantes en la herrería. (Archivo familiar)
Por otra parte, los autores ponen en discusión un tema que todavía se está debatiendo: cuál es el rol de los civiles en la dictadura, tanto el empresariado como el Poder Judicial. “Cuando empezamos a investigar –puntualiza Waisberg- llegamos a la hipótesis de que los abogados eran el reflejo de la respuesta a lo que se estaba haciendo en la economía. Una de las primeras medidas económicas que toma la última dictadura militar es la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo. La modificación del 40% de esa Ley se realizó a los treinta días del Golpe de Estado de 1976. Es un punto importante la velocidad de esa modificación que fue antes, incluso, del cambio en de Ley de Inversiones Extranjeras. Lo que más les preocupaba a los sectores empresarios era la cantidad de derechos laborales que tenían los trabajadores. Nosotros terminamos concluyendo que la ‘La Noche de las Corbatas’ es la materialización de la destrucción de la Ley de Contrato de Trabajo en el cuerpo de los abogados, secuestrando y liquidando a quienes tenían una activa participación en defensa de los sindicatos”.
A partir de testimonios judiciales registrados en legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), en el Juicio a las Juntas Militares, en los Juicios por la Verdad de Mar del Plata, y mediante la realización de entrevistas a familiares y personas del círculo cercano a las víctimas, como también entrevistas a jueces, militantes, académicos, abogados y sindicalistas, entre otros, los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.
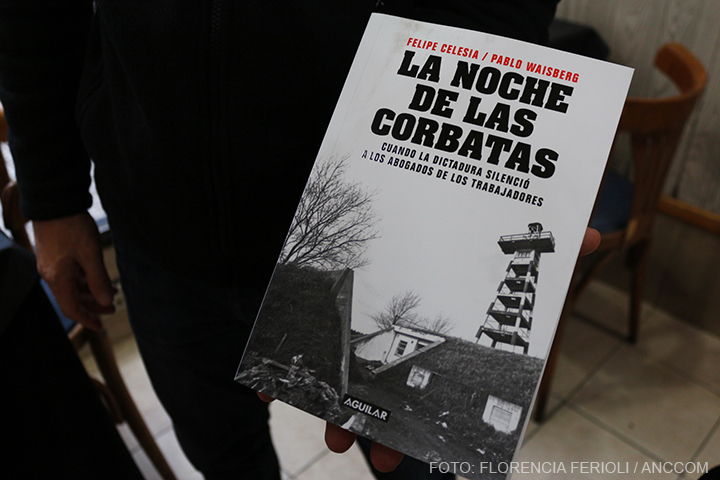
“La Noche de las Corbatas” transcurrió entre el 6 y 8 de julio de 1977 en “La Cueva”, que funcionó como centro clandestino y estaba ubicada bajo la tierra, en los cimientos de los radares de la Base Aérea Militar de Mar del Plata.
“Nosotros –detalla Waisberg- le dimos una perspectiva a ‘La Noche de las Corbatas’ que la ata a un primer episodio de 1971 en Mar del Plata, que es el crimen de la estudiante de 18 años, Silvia Filler, [ocurrido en medio de una Asamblea que enfrentó al Centro de Estudiantes de Arquitectura de Mar del Plata -con ideología de izquierda- contra el Centro de Estudiantes de Arquitectura Unidos -conducido por cuadros de la agrupación peronista de ultraderecha- ‘Concentración Nacional Universitaria’ avalada por una agrupación mayor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Filler murió en esa Asamblea con un tiro en la frente y dos años después la Ley de Amnistía para los presos políticos de 1973 liberó a sus asesinos]. Ese hecho –continúa Waisberg- marca un cambio en la historia de la política juvenil de Mar del Plata porque esa estudiante pertenecía a un grupo de estudiantes que hacía reclamos buscando clases más democráticas y docentes que aplicaran mayor pedagogía. El caso Filler marca un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha en Mar del Plata que es clave para entender lo que ocurrió allí y en el país pos dictadura [1966]. Lo que había ahí eran dos modelos políticos, económicos y sociales claramente enfrentados, y con la dictadura termina ganando uno de esos dos”.
Una de las trabas más importantes que encontraron los autores para el desarrollo de la investigación periodística fue no poder entrevistar al juez Pedro Cornelio Federico Hofft, “acusado de –enumera Waisberg-: no haber cumplido con su rol de juez, no haber investigado en profundidad las causas, no haber tratado los habeas corpus de forma correcta, no haber pedido el cuerpo de Candeloro y no haber informado a la familia que estaba muerto, según una comunicación que le había dado el Ejército. Le pedimos una entrevista y ni siquiera nos respondió. Fue una traba porque si existe una acusación, nos interesa tener la visión de la otra parte e incluirla, pero eso no fue posible. De todas maneras esa es una causa judicial que está abierta y hay que ver qué pasa con eso”.

Mercedes Argañaraz de Fresneda, embarazada de 4 meses, desaparecida en La Noche de las corbatas.
Los cinco abogados compartían círculos de contacto en común como colegas locales, algunos habían trabajado juntos. El más reconocido por todos, detallan los autores del libro, era Norberto Centeno, el más grande de los cinco abogados, que para 1977, cuando lo mataron, tenía 50 años. Era un católico conservador, reconocido como peronista y sólo por ese motivo había sido más de cinco veces apresado y liberado, tenía un conocimiento enciclopédico del derecho laboral, nunca representó a los patrones, siempre a los trabajadores. Consiguió la representación de la CGT local y nacional, y concentraba el ochenta por ciento de los patrocinios en este ámbito en Mar del Plata. En base a los testimonios relevados, cuentan los autores que “su intransigencia al momento de negociar indemnizaciones le confería un perfil revolucionario izquierdista”, pero estaba ideológicamente muy lejos del modelo socialista.
Candeloro, “era de los abogados que se quedaban en las tomas de fábrica con los obreros”. Para 1977, cuando lo mataron, tenía 38 años. Entró a trabajar en el estudio de Centeno cuando se recibió de abogado en 1964, y luego se distanció por diferencias entre ellos. Participó de la fundación de la Gremial de Abogados en Mar del Plata, que combinaba la lucha antidictatorial con la defensa de los derechos de los trabajadores. Militó en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) hasta 1975, momento en que realizó, junto a su familia, un exilio interior en Neuquén porque era insostenible continuar con su militancia. Sin embargo, en junio de 1977 lo secuestraron -y consecutivamente a su mujer-, volviendo a Mar del Plata, pero esta vez a un centro clandestino de detención y tortura. Fue el primero de los abogados a los que asesinaron.

Los autores logran precisión cuando describen tanto las vidas de los protagonistas como los sucesos anteriores que definieron “La Noche de las Corbatas”.
Tomás Fresneda, primero fue herrero y después abogado, “era un peronista con fuerte formación marxista y crítico de la lucha armada” bajo las formas de la guerrilla. Tomás y su mujer Mercedes Argañaráz, participaron de las movilizaciones que desembocaron en el Cordobazo en 1969. Se recibió de abogado en 1975 y junto a Carlos Bozzi –otro abogado, sobreviviente al secuestro, que estuvo en cautivo durante varios días sin ser torturado- pusieron un estudio jurídico. Fresneda, tenía 37 años cuando lo secuestraron y desaparecieron junto a su mujer, embarazada por tercera vez.
Raúl Hugo Alais, sobrino, por parte de madre, del letrista de tango Alfredo Le Pera, se recibió en octubre de 1976, se sumó a la Asociación Gremial de Abogados de Mar del Plata y colaboró con Candeloro y Centeno en el Convenio de Trabajo 161 que mejoró la situación de los fileteros de pescado. En su estudio, empezó a tomar causas laborales y “encaraba sus defensas a fondo”.
Salvador Arestín, en 1977, se asoció con dos colegas para ejercer de manera privada, y se ocupaba de la defensa de trabajadores de la actividad pesquera, entre otras. Cuando lo secuestraron, tenía 29 años.
Sus historias de vida tuvieron un final abrupto. “En este tipo de investigaciones –detalla Waisberg- hay que darles tiempo a los familiares de las víctimas para que se sienten a hablar. En general son temas muy dolorosos. Nos implicó mucha insistencia porque había temores sobre cómo haríamos el tratamiento de algunas cuestiones, costó convencer a algunos protagonistas, familiares y amigos de contar detalles. En el libro, además de contar la trama de ´La Noche de las Corbatas´ y señalar cómo era Mar del Plata en aquellos años, biografiamos a las víctimas, eso implica sentarse a hablar con los familiares como nunca hablaron, con un desconocido que pregunta y pregunta un montón de cosas que quizás no habían pensado, y encima somos dos preguntadores. Pero también, eso que cuentan después, persiste en el tiempo en el libro, lo que no se cuenta se pierde”.
—
El libro se presentará el 9 de julio a las 18 en la Facultad de Derecho UNMDP (25 de Mayo 2855, Mar del Plata), y el 13 de julio a las 19 en el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo (Pasaje Rivarola 154, CABA).
Actualizada 6/07/2016

May 18, 2016 | destacadas
Es 1972 y por la ventana de la cárcel donde Agustín Tosco pasa sus días, ingresa un bichito de luz. Especie de faro esperanzador, el bichito transmuta en hombre -en una bellísima interpretación de Cristian Thorsen- y le pide a Agustín consejos sobre cómo deliberar en una asamblea. Y en ese momento, un Tosco más político emerge para darle la lección tan esperada. Una lección de supervivencia, que emana de su historia como sindicalista de Luz y Fuerza y de su participación clave en el Cordobazo.
“Hicimos una puesta con realismo mágico. Como esto es teatro y es difícil crear esos efectos especiales, decidí utilizar mapping: proyecciones sobre objetos. Y como también me parecía que a la obra le faltaba tramar quién era Tosco, hicimos como una especie de documental de tres minutos que con imágenes y audios de la Junta Militar y periodistas, contábamos un poco qué llevo a Agustín Tosco a estar encarcelado”, dice Sebastían Berenguer, el director de la obra, y agrega: “Después hay otros recursos que utilizamos, como una atmósfera de ensueño que tiene Tosco con un croto que le enseña a leer libros que lo van a marcar: Dickens, Balzac, José Ingenieros. Después aparece un tren en el medio de la escena, deja de ser una cárcel para a ser un sueño; y para el final aparece la imagen con los 19 masacrados de Trelew, porque me pareció que era importante verlos no solo nombrarlos “.

Daniel Dibiase, representa a Tosco.
Para Daniel Dibiase, quien interpreta a Agustín Tosco, “fue muy complejo, muy difícil ponerme en papel. He realizado teatro épico, personajes clásicos, en ese sentido hay una dramaturgia mucho más vasta y completa. Con Tosco fue diferente porque es un personaje contemporáneo, de una estatura ética increíble y eso a mí realmente me paralizó por momentos”. El actor agrega: “Siempre uno busca los opuestos para trabajar y armar la humanidad, pero él es tan humano que es difícil humanizarlo. De entrada dije: no lo voy a imitar, no lo hice cordobés, tuve que lograr cierta cotidianeidad en el trato, porque lo que se conoce son sus discursos y enfrentamientos políticos, también uno pone lo de uno, pero una forma de romper con ese molde tan duro que tiene Agustín es poner cosas propias y que me ayuden a conectarme con el compañero, lo que nos da más libertad para trabajar.”
La obra, escrita por Alejandro Finzi, rescata dos momentos épicos en la historia argentina: el Cordobazo, ocurrido en 1969, y la Masacre de Trelew, sucedida en 1972, momentos en los que el pueblo salió a la calle. En esos sucesos, trabajadores y estudiantes estuvieron codo a codo pidiendo y lamentablemente corrió sangre. “Agustín Tosco es el dirigente sindical más importante del siglo XX y, además, resultó una figura muy importante como referente social. Sus convicciones, su humildad, el hecho de ser incorruptible, de luchar por los derechos de los trabajadores en pos de una sociedad más justa y en contra de la avanzada represiva de Onganía partir del 66’ son ejemplos imposibles de olvidar. Tosco se hace una figura muy importante en el país. Lo que ocurrió en el 69’ es un ejemplo para los jóvenes de hoy, militantes o no militantes, y para cualquier argentino que quiera entender por qué luchar por una patria mejor”, cuenta Berenguer.
En la obra, mientras Tosco está en la cárcel, habla con sus compañeros, detenidos por un gobierno sumamente violento. Se hacen señas: están tramando lo que iba a ser su salida. Sin embargo, Agustín decide seguir en la cárcel, resistiendo, como líder sindical.

Sebastián Berenguer, direcctor de Tosco.
Según Berenguer, “para realizar la obra buscamos antecedentes históricos, yo lo conocía como un tipo que había estado en el Cordobazo, un cordobés que tenía un mameluco. Me parecía que era sorprendente y, cuando me topé con el texto, empecé a investigar y me enamoré de su personaje, porque era Secretario Adjunto de Luz y Fuerza, pero a su vez era un operario. Cuando alguien lo iba a ver a Agustín Tosco, tenía que ir al taller, no al sindicato. Él iba a la noche al sindicato, de 8 a 8 trabajaba; decía que el ejemplo había que darlo en la calle con los trabajadores, por eso fue muy importante analizar el contexto histórico donde transcurre la obra: en el 72, el día previo a la fuga de Trelew”. El director añade que buscaban “entender cómo era Tosco en su casa, con sus hijos, con sus amigos, porque nosotro, a partir de videos, conocíamos esa figura del sindicalista, del político, del combativo pero queríamos humanizarlo porque nuestro Tosco iba a estar dentro de una cárcel”.
Dentro de esa investigación, el director y los actores se encontraron con Malvina y Héctor, los hijos de Agustín, quienes les brindaron cartas y material audiovisual inédito. Cristian Thorsen, quien hace el personaje de Saturnino, el bichito de luz, cuenta: “La obra nos llevó a investigar. Tuvimos que meternos a estudiar teóricamente a Agustín, debimos ir descubriendo y referenciando la magnitud de semejante líder sindical”.
La obra aparece en el contexto histórico actual, como necesaria puerta de entrada a la reflexión, ya que como Daniel Dibiase dice “los actos de la derecha se repiten. Onganía tomó decisiones que se parecen mucho a las que toma el gobierno actual”. En este sentido, Berenguer afirma que “ el teatro es un arte de comunicación, de revolución. Desde el teatro, estamos resucitando a Tosco, a los 19 masacrados de Trelew y a todo un accionar que nos parece simbólico y muy importante para los jóvenes de hoy. El arte es siempre un lugar de resistencia. La gente va al teatro a encontrarse con otro, es un lugar de encuentro. Cuanto más aprieta el zapato más aparece el teatro off, de vanguardia. Cuanto más apretado te sentís, buscas un refugio. Hay una manera de hacer catarsis que pasa por decir y comunicar lo que nos está pasando y que tiene que ver con la violencia institucional disfrazada de alegría”.
Cuando la obra llega a su fin, las fotos de los 19 masacrados en Trelew aparecen en escena y un Daniel Dibiase, devenido en Agustín Tosco liberado y empoderado, dice unas palabras: “Carlos Alberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Alfredo Elías Kohon, Clarisa Rosa Lea Place, Susana Graciela Lesgart de Yofre, José Ricardo Mena, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, María Angélica Sabelli, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suarez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla presentes, ahora y siempre”
La obra puede verse todos los viernes a las 22:30 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, ubicado en Av. Corrientes 1543.
Actualizada 19/05/2016

Sep 2, 2015 | destacadas
«No tiene entidad. No está muerto ni vivo. Está desaparecido», sentenció en 1979 el dictador Jorge Rafael Videla. De esta manera (no) respondía a las preguntas de quienes buscaban conocer el destino de sus familiares y amigos. A partir de ese momento, el término comenzó a ser uno de los símbolos más representativos de lo que conformó el plan sistemático ideado por los represores y llevado a cabo desde el Estado terrorista: secuestro, tortura, robo de bebés y asesinato. Por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), cada 30 de agosto se conmemora el Día internacional del Detenido Desaparecido. La fecha fue declarada como “Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada” por la Asamblea de la ONU en el año 2010, a través de la Resolución 65/209. Carlos Pisoni, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, contó a ANCCOM: “Lo que sucede con la figura del desaparecido es algo que sólo los que tenemos familiares desaparecidos podemos explicar. Es un mecanismo muy traumático porque no tenés el cuerpo, no sabes dónde está ni qué pasó”.
La desaparición forzada es un delito que implica la violación de múltiples derechos humanos y que constituye un crimen de lesa humanidad. Se caracteriza por la privación ilegítima de libertad de una persona por agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo. Las consecuencias de este delito imprescriptible se prolongan a lo largo de los años y afectan a familiares y allegados de las víctimas que no logran conocer su paradero y la verdad sobre su destino. Para Manuel Gonçalves, nieto restituido, la lucha por la memoria es una tarea que se ejerce todos los días: “La búsqueda tiene que ver con algo permanente. Hay casi 400 jóvenes que son desaparecidos con vida, porque fueron robados durante la dictadura y todavía no los hemos encontrado”. Explicó que, actualmente, las estrategias para encontrarlos buscan interpelar a jóvenes que posiblemente han formado familias pero continúan ignorando la verdad de sus orígenes: “La identidad que no han resuelto se va transfiriendo a sus hijos. Logramos crear una conciencia de que los que estamos buscando pueden ser ellos mismos, su pareja, su amigo, su profesor”.

La ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hoy convertido en centro cultural.
Parte fundamental de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia es la resignificación continua de los espacios donde funcionaron centros clandestinos de detención. Un ejemplo emblemático es el de la ex Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), por donde circularon al menos cinco mil personas y que corrió riesgo de ser convertida en un “Parque de la reconciliación” durante la segunda presidencia de Carlos Menem. En 1998, se había firmado el Decreto 8 que proponía la demolición del edificio para la creación de un espacio verde y público, con la excusa de promover la unidad nacional. Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, recordó las movilizaciones que se organizaron en aquel entonces, cuando peligraba el edificio por el que había circulado su marido y compañero de militancia: “La ESMA era un espacio que debía conservarse. Nos parecía atroz querer borrar la historia para construir un parque”.
Seis años después, el presidente Néstor Kirchner abría las puertas de la ex ESMA para que la sociedad en su conjunto y los organismos de derechos humanos comenzaran a adueñarse paulatinamente de cada pabellón. Iniciaron las propuestas de talleres, actividades y muestras, al mismo tiempo que se trataba de plasmar la lucha y de reivindicar a los treinta mil detenidos desaparecidos. Delia Giovanola, de Abuelas de Plaza de Mayo, remarcó el pensamiento unánime de los organismos de derechos humanos: “Ese lugar que fue lúgubre, donde hubo tanto horror, tanta muerte, tanto grito, ahora está lleno de luz y de vida, de alegría y juventud”. Lois agregó: “Nosotros pensábamos en recuperar el lugar y que el centro clandestino como tal no se modificara. Desde el 98 a acá, no hubiera pensado jamás que la ESMA fuera lo que es hoy. Por donde caminaron los nuestros rumbo a su propia muerte, hoy ves chicos, jóvenes. Donde hubo muerte, hay vida. Esa es la gran satisfacción”.
Los organismos de derechos humanos no hablan nunca de revancha ni de venganza, ya que sostienen que eso los dejaría ubicados en la misma situación que la de los represores: “Si la venganza y el odio estuvieran dentro nuestro, nos convertiríamos en algo muy parecido a los genocidas y, la verdad, somos totalmente lo opuesto”, dijo Gonçalves. Lois, por su parte, añadió: “La verdad es que vamos detrás de la justicia. Ninguno de los nuestros jamás agarró un represor y lo agredió, le pegó o lo mató. Nos guía, más que nada, la alegría de recuperar estos lugares”.

Familiares de Jorge Oscar Benítez y Angel Servando Benítez, militantes detenidos desaparecidos en una intervención artística organizada por el Espacio Memoria y el Grupo de Arte Callejero (GAC) en la ex ESMA.
Vera Jarach, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, aclaró que primero estuvo la necesidad de saber qué había pasado con sus hijas e hijos y luego vino la planificación de la resistencia. Cuando las madres comenzaron a organizarse, necesitaron algo que las identificara y las representara: así surgieron los pañuelos blancos que llevan bordados los nombres de los desaparecidos, hoy símbolo indiscutible de su lucha: “El genocida Videla había dicho que los desaparecidos no eran, no estaban, no tenían identidad. Eso nos movió. Nuestros hijos tienen identidad, así que los nombramos”. El plan de la represión buscaba eliminar los rasgos identitarios de sus víctimas. Una vez secuestrados, se los mantenía encapuchados, incomunicados, se les asignaba un número y se les quitaban los bebés. Los dictadores se constituyeron así como los poseedores de la vida y la muerte. Giovanola sostuvo: “Hubiera querido que a mi hijo lo juzguen como se está juzgando ahora a los militares genocidas. Sin embargo, los represores no están conformes. ¿Y nosotras tenemos que estar conformes con que, sin juicio, sin nada, no sólo se los condenó, sino que se los mató?”
En relación a los juicios que se están llevando a cabo para juzgar a los responsables del terrorismo de Estado, Pisoni habló sobre el caso de Jorge Julio López, quien desapareció tras declarar contra el represor bonaerense Miguel Etchecolatz, en septiembre de 2006: “Fue un mensaje muy claro para que los testigos, los sobrevivientes, no siguieran declarando durante el avance de los juicios. Pero produjo el efecto contrario, porque estamos muy lejos del momento en que gobernó el miedo. Es muy difícil que nos puedan callar después de todo lo que pasó, lo que vivimos y sufrimos. Este momento llegó para quedarse”.
Los representantes de los organismos de derechos humanos convocan a la sociedad en su conjunto a formarse e informarse: “Ser consciente de lo que pasó es una de las mejores herramientas para que nunca más vuelva a suceder”, dijo Gonçalves.

Ex Esma.