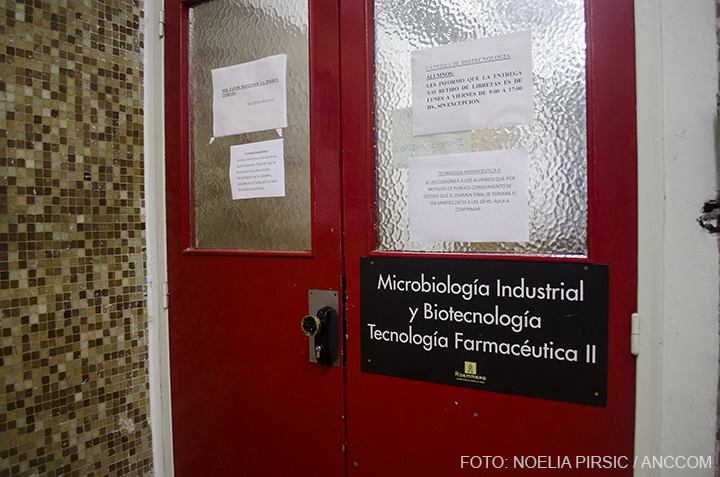Dic 1, 2015 | inicio
Los chicos están sentados, concentrados en sus cuadernos. La profesora acaba de leer un cuento y los garabatos surgen y se multiplican a toda velocidad en los cuadernos. La coordinadora pregunta si falta mucho, junta las hojas y los inquietos estudiantes pueden salir al patio. Todos a la carrera. Afuera los espera la tallerista de Capoeira. Es un hermoso sábado por la mañana en la escuela n°25 de Wilde, en el partido de Avellaneda, y el Centro de Actividades Juveniles (CAJ) funciona a pleno.
Enmarcados en el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, los CAJs tienen como propósito ampliar y mejorar las condiciones y formas de acceso, permanencia y egreso de los jóvenes en las escuelas. También fortalecer sus trayectorias educativas a través de la participación en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios y alternativos a la jornada y al horario escolar.
Según datos oficiales, 190 mil jóvenes de 2.542 escuelas de todo el país asisten a los CAJs, financiados íntegramente por el Ministerio de Educación de la Nación. En el programa trabajan unos 12 mil talleristas de distintas áreas.
La principal responsable del programa desde 2012 es Patricia Rodríguez. La coordinadora por el Ministerio de Educación destaca la implementación del programa en casi todo el territorio nacional, aunque lamenta que en la Ciudad de Buenos Aires no se haya puesto en marcha. “Participan 23 provincias y la única jurisdicción donde no tenemos potestad es en la Capital Federal. El Ministerio de Educación porteño nunca quiso firmar convenio, nosotros sí. Los CAJs son una política de Estado, se proponen anualmente y en la Ciudad –aunque no abiertamente- siempre se rechazó la propuesta. No se lograron avances de ningún tipo”, puntualiza en diálogo con ANCCOM.

Los participantes del CAJ de Los Telares, Santiago del Estero.
En la implementación de los CAJs intervienen, aportan recursos y equipos técnicos, la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación y las direcciones de Nivel, direcciones y coordinaciones de Políticas Socioeducativas de los ministerios provinciales.
A nivel programático, los objetivos principales son contribuir con la calidad educativa; generar las condiciones adecuadas para la construcción de aprendizajes significativos para los jóvenes en la escuela; fortalecer estrategias de inclusión escolar y pertenencia institucional de adolescentes y jóvenes que, por distintos motivos, no están cursando estudios en el nivel secundario; y promover el recorrido por espacios complementarios a los curriculares para la apropiación de conocimientos. “La idea no es pensar que el CAJ es el espacio para la realización de estos fines y la escuela no, sino poder trabajar en conjunto y ver qué está pasando con los jóvenes. También es una manera de interpelar a la escuela secundaria. En este sentido, los CAJ vienen a cuestionar un poco lo que es el origen de la escuela, su matriz conservadora. La finalidad es que haya un diálogo entre estos dos formatos y que se interpelen y dialoguen”, reflexiona Rodríguez.
El trámite para poner en marcha los talleres que dan vida a las escuelas cada sábado supone una articulación entre el Ministerio de Educación de la Nación y cada una de las jurisdicciones. Tras la firma de los convenios marco entre la Nación y los distritos, las instituciones educativas que desean incorporarse formalizan la solicitud a las autoridades provinciales y al Equipo Jurisdiccional. Cada distrito puede definir los días y horarios de funcionamiento en los CAJs, privilegiando los sábados para el desarrollo de las actividades. En todos los casos deben cumplir por lo menos con una jornada semanal de cinco horas para llevar adelante las actividades.

Las participantes del CAJ de la Escuela Secundaria N°17, Villaguay, Entre Rios.
Los CAJs están abiertos para los estudiantes de las escuelas donde se desarrollan las actividades y jóvenes de la comunidad que pertenezcan a otras instituciones educativas. También para aquellos que no asistan a ninguna escuela. Además, el Programa se implementa bajo la modalidad de Educación en Contextos de Encierro, lo que implica el trabajo con jóvenes involucrados en procesos judiciales pendientes de resolución o resueltos y que se encuentren alojados en instituciones de encierro.
Cada escuela puede optar entre las orientaciones de Educación Ambiental, Arte, Comunicación y Nuevas Tecnologías, Ciencia y Deportes. A su vez, el Programa retoma la propuesta del Ministerio y propone el trabajo de tres ejes transversales: Participación Juvenil y Derechos Humanos, Prevención del Consumo Problemático de Drogas y Educación Sexual Integral. “Tanto las orientaciones como los ejes transversales fueron seleccionados en función de los lineamientos trabajados por el Ministerio y que están presentes en todas sus políticas”, afirma Rodríguez.
El programa también contempla un Proyecto Transversal de Lectura y Escritura, con prácticas que amplíen la formación literaria y multipliquen los encuentros con la cultura escrita. “Una de las cosas más importantes es que los chicos pueden tomar la palabra, porque en definitiva todos los talleres del CAJ tienen que ver con apropiarse e ir construyendo ellos y con los demás su propia subjetividad, ya sea desde la palabra, el canto, el baile o cualquier actividad física. Otra cuestión fundamental es la reivindicación del placer: no estar pendientes de la nota, de lo ‘correcto’ o ‘incorrecto’ que en el caso de la lectura y la escritura están muy asociadas a la práctica escolar. Poder volver al disfrute de eso y vincularlo con lo lúdico. Creo que ahí hay un componente creativo e imaginativo inmenso”, subraya Micaela González, profesora de Escritura Creativa, en diálogo con ANCCOM.

Participantes del CAJ de la escuela Corbeta Uruguay en Pinamar, Buenos Aires.
Otro proyecto dentro de los CAJs -y que está vinculado con la orientación de Comunicación y Nuevas Tecnologías- es el de Radios Escolares, que se realiza en conjunto con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (AFSCA) y propone el desarrollo de diferentes estrategias y ámbitos de trabajo escolar que estimulen la investigación, la expresión y el intercambio entre los alumnos, los educadores y la comunidad.
El proyecto impulsa el uso del medio para la comunicación y el aprendizaje, y se lleva adelante a partir de experiencias regionales o provinciales con equipamiento básico para la comunicación radiofónica. “Hay 197 radios escolares al aire y son una herramienta pedagógica fantástica para los jóvenes. A partir de esto también se han dado muchas cuestiones de acreditación de contenidos con trabajo con los docentes, capacitación y asistencia técnica. Este año vamos a terminar de instalar 240 radios en convenio con el AFSCA”, señala Rodríguez.
En las escuelas, los alcances del programa se traducen en el vínculo con los estudiantes. Así, lo explicita la coordinadora de la Escuela n°25 de Wilde. Belén Gessaroli traza la historia del establecimiento con los ‘talleres de los sábados’. “Comenzamos hace poquito, unos tres meses aproximadamente, pero lo que más rescato es el vínculo que se va formando con los chicos. Desde entrar la primera clase sin conocernos y brindarse, empezar de a poquito, tímidos, sin demasiada confianza; al día de hoy, se nota muchísima diferencia: se sienten mucho más cómodos, nos cuentan cosas bastante personales y nosotros tratamos de orientarlos. Eso también es lo bueno del Centro de Actividades, no solamente lo lúdico sino también la parte emocional, espiritual, los valores, que puedan expresarse, que puedan decir lo que sienten , ya sea a través de la escritura, la radio o el cuerpo y salir un poco de la rutina de ellos que quizás no es tan buena”, subraya.

Pintando murales con el CAJ de la escuela Corbeta Uruguay, Pinamar, Buenos Aires.
Los chicos se toman su tiempo para entrar en confianza con sus talleristas. Los abrazan, se dejan abrazar, hacen chistes y colaboran aunque quizás la actividad de ese día no sea su favorita. Tamara Goncálvez, de 13 años, pasó de no querer saber “nada” con la radio porque le daba vergüenza, a acompañar a la tallerista de Radio cantando jingles en las tandas comerciales. “Al principio venía para no estar en casa ayudando a limpiar o aburrida. Pero ahora me gusta estar con la gente del CAJ y compartir las reuniones de los sábados junto a mi amiga Antonela y uno de mis hermanos”, reflexiona. Cada tanto sorprende a todos con sus riquísimas tortas fritas caseras.

Nov 11, 2015 | inicio
Lucas Cabello tiene 20 años, vive con su pareja y la hija de ambos. Hasta el lunes, trabajaba cuidando autos en el restaurant “Il Matarello”, en las calles Martín Rodríguez y Villafañe del barrio porteño de La Boca. Ese día, a la tarde, un policía de la Metropolitana le dio al joven tres disparos -en la garganta, el abdomen y los testículos-, en un episodio que el titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Angel Palazzani, calificó como un auténtico «fusilamiento». Desde entonces, Cabello se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Argerich, peleando por su vida. Si sale airoso, no podrá mover nunca más las extremidades. El oficial de la policía Metropolitana, que se desempeña como custodia en la zona hace pocas semanas, está detenido e ileso.
Basándose en las pruebas y declaraciones de familiares y testigos, Palazzani calificó al hecho como “ejecución o fusilamiento”. “Estamos ante un hecho gravísimo de violencia institucional que de acuerdo a las pruebas y declaraciones de familiares y testigos presenciales configura una tentativa de homicidio calificado por parte de un efectivo de la Policía Metropolitana contra el joven Lucas Cabello», dijo Palazzani, cuya procuraduría depende al Ministerio Público Fiscal.
Esta no es la primera vez que la Metropolitana se encuentra envuelta en casos de violencia institucional. Según Palazzani, «Procuvín recibe al menos una denuncia por semana sobre detenciones, vejaciones y torturas contra jóvenes vulnerados y vulnerables. El 90 por ciento de esas denuncias provienen de la Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya”, concluyó.

Procuvín recibe al menos una denuncia por semana sobre detenciones, vejaciones y torturas contra jóvenes vulnerados y vulnerables por parte de la Policía Metropolitana. Gentileza Sur Capitalino
La pareja de Cabello, Camila -quien fue testigo de los hechos junto a su hija de dos años- aseguró que el oficial de la Metropolitana le disparó en la nuca y luego lo remató cuando ya estaba en el piso. Además, Carolina Vila, madre del joven baleado, indicó que Lucas no está involucrado ni pesa sobre él ninguna restricción judicial. “Mi hijo está peleando por su vida y encima quieren ensuciarlo. No fue un enfrentamiento narco ni un tiroteo”, declaró Vila.
Rubén, padre de Lucas, contó en declaraciones a la prensa que el joven «está peleando por su vida» y tiene «la médula reventada», por lo que los médicos del Hospital Argerich le dijeron que, si sobrevive, «las manos y las piernas no las va a poder mover nunca más”.
El martes, la abogada Gabriela Carpinetti se presentó en la Fiscalía de La Boca, a cargo de Susana Calleja y fue tomada como querellante en representación de la familia, en conjunto con su colega Nahuel Berguier. La causa transita actualmente el proceso de investigaciones preliminares.
En diálogo con ANCCOM, la abogada explicó que si bien no trascendió el nombre del agente de la Metropolitana, se supo “que está detenido e ileso. Esto refuerza la hipótesis que trabajamos: no fue un enfrentamiento como quisieron hacer parecer”, amplió. Según la abogada, “las pericias no arrojaron resultados sobre que Lucas Cabello estuviera armado, sólo estaba ingresando a un inmueble con su hija y fue baleado: hay una realidad y es que en la causa sólo una persona está herida luchando por su vida y ese es Lucas”, expresó.
“El lugar donde pasó todo es un inmueble que pertenece al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay muchas situaciones entre vecinos que pueden estar ligadas a las condiciones en que viven, y por ello había custodia. Es muy preocupante que sucedan estos hechos con las fuerzas armadas que tienen la función de proteger”, opinó Carpinetti.

La puerta de la casa de Lucas Cabello dónde vive hace 10 años en una edificación del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), Martin Rodríguez al 500, en el barrio porteño de La Boca.
Gentileza Sur Capitalino
La primera respuesta oficial del Gobierno porteño la dio la vicejefa María Eugenia Vidal, durante una recorrida de campaña con Mauricio Macri en Avellaneda. «Es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a una persona que tendría un vínculo con él (por Lucas) y se le agregó consigna policial en la puerta de la vivienda. Cuando salió de su casa gritando que la había amenazado de muerte, intervino la consigna, le dan la voz de alto, no atiende a la voz de alto y pasó lo que pasó», dijo a la prensa.
“Creemos que frente a investigación es inconveniente que funcionarios declaren sobre acontecimientos sin tener información al respecto, tenemos que ser cautelosos porque no se sabe que pasó y la familia está atravesando un momento muy doloroso”, concluyó la abogada frente a las declaraciones de Vidal.
Desde su creación en el año 2010, numerosos agentes de la Policía Metropolitana se vieron involucrados en casos de violencia institucional. En los últimos meses, se hicieron conocidos abusos contra activistas trans e inmigrantes de la comunidad senegalesa en Buenos Aires; la golpiza a cuatro jóvenes y una madre en Saavedra y el atropello de un chico en La Boca.
Según un informe del CELS entre 2010 y 2014 se registraron veintiocho muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita. Otro caso de gatillo fácil resonante -todavía sin sentencia-, fue el de «Robertito» Claudio Autero, ocurrido en febrero pasado. El chico, de 16 años y en situación de calle, fue asesinado de un disparo en la nuca cuando estaba con un grupo de amigos cerca a un automóvil estacionado en la calle Rosario. El agente imputado es Sebastián Ezequiel Torres, de 30 años.
El policía que le disparó a Cabello fue trasladado a la comisaría 24, de La Boca, pero luego, por cuestiones de seguridad, fue llevado a la seccional 28. El oficial detenido, quien presta servicios en la Comuna 4 y fue pasado a disponibilidad preventiva por la Auditoría Externa del Ministerio de Justicia del Gobierno de la Ciudad, será indagado en las próximas horas por el juez de instrucción porteño 35, Osvaldo Rappa, en los tribunales porteños, según lo confirmó el subjefe de la Policía Metropolitana, Ricardo Pedace.

Oct 21, 2015 | destacadas
Casi como un augurio de la superstición, el martes 13 de octubre al mediodía, una tuneladora de la empresa Ibercom Multicom SA, contratista de Telmex SA, que se encontraba realizando un tendido de fibra óptica por debajo de la Avenida Figueroa Alcorta, perforó dos cables de alta tensión de la empresa de distribución eléctrica Edesur, inhabilitando el servicio de las Subestaciones Azcuénaga y Paraná y dejando alrededor de 110 mil usuarios sin electricidad en varios barrios, principalmente Recoleta y Palermo. Las Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica de la UBA se vieron enormemente afectadas con la falta de suministro eléctrico que, aunque parezca paradójico, alumbró las carencias preexistentes de infraestructura y las precarias condiciones de seguridad de la institución que agravaron aún más la situación.
A medida que pasaban las horas y la electricidad no volvía, los investigadores de los institutos ubicados en ambas facultades tuvieron que movilizarse de manera autogestiva para paliar la situación ante la inminencia de daños irreparables en sus materiales y experimentos.
Sin un plan de emergencia, todo fue caos. Compras masivas de hielo seco por dos mil, cuatro mil y seis mil pesos para tratar de conservar la cadena de frío y evitar la pérdida de reactivos esenciales. Subidas y bajadas por las escaleras en una oscuridad que hizo notar la ausencia de luces de emergencia. Animales de laboratorio sacrificados por perder las condiciones estándar requeridas para determinados experimentos. Investigadores que ante la desesperación se llevaron muestras, trasladándolas por la vía pública hasta llegar a las heladeras de sus casas para convivir con alimentos y poner en riesgo su bioseguridad. Y la total incertidumbre para algunos de si eso sirvió para algo. Porque las pérdidas de los materiales biológicos se irán evaluando a medida que se retomen las experimentaciones.
Un día y medio después del apagón, la Facultad de Farmacia y Bioquímica se abasteció con un generador eléctrico cuyo alquiler costó alrededor de 100 mil pesos, según cuenta Silvia Álvarez, integrante de la cátedra de Físico Química. “Si bien algunas actividades, de a poco, se van normalizando, todavía no estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad. Toda esta situación implicó una reestructuración del calendario en cuanto al dictado de clases y los experimentos que se estaban llevando a cabo” reveló Álvarez a ANCCOM.
“Fue una situación particular. No esperábamos que fuese tan largo ni de tanta gravedad”, reconoció María Florencia Martini – miembro del Instituto de Química y Metabolismo-. Martini trabaja en química computacional y, si bien no perdió los datos, tener los equipos apagados implica un retraso en todos los experimentos. La investigadora comentó a ANCCOM que hay casos peores, como el de Físico Química, donde se perdieron cultivos celulares sobre los que se estaban trabajando curvas de crecimiento. Frente a esta situación de emergencia “hay que hacer una reevaluación. Por ejemplo, no hay una línea separada de heladeras y freezers, o sea que para prenderlas tenés que encender la corriente de toda la Facultad”, explicó Martini y agregó que desde la Facultad ya se está evaluando la posibilidad de tener un generador propio.
Por su parte, Karina Alleva –de la cátedra de Física- transmitió calma ya que pudieron rescatar todo (bacterias, células, proteínas, enzimas), aunque aclaró que algunas muestras todavía están en su casa y aseguró que “hasta que no vea todo estable, no voy a traer nada”.
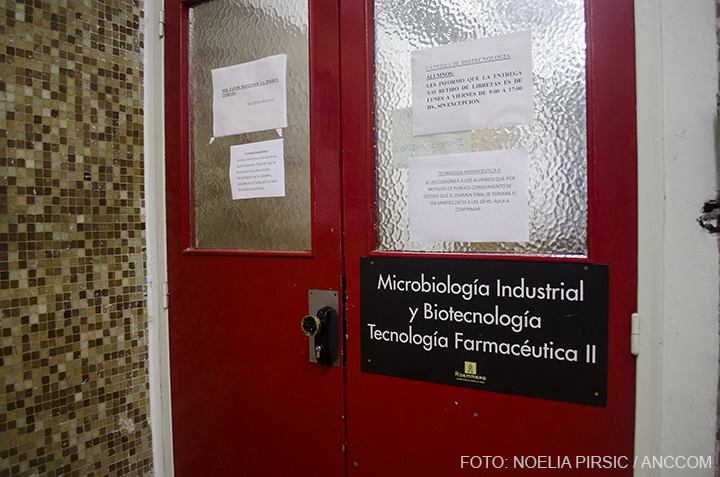
Para Clara Nudel, Directora del Instituto de Nanobiotecnología del CONICET, ubicado en el 6° piso de la Facultad, el panorama en cuanto a qué se perdió es todavía incierto. “Hay reactivos biológicos muy valiosos de mil, dos mil, tres mil dólares que se usan para hacer todos los análisis y que es muy difícil saber a ciencia cierta si sirven o no”, desconfianza que se traslada a todo el experimento y a la pérdida de certeza de los resultados. “Pero abandonar la investigación no podés, porque se trata de proyectos de tres, cuatro, cinco años o más. Entonces se continúa con lo que se tiene y se confía en Dios”, ironiza Nudel, quien sentencia que la instalación de un generador eléctrico a tiempo hubiese evitado toda esta penosa situación.
Una integrante del grupo de investigación de Microbiología Antártica –que prefirió no dar a conocer su nombre- manifestó que “esta situación particular pone en evidencia un montón de carencias de bien común que tiene el sistema”. En diálogo con ANCCOM, la investigadora sostuvo que sin el esfuerzo de los investigadores y sin el dinero que destinaron de sus subsidios para la compra de hielo seco, “se hubieran perdido muestreos de campañas antárticas de más de diez años”. Si bien considera que es muy difícil evaluar las pérdidas inmediatamente, el riesgo sin duda existe. “Tenemos 400 cepas de bacterias y hongos que nos vamos a enterar si se afectaron o no cuando intentemos revivir una y esté muerta.” Los materiales biológicos requieren de condiciones de conservación especiales, temperaturas de congelación de -80 °C, y de alterarse la cadena de frío se corre el riesgo de perderse por completo. “Cuando voy a estudiar la muestra no tengo forma de saber si ésa era la condición inicial o fue alterada por el cambio de temperatura. Si tengo que ser honesta y objetiva tengo que tirar todo pero si tiro todo me quedo sin trabajo, se pierden años de inversión, y además hay tesis doctorales involucradas”.
Sin embargo, no es la primera vez que ocurre un corte de electricidad que afecta a la Facultad y probablemente tampoco sea el último. Por eso, para esta investigadora de microbiología antártica, “es imperioso garantizar una infraestructura central, que haya una línea eléctrica prioritaria con un generador para mantener freezers y heladeras inmediatamente, aires acondicionados que funcionen, calefacción… Y que los suministros de hielo seco, nitrógeno líquido, generadores eléctricos y agua destilada, sean servicios centrales de la Facultad.” Si bien considera que en esta oportunidad les correspondía a los responsables del corte el pago del generador, “tendría que haber saltado una autoridad de la UBA cuando se supo que el problema se iba a prolongar por más días. Hay que empezar a hacer un poco de autocrítica en todas las instituciones”.
En la Facultad de Ciencias Médicas, todo fue peor. El grupo electrógeno llegó tres días después del corte de electricidad. “Entendemos la situación pero lo que nos llamó mucho la atención es ver que la Facultad no tomaba ninguna determinación, cuando en Económicas, Farmacia y Odontología ya lo habían solucionado”, comentan Gustavo Paratcha y Fernanda Ledda, ambos docentes de la Facultad e investigadores del CONICET.
El Instituto de Biología Celular y Neurociencia, ubicado en el 3° piso de la Facultad, cuenta con su propio grupo electrógeno para abastecer ciertos equipos como los ultra-freezers de -80°C y las estufas de 37°C, pero en esta oportunidad no fue suficiente. Frente la desesperación de perder cultivos celulares que requieren tratamientos de 21 días para tener un resultado experimental, el instituto alquiló otro generador eléctrico que Paratcha, junto con tres investigadores más, se encargó de subir por las escaleras aguantando los 60 kilos de peso del equipo. Sin suministro eléctrico, además, la Facultad “es una boca de lobo, ni siquiera hay una luz de emergencia y ésas son condiciones mínimas de seguridad que parecen elementales cuando ocurren estas cosas. Pero después nadie hace nada».
La falta de electricidad alteró el ciclo de luz y oscuridad -de 12 horas cada uno- que deben tener las ratas y ratones que se encuentran en el bioterio, cuyo comportamiento es indispensable para ciertos experimentos. Además, “hay reactivos que no tienen un valor comercial sino que son donaciones de otros investigadores del exterior, y son únicos”, explica Paratcha.
“Yo siento que la Facultad no valora y no fomenta la investigación, aunque es lo que ayuda a que progrese la medicina” expresa Fernanda Ledda y explica que si bien lo que realizan no es investigación aplicada, los descubrimientos en investigación básica pueden mejorar, por ejemplo, aproximaciones terapéuticas en la patología de la enfermedad de Parkinson.
Este matrimonio de investigadores, Paratcha-Ledda, trabajó durante diez años en Suecia y reconocen que a veces, cuando pasan estas cosas, piensan en volverse. Ledda, incluso, confesó que decide no traer a conocer el Instituto a sus colegas que vienen del exterior por la vergüenza que le genera que haya cables colgando del techo. “Venís con todas las ganas y te encontrás con una realidad a veces muy lamentable” expresó Paratcha y agregó: “Yo estoy peleando por las condiciones de trabajo, por el dinero que el mismo Estado nos da y porque debemos ser eficientes. No puedo ser insensible o irresponsable, porque de eso depende mi trabajo y el de mis becarios”.
Como medida preventiva, este instituto UBA-CONICET iba a tratar de conseguir otro grupo electrógeno. Porque “con la ciencia no se juega” resumió Paratcha.
En el Instituto de Fisiología ubicado en el 7° piso de la Facultad, Claudia Capurro –investigadora de CONICET y consejera del claustro de profesores por la minoría- tiene en su mano la nota publicada por Página/12 el 17 de octubre y cuyas líneas resaltadas son las citas que corresponden a Sergio Provenzano, Decano de la Facultad. Sus declaraciones afirmaban que “cada investigador es responsable por su hábitat de trabajo” y “debe garantizarse su propio suministro alternativo de electricidad”. Esos dichos provocaron desconcierto e indignación en muchos de los investigadores.
“La declaración es muy irregular y es grave”, manifestó Capurro, basándose en el Estatuto Universitario que establece, en los artículos que van del 8 al 12, la promoción de la investigación científica. “El Decano no puede desconocer algo que tiene que ver con las funciones intrínsecas de la Facultad. Es su responsabilidad porque es la autoridad máxima y todos los proyectos de investigación están avalados con su firma”, denunció.
Frente a la falta de luz, el Decano declaró asueto al personal no docente. Para los investigadores se desató el caos: no hay un plan programado frente a estas posibles situaciones de emergencia.
Algunos institutos que cuentan con un grupo electrógeno propio -como del SIDA, ubicado en el piso 11- pudieron abastecer a muchos de los freezers de los pisos cercanos. Pero para Capurro “es una barbaridad que haya una facultad de 17 pisos, donde transitan miles de personas y que ante un eventual corte no exista un grupo electrógeno que funcione al menos para habilitar un ascensor”.

Imágenes del generador para la Facultad de Medicina.
En cuanto a las pérdidas, si bien Capurro sostiene que todavía no son evaluables hasta que se reactiven los experimentos, hay otras que ya son evidentes y que afectan determinados experimentos que estaban en curso y tuvieron que suspenderse: «Hay animales que estaban en el bioterio y dejaron de tener las condiciones estándar y se murieron cultivos celulares que teníamos que mantener en estufas a 37°C”.
“Lo más terrible de todo es que con un grupo electrógeno se soluciona. Es una situación que nos ha pasado otras veces y que se puede prever. No puede ser que en estos últimos años de gestión no se haya previsto la necesidad de un generador que es elemental. Más allá de lo imponderable, lo que sí podés prevenir es cómo actuar ante esa emergencia.” Para Capurro se trata de una decisión política sobre dónde se destinan los fondos y denuncia que no hay una presentación de presupuesto donde se detalle lo que se gasta en luz, teléfono, gas.
El próximo jueves 15, a las 8 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Médica, habrá una reunión de Consejo Directivo acompañada por investigadores con el objeto de presentar una carta y exigir la instalación de un grupo electrógeno, la realización de un plan de evacuación, la conformación de un equipo técnico de guardia, de seguridad e higiene y se exigirá el reintegro del dinero que gastaron los investigadores en hielo seco y otros suministros para paliar la emergencia. Para Capurro, con esto se busca que “estas situaciones se resuelvan de manera colectiva y no autogestiva entre los investigadores”.
A una semana del apagón -mientras se inicia una investigación penal a las empresas privadas y a funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- las actividades de investigación y docencia en las facultades de Medicina y Farmacia y Bioquímica siguen sin normalizarse.

Sep 2, 2015 | inicio
“El SAME no entra en nuestros barrios. ¿Y vos, vas a votar al PRO?” reza el stencil en una de las paredes descascaradas de la Villa 31, en el barrio de Retiro. “La situación es que en las villas de la ciudad de Buenos Aires hay pocos centros de salud que no dan abasto, no ingresan las ambulancias con el tiempo necesario para que no se mueran nuestros vecinos. Y lo mismo pasa con los bomberos voluntarios, entonces ingresa la Policía Federal con todo lo que esto conlleva”, comenta Marina Joski, militante del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), la Corriente Villera Independiente (CVI) y referente de la recientemente inaugurada Central de Emergencias Villera.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), si bien brinda un servicio gratuito de atención de urgencias dentro de la ciudad de Buenos Aires y cuenta con 170 ambulancias, sólo entra a las villas custodiada por la policía. “Uno de los temas centrales es que se mueren niños y adultos porque las ambulancias entran si y sólo si los acompaña la Policía Federal, entonces nosotros, cada vez que tenemos una urgencia, tenemos que llamarla porque creen en el discurso de que nuestros barrios son sinónimo de inseguridad. Hace muy poquito, en la Villa, Rodrigo Bueno, un niño cayó por un pozo ciego y no murió por el golpe, murió ahogado porque tardaron una hora y media en llegar la ambulancia y los bomberos. Lo mismo nos pasa en Retiro, un chico con epilepsia no es atendido en un ataque y el pibe muere por esto”, explicó la militante.

Vecinos de la Villa 31.
A partir de esta situación, los vecinos organizados en la CVI realizaron una larga protesta el 21 de abril de 2014, con la instalación de la famosa carpa villera en la Plaza de la República que mantuvieron allí durante casi dos meses: “Hace años que nos venimos organizando en la lucha para que las ambulancias paren dentro de cada una de las villas. El año pasado montamos una carpa durante más de 54 días con una huelga de hambre, que hicieron 120 referentes de nuestros barrios, militantes de organizaciones y referentes culturales”, manifestó Joski.
Producto de esta demanda, que exigía a las autoridades del Gobierno de la Ciudad la urbanización con radicación de los asentamientos y que declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas, los vecinos lograron la adquisición de cuatro ambulancias con las cuales crearon la Central de Emergencias Villera: “Para levantar la carpa el Gobierno de la Ciudad firmó un compromiso de obras específicas de urbanización en cada una de las villas. Intervino la Defensoría del Pueblo en la mediación y también se firmó un acuerdo que establecía que la Corriente Villera iba a tener una ambulancia para cada uno de los barrios. Esto no fue así, pero nosotros pudimos comprar cuatro ambulancias y gestionarlas”.
La referente villera manifestó que el desafío de tener estas ambulancias era lograr que no funcionaran de la misma forma en que lo hacen los sistemas de emergencias convencionales, sino darle la impronta comunitaria y la participación. “Lo que hicimos fue hacerlas conducir por vecinos y vecinas. Están asistidas, no por médicos porque no nos dan los presupuestos, sino por enfermeros y paramédicos que también son de los barrios”.

El paramédico voluntario, Carlos Franjo.
Central de Emergencias
La central en sí no tiene visibilidad, está ubicada en el barrio de Constitución y desde ahí un operador coordina todas las ambulancias al servicio de los barrios de Retiro, Bajo Flores, Lugano, Cildañez, Barracas, Los Pinos, Fátima y Esperanza. “Algunas están sólo en un barrio, como en Retiro y Bajo Flores, y las otras que están en Barracas y Comuna 8, son unidades de traslado que pueden circular en cualquiera de las direcciones. El desafío es poder operar las cuatro ambulancias y que nadie se quede sin atención”, afirmó Joski.
En la villa 31 y 31 Bis, con sus calles de tierra y charcos de agua, detrás del playón y junto a la Capilla Nuestra Señora de Luján está la ambulancia villera a la espera de algún llamado. Es conducida por el vecino Richard Palacios (23) y atendida por el paramédico Carlos Franjo (50).
Ambos operan de manera voluntaria: “Soy paramédico hace 27 años y hace cinco meses me propusieron trabajar en el sistema de emergencias para ayudar a la gente del barrio. Desde entonces cumplo esa tarea y atiendo todo tipo de casos”, expresó Franjo. Por su parte, Palacios comentó: “Soy de la Villa 31 y soy el chofer de la ambulancia de la villa. Me contrataron a través de los delegados, que me conocían, y como soy de acá conozco las manzanas para llevar a una intervención rápido”.

La Central de Emergencias cuenta con tres números telefónicos, un handy y un celular. “Cuando sale una ambulancia de la villa queda otra a la guardia de dos barrios, a la espera de un llamado”, comenta Joski.
Las ambulancias no sólo atienden emergencias médicas, sino que también brindan atención primaria de la salud, ofrecen un servicio gratuito de electrocardiogramas cada quince días y realizan traslados programados dentro de las villas porteñas. “Todo es autogestivo y fruto de la lucha directa de los vecinos organizados en la Corriente Villera Independiente. Todo el servicio que se realiza es gratuito”, afirmó la referente.
Con respecto a la receptividad de los hospitales comentó: “En el Piñeiro no tenemos problema, las veces que hemos ido al Argerich tampoco; el Garrahan nos tiene que atender y el Fernández también. Son hospitales que tras muchas veces de ir y plantarnos y defender el lugar de la ambulancia, se ha conseguido”.
El Centro de Emergencias Villera realiza distintos tipos de atención: partos, accidentes, robos, politraumatizados, entre otros servicios. “Además -afirma Joski-, ingresa al barrio y hace diagnóstico de tuberculosis, diabetes, hipertensión, seguimiento específico, masaje kinésico en el caso de broncoespasmo. La idea es resolver la mayor cantidad de casos en el lugar, evitando el traslado. Aproximadamente hacemos siete intervenciones por día en cada uno de los barrios”.
Los vecinos de las villas también cuentan desde hace más de seis años con tres Centros de Salud para realizar consultas: “Son conducidos por promotores comunitarios en salud formadas durante un año y médicos de la Facultad de Medicina de la UBA. Intentamos quebrar con la lógica de la salud médica hegemónica, el concepto del paciente, la idea de que la salud es un privilegio que dictamina un profesional. Se trata de centros comunitarios populares de salud”, aseguró la referente villera.

Con respecto al ingreso de los bomberos voluntarios en las villas, Joski expuso cuál es la situación: “Los mismos vecinos del barrio logran apagar el fuego mucho antes de que lleguen los bomberos de la Policía Federal, porque otros bomberos no ingresan. Apagan los incendios con lo que tienen. Por eso decidimos hacer un proceso largo de formación masiva para responder ante un siniestro: primeros auxilios y primeros conocimientos de rescatismo. De ahí surgieron los mejores que conformarán el cuerpo de rescatistas y socorristas villeros”. La referente explica que este proyecto aún sigue en formación. “Como rescatistas y socorristas nos acercamos puerta a puerta. Lo que hacemos es patrullar, circular el barrio y encontramos ahí el siniestro”, expresó.
Consultado por ANCCOM sobre esta forma de autogestión de la salud, el Gobierno de la Ciudad no dio respuestas. Joski lo responsabiliza por la situación en las villas: “Las responsabilidades son el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Hábitat e Inclusión que no cumple con las obras. Es el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional que destinan escasos recursos a las villas porteñas. No se urbanizan y por eso no ingresan los bomberos, las ambulancias y tenemos grandes problemas de salud”, afirmó.

Jul 29, 2015 | inicio
En junio del 2009, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, junto al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, y al subsecretario de Deportes, Francisco Irarrazával, inauguró las obras de remodelación del Parque Sarmiento, entre las que se encontraba el reacondicionamiento de la pista de atletismo. El objetivo, promover el deporte para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.
Seis años después, el mismo Gobierno porteño planea, con la Unión Argentina de Rugby (UAR), construir un estadio de rugby en la pista de atletismo “Miguel Sánchez” –que lleva ese nombre en homenaje al maratonista desaparecido en enero de 1978– y en la cancha de fútbol del Parque Sarmiento. “Este sector es uno de los pocos que quedan dentro del parque sin privatizar. Actualmente, son miles los ciudadanos que disfrutan este espacio. No solo corredores, sino también aquellos que se dedican al salto en largo, al lanzamiento de martillo, disco, jabalina y al salto en garrocha”, afirma Emilia Poletti, miembro de Madres del Grupo de Atletismo.
La conversión de la cancha y la pista de atletismo en un estadio de rugby tiene como causa el torneo internacional Súper XV, competencia profesional del hemisferio sur, que arrancará en febrero y estará integrada, por primera vez, por la selección argentina. Como consecuencia, la cancha que actualmente se utiliza para torneos de fútbol amateur será destinada al entrenamiento y los partidos de Los Pumas. “Dentro del Parque Sarmiento existen otras canchas de fútbol que van a permitir la práctica del deporte”, sostiene el subsecretario de Deportes Francisco Irarrazábal. Sin embargo, los vecinos afirman que esas canchas son utilizadas como reservorio, debido a las inundaciones que perjudican la zona. “Es imposible jugar en esas canchas. Tienen el terreno muy blando y si llueve un poco se inundan al instante”, cuenta Poletti. En cambio, la pista de atletismo no cuenta con alternativas sustitutas. Las otras pistas olímpicas funcionan lejos de la zona: en Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Roca. “Estamos haciendo todo lo posible para construir el estadio sin tener que modificar la pista. La idea es conservarla por fuera de la cancha como en los grandes estadios mundiales”, afirma Irarrazábal. Los vecinos y los atletas no están seguros de que esto ocurra. En primer lugar, porque no hay espacio para sostener la pista de atletismo y, al mismo tiempo, incorporar tribunas de ocho metros de alto y 18 de ancho. “Detrás de uno de los arcos está el arroyo Medrano, por lo tanto, ahí no se puede extender la construcción y frente a la tribuna hay árboles que no pueden ser talados”, cuenta Laura Borsellino, integrante de la agrupación Vecinos por la Ecología. En segundo lugar, según las Madres del Grupo de Atletismo, desde el gobierno porteño les dejaron en claro que la inversión realizada durante estos últimos años no tuvo sus frutos: “Al hablar con Irarrazábal, unos de sus argumentos fue que a diferencia del rugby, que le da muchas satisfacciones a la Argentina, el atletismo es un deporte en decadencia”, explica Poletti.

Parque Sarmiento. Autora: Deborah Valado // ANCCOM
Hace tres semanas, ante esta noticia, organizaciones vecinales y comuneros de la zona comenzaron a movilizarse y expresar su descontento. En primer lugar, elevaron un petitorio para evitar la construcción del estadio, que fue firmado hasta el momento por 16.710 personas. Junto con esto, realizaron diferentes marchas en el Parque Sarmiento, reuniones comunales y una página de Facebook “No a La Cancha De Rugby En La Pista Del Parque Sarmiento” para aquellos que quieran estar informados y sumarse a la causa.
Este proyecto tiene una cuestión legal, una ecológica y otra deportiva. En primer lugar, el Parque Sarmiento está catalogado como “Urbanización Parque”, según el Código de Planeamiento Urbano; es decir, es un área destinada a espacios verdes y parquización de uso público. En este sentido, la construcción del estadio de rugby rompe con la utilización pública del espacio. En segundo lugar, en el parque conviven más de 30 especies de aves y hay 106 especies de árboles y otras plantas. En caso de concretarse, tanto la fauna como la flora se verán afectadas y se producirá un aumento de la impermeabilización del suelo que, al ser lindante con el arroyo Medrano se contrapondrá a las obras de reservorios llevadas a cabo. “El espacio verde va a permanecer igual, sin modificaciones. La única obra que se llevará a cabo será el reemplazo de la actual tribuna de cemento por otra mucho más moderna. Este proyecto no va a tener un impacto ambiental”, explica Irarrazábal. En contraposición, Hugo Campos, de la agrupación Vecinos por la Ecología, afirma: “Si bien la construcción va a ser tubular, van a tener que hacer perforaciones en la cancha y en la pista. La construcción no puede llevarse a cabo sin microperforaciones. De este modo, el suelo se va a ver afectado. Por otro lado, si bien la concesión dura cinco años, la pista, sin mantenimiento, con una estructura enorme arriba, va a deteriorarse. Esta situación va a tener un solo resultado: la consolidación del espacio como cancha de rugby”.

Pista de altletismo del Parque Sarmiento. Autora: Deborah Valado // ANCCOM
Finalmente, en lo que concierne a lo deportivo, las causas van más allá del uso de la pista por parte de los atletas. En este espacio, se realiza -entre otras carreras- la “Ultramaratón Internacional 48 horas Buenos Aires”, auspiciada por el mismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Secretaría de Deportes. Esta actividad tuvo seis ediciones anteriores siendo la única competencia de esta característica en Argentina y Sudamérica. En cuanto a su vínculo con la educación, diferentes instituciones públicas y privadas de las Comunas 11, 12, 13, 14 y 15 y una organización de asistencia a chicos discapacitados se verán sin un lugar para la práctica deportiva y de Educación Física. “No nos tenemos que olvidar que la pista de atletismo sirve para aquellos deportistas federados quienes, luego de una lesión, vienen a realizar su recuperación al parque ya que el piso de la pista es más blando que el del CENARD”, explica Poletti.
Los vecinos convocan una marcha para el sábado 1° de agosto en el Parque Sarmiento. No solo para rechazar la construcción del estadio de rugby, sino también para rebatir las concesiones ofrecidas de manera irregular a varios sectores privados. Asimismo, según el petitorio que elevó la agrupación Vecinos por la Ecología para evitar la construcción del estadio, esta situación provoca la prohibición del ejercicio de diversas actividades en el parque a menos que se abone una cuota de socio. Al mismo tiempo, los vecinos denuncian la falta de mantenimiento de los sectores de uso público en clara oposición al mantenimiento que se les da a los espacios privatizados. “Lo que nosotros queremos es que el Parque Sarmiento vuelva a ser público. El otro día, en la cancha, un chico se acercó con una pelota de fútbol y me preguntó ´Señor, ¿puedo jugar acá?´. Esa frase representa para nosotros en lo que hoy se convirtió el parque”, finaliza Campos.