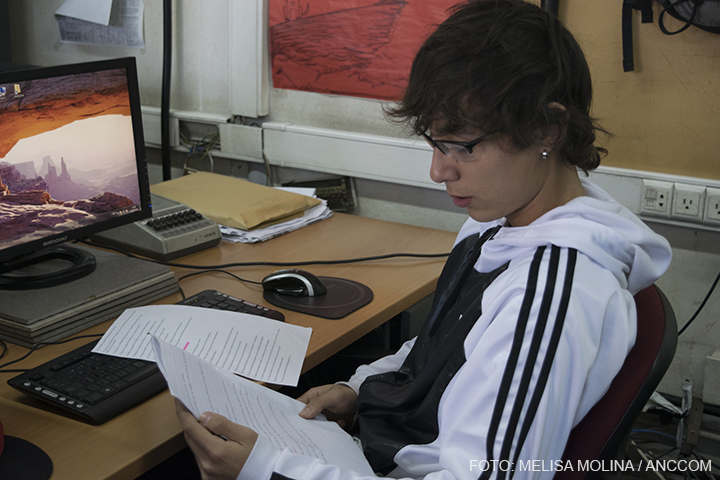May 13, 2016 | inicio
Estudiantes, docentes, no docentes, graduados universitarios y autoconvocados realizaron un multitudinario acto enfrente del Ministerio de Educación de la Nación, en defensa de la educación pública y en reclamo al gobierno nacional de mejoras presupuestarias, de las paritarias para el sector y de la implementación de un boleto estudiantil, ante la inflación creciente y los tarifazos en los servicios públicos y en el transporte. Los manifestantes cubrieron el espacio que se extiende desde la Plaza Rodríguez Peña ubicada enfrente del Palacio Sarmiento, por Avenida Callao hasta el cruce con Córdoba y por esta hasta la Plaza Houssay. La cantidad de asistentes superó las expectativas de todos los organizadores y mostró un grado de cohesión muy fuerte de cara a la disputa con el Poder Ejecutivo.
Un acoplado de camión sirvió de escenario para el acto, frente a una multitud formada por personas llegadas de Capital Federal, de las provincias de Buenos Aires, San Juan, Santa Fe, Córdoba, Chubut y algunos de Tierra del Fuego, entre otras latitudes. Entre banderas y trapos, bombos y redoblantes, cantos y reclamos, decenas de miles de personas hicieron que el gobierno encabezado por Mauricio Macri tuviera que escuchar un potente grito en defensa de la educación pública. La marcha, que partió a las 16.30 desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación, se inscribió dentro de las medidas de fuerza que, con el fin de visibilizar la situación, se vienen realizando en las dependencias de todas las universidades públicas del país, las cuales incluyeron paros, asambleas, y vigilias, además de clases públicas en calles, avenidas y estaciones de subte.
A estas actividades se sumaron la toma de las facultades de Filosofía y Letras y de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. La ocupación de la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo edificio está ubicado en Puán al 500, se había resuelto en una numerosa asamblea estudiantil durante la noche del lunes 9 de mayo, luego de que miembros de la Policía Federal se hicieran presentes en la sede con intenciones de aplicar el llamado Protocolo Antipiquetes, conforme a lo que contó la secretaria general del Centro de Estudiante de esa facultad, Giuliana Pécora, presente durante la manifestación.
Durante la marcha de ayer, según contó Alejandro Ades, consejero estudiantil en el Consejo Superior de la UBA, le fue entregado a funcionarios del Ministerio de Educación nacional un petitorio que contó con el apoyo de 50 mil firmas. Los puntos del documento se centraron en una asignación de la totalidad de las partidas presupuestarias adicionales que fueron aprobadas por el Congreso Nacional para 2016, un incremento de la partida que garantice el funcionamiento de facultades, colegios y hospitales de la UBA en condiciones adecuadas, la reanudación de obras de infraestructura y un aumento salarial para el personal docente y no docente que considere el aumento del costo de vida producido desde el último acuerdo paritario.
El escritor y docente universitario Martín Kohan también estuvo presente en la marcha y dijo: “Estamos acá porque la educación y la universidad pública están seriamente amenazadas por un gobierno que independientemente de las frases hipócritas que puedan deslizar evidentemente se caga en la educación pública y en la universidad”. Kohan añadió: “Quienes no integran la universidad no pueden estar ajenos a este reclamo. Básicamente porque no están por fuera de lo que supone la producción de saber. Seguramente requerirán en algún momento de los frutos de lo que genera una universidad, a través del hospital público, del conocimiento científico, de la investigación en farmacia y bioquímica, de los estudios históricos, de la literatura. Nadie puede vivir por fuera de ese orden de conocimiento. La universidad no es solo para los universitarios. Es un asunto que afecta a todos”.
Los docentes universitarios buscan un incremento salarial de entre 40 y 45 por ciento, cercano a la inflación que se calcula para este año. Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación les ofreció, en una reunión del pasado miércoles 4, una última oferta que incluye una suba del 15 por ciento en este mes de mayo y un 1 por ciento por recomposición del nomenclador, un 2 por ciento del plus por título de posgrado en julio, un 5 por ciento en octubre y otro del 11 por ciento en diciembre de 2016.
Esta propuesta fue rechazada por los sindicatos docentes, quienes marcharon juntos por primera vez desde 2001. Así, tanto la Conadu “Histórica”, la Conadu, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN) se movilizaron en reclamo por la situación económica de ahogo de las universidades públicas. También estuvieron presentes la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, y la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, entre otras federaciones. Y participaron partidos políticos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y federaciones estudiantiles.
Por su parte, Néstor Dimilia, secretario general de la Asociación Gremial Docente del Colegio Nacional Buenos Aires resaltó que esta semana en el establecimiento que depende de la UBA fue de paro y concentración. Y explicó: “El miércoles 11 se dictaron clases públicas para los jóvenes, que contaron con la presencia del biólogo Alberto Kornblihtt y del matemático Adrián Paenza. Y por la noche se realizó una marcha de antorchas, en conjunto con los alumnos, los padres, los docentes y autoconvocados que apoyaron la protesta”. El docente agregó: “Esta concurrencia genera una expectativa muy positiva de una resolución. Es imposible hacer la vista gorda con semejante cantidad de personas”.
Victoria, estudiante de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, con el megáfono en mano, mientras organizaba a la columna de compañeros que la acompañaba, afirmó: “Frente a la grave crisis de inflación y desaparición de paritarias se hace necesario salir a la calle como parte de una lucha que estamos dando a nivel nacional. La UBA tiene un prestigio bien ganado por la calidad de los pensadores y educadores que forma, por eso creo que la sociedad entera va a acompañar este reclamo justo de aumento salarial y prespuestario para afrontar este duro año, por más que la complicidad mediática no muestre lo que está pasando”, agregó.
Laura Ferrer integra la Secretaría General de la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que también se hizo presente en el acto. “Nos convoca la defensa de la educación pública, el aumento de nuestros salarios, la preservación de una universidad que está en serio peligro de ser privatizada y arancelada. En Rosario hemos tenido un hecho desleal. El rector (n. del r.: Héctor Floriani) y los doce decanos y los tres directores de escuela fueron al gremio a decir que apoyaban la lucha por aumento salarial y el trabajo en conjunto por el presupuesto, todo lo cual terminó siendo falso”, señaló.
En tanto, Lucas Valderrama, integrante estudiantil en el Consejero Superior de la UBA, señaló: “Hace muchos años que se impuso una política de Estado que busca la privatización de la educación; solo va a ser imposible a través de la movilización masiva. No solo están dando pelea los estudiantes y docentes, cada vez mayores sectores de la sociedad están en una postura de combate contra este Gobierno, el cual desde que asumió tiene en claro a qué sectores favorecer: los del capital concentrado”. Valderrama además anticipó: “El próximo miércoles 18 a las 17 convocamos a una marcha y un festival a desarrollarse frente al Ministerio de Educación. Es una pelea que recién comienza”.
Después de las 19.00, cuando comenzó la desconcentración, una columna nutrida continuó su protesta marchando hacia Plaza de Mayo, para hacer tronar allí también su descontento.
De esta manera, la comunidad de las universidades públicas colocó su cuerpo en las calles, con la convicción de que su cabeza puesta en este plan de lucha pondrá un freno al ajuste educativo impulsado por el gobierno macrista.
Actualizada 12/05/2016

May 11, 2016 | destacadas
Una campesina tiene en su mano un morrón de su propia cosecha. Es rojo oscuro, su forma es flaca y arrugada; no se parece a los grandes y brillantes que venden las verdulerías. “Esto ya no sirve para comer porque está todo envenenado”, dice la mujer en guaraní. Las líneas de su mano son profundas, guardan historia y el trabajo de la tierra que pisa. Camina por su chacra y señala a su perro enfermo: todos sus animales lo están. Camina y avanza, un poco más, hacia el imponente y desolador paisaje verde que se ve de fondo y que parece no tener fin. Son inmensas plantaciones de soja.
“En Paraguay, la lucha de clases se da en el campo”, explica Celeste Helmet, directora y guionista de Tierra Golpeada, un documental que reconstruye, desde una mirada social, política y cercana a la comunidad campesina, el histórico conflicto de las tierras de un país que siendo tan rico es, sin embargo, pobre. Dos hechos paradigmáticos son el punto de partida de la narración: la Masacre de Curuguaty –un enfrentamiento entre campesinos sin tierra y policías que dejó 17 muertos- y la consecuente destitución del presidente constitucional Fernando Lugo, mediante un cuestionado juicio político impulsado por el Parlamento. “Pero esa es la punta del iceberg -asegura Hemlet-. Por debajo hay un montón de subtemas que están ligados”. Tierra Golpeada indaga sobre ese complejo trasfondo.
Celeste Helmet nació en Buenos Aires pero tiene la raíz paraguaya de su madre, que en 1960 viajó a la Argentina en busca de trabajo y de una formación profesional. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UBA y Guión en la ENERC, y fue la guionista y productora de la serie de televisión Los pibes del puente, ganadora del premio AFSCA a la mejor serie de TV Metropolitana. Mientras cursaba la materia de Guión Documental, el 22 de junio de 2012 Fernando Lugo fue destituido. La motivación profesional se combinó con la ligazón afectiva y el proyecto surgió de inmediato: al mes siguiente Helmet viajó a Paraguay con Ludmila Katzenstein, su compañera de investigación, y durante una semana entrevistaron a distintos actores sociales, como la referente de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), Perla Alvarez, y el investigador del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Abel Irala. De vuelta en Argentina, Helmet escribió el guión y en diciembre entregó la carpeta. Un año después fue el rodaje. “Nunca había estado en un sojal –cuenta-. Recién cuando estuve en el campo mismo entendí lo que estaba pasando. Cuando ves a una familia de pequeños agricultores que tiene su plantación rodeada de soja, te das cuenta que esa realidad es el conflicto”.
Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierras en el mundo: el 2% de la población es propietaria de más del 85% de las tierras. El latifundio es principalmente plantación de soja, cuya expansión cada vez mayor, junto con la agresiva utilización de agrotóxicos, provoca el desplazamiento de las familias campesinas hacia una Asunción sobrepoblada, sin trabajo y en condiciones de pobreza extrema. “La fumigación envenena y pudre sus plantaciones, con el agravante de que ellos viven ahí –señala la directora-. Es un éxodo obligatorio. Pero ¿qué van a hacer en la ciudad si la reproducción de su vida tiene que ver con la tierra?” En su ópera prima, Helmet y su equipo filmaron a campesinos y campesinas en sus escenas cotidianas, recuperando las voces que en torno a esta problemática más necesitan ser escuchadas y que, paradójicamente, son las más ignoradas.

La concentración de las tierras tiene larga data. Durante el la dictadura de Stroessner, los campos que debían haberse destinado a la reforma agraria fueron entregados a personas ligadas al gobierno, por fuera de lo que planteaban los estatutos. Esas tierras se las conoce como “tierras malhabidas”. Después de 80 años de hegemonía del Partido Colorado, Lugo asumió la presidencia en 2008. “Es el primer presidente de centro izquierda en la historia paraguaya –explica Helmet-. Y si bien tiene sus contradicciones, como aprobar la ley antiterrorista o aceptar el apoyo técnico de Estados Unidos a través de los programas Iniciativa de Zona Norte (IZN) y UMBRAL, plantea una serie de medidas a favor de los sectores populares que ponen en pie de guerra a la clase dominante: una tibia distribución de la riqueza y la regulación de la venta de agrotóxicos y de semillas transgénicas. Desde que asumió, Lugo estuvo constantemente amenazado por los sectores dominantes. Tuvo 23 intentos de golpe de Estado. El número 24 les salió bien”.
El predio de Marina Kue, donde ocurrió la Masacre de Curuguaty, son tierras malhabidas. El 15 de junio de 2012 -ocho meses antes de las elecciones presidenciales en las que Lugo daba como candidato favorito-, once campesinos y seis policías murieron durante un operativo de desalojo contra las familias que habían ocupado esas tierras con el fin de alimentarse y mantener su cultura. “Las circunstancias del enfrentamiento son dudosas: no se sabe quién inició la balacera, si hubo francotiradores e incluso si fue un operativo montado o no –contextualiza Helmet-. Campesinos y policías fueron carne de cañón”. No se abrió ninguna línea de investigación que aclare la muerte de los campesinos y los que sobrevivieron a la masacre permanecen detenidos sin ninguna prueba concreta. Helmet hizo un pedido formal para entrar al penal para entrevistarlos y se lo denegaron: “Atenta contra el sistema democrático paraguayo”, le argumentaron. “Todo hace sistema cuando te das cuenta de que el Poder Judicial es el latifundista –sostiene Helmet-. Entonces siempre van a fallar a favor de los grandes terratenientes. No existe la justicia independiente”.
A la hora de rodar “todo fluyó mágicamente”, expresa Helmet. Cuando fueron en busca de stencils en contra de la soja, de Federico Franco y de Horacio Cartes, una vuelta en camioneta bastó para tener todas las imágenes. Tampoco fue necesario charlar largo rato con sus entrevistados para generar la confianza antes de prender la cámara. Los campesinos no sólo no se inhibían sino que salían muy naturales. Incluso, cuenta Helmet, una vez llegó con su equipo a entrevistar a un campesino que finalmente pudo pelear y ganar un pedazo de tierra, y no alcanzaron a prender los equipos que éste ya estaba hablando y mostrándoles su chacra. “Ellos trasmiten tristeza pero también resistencia”, señala la directora, y lo que dice tiene su correspondencia con el grupo de jóvenes que estudian en la escuela de agroecología y cuentan, en el documental, cómo producir sanamente, planteando el cultivo diversificado en contraposición al monocultivo de transgénicos.
Tierra Golpeada tiene una estructura circular: empieza y termina en el campo. “La realidad está ahí, en el pequeño campesino luchando por su pedazo de tierra”, expresa la directora. Sin embargo, esa estructura apareció recién en mesa de montaje. “Yo estaba encaprichada con que la primera secuencia tenía que ser igual que el guión, y la superó”, cuenta. Helmet imaginaba una animación del enfrentamiento entre campesinos y policías, pero en Paraguay consiguió un material más real y poderoso: el video del funeral y del entierro de los campesinos asesinados.
“El golpe de Estado no fue a Lugo –subraya-. Fue un golpe de Estado a la comunidad campesina y a todos los pequeños avances que había hecho Paraguay en materia de derechos. Con Cartes en el poder, hoy se vuelve a un proceso de neoliberalización y de extranjerización de recursos naturales”. Helmet ya encara un nuevo trabajo, cuyo rodaje empezará en dos meses: el documental se llamará Monstruos con pie de metal y es una continuación sobre la problemática de la tierra en Paraguay pero centrándose, esta vez, en la comunidad indígena.
La cámara se acerca a los campos y se mete entre las plantaciones; luego se distancia y recorre la ciudad. Tierra Golpeada viaja en el tiempo, desde la dictadura de Stroessner hasta el gobierno de Cartes. A pesar de contar con poco presupuesto, lo que implicó que se hicieran ocho jornadas de rodaje en vez de dos semanas, o que faltara material en mesa de montaje, Helmet logró una película coral en la que diversos testimonios dialogan entre sí: dirigentes campesinos, investigadores y funcionarios públicos que ejercieron sus cargos durante la gestión de Lugo, como la ex viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, o el ex presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), Miguel Lovera.
Tierra Golpeada nos interpela a todos; nos habla de cuestiones presentes que parecen tener cada vez más peso en la región: un modelo agropecuario mortal que no reconoce límites, que avanza sobre comunidades históricamente desprotegidas y que están desapareciendo, pero que también avanza sobre nosotros y se mete imperceptiblemente en nuestro ADN; y una clase dominante que golpea las experiencias progresistas, ya no a través de la fuerza, sino con la justicia como principal aliado para restaurar el orden conservador. “El documental reflexiona sobre los complejos procesos de apertura democrática en la región”, dice Helmet, y enfatiza sobre la apuesta principal de su trabajo: “Abrir el diálogo, que sirva como material de discusión para pensar a Paraguay y a América Latina”.
Tierra golpeada se estrena mañana, jueves 12 de mayo, a las 20.05, en el Cine Gaumont.
Actualización 11/05/2016

May 4, 2016 | inicio
En las villas 31 y 31 bis viven hoy unas 70.000 personas. A espaldas de los tribunales de Comodoro Py está el colegio público más cercano, en un edificio que no reúne las condiciones mínimas para enseñar y aprender. Desde la esquina de avenida Antártida Argentina y Letonia, sobre esta última calle, se emplaza el inmueble donde conviven la Escuela Infantil Nº 5, la Primaria Nº 21 Primera Bandera Nacional –conocida como “La Banderita”–, y la Media N° 6 Padre Carlos Mugica.
El largo techo de chapa se pierde entre el esqueleto de hormigón de un hospital a medio construir y la mole de Comodoro Py. Según Mirna Tamer, la directora del establecimiento, el 90 por ciento de los alumnos viene de la villas 31 y 31 bis. “Esta es una construcción precaria levantada sobre terrenos que fueron el obrador del proyecto del hospital aeronáutico, que iba a ser al lado”, explica. Tratándose de un sitio cercano al río, las características del suelo exigen cimientos reforzados. “Tenemos paredes casi sin cimientos y sin revocar. No se pueden colgar cuadros pesados porque se caen. No hay columnas, el techo es endeble”, describe.
Junto a Mirna, Graciela Fernández (profesora del Padre Mugica) y el preceptor Walter Larrea repasan los principales problemas: no hay suficientes aulas para los cursos; techos y paredes no están impermeabilizados; hay que reemplazar las estufas porque no funcionan; la instalación eléctrica no está habilitada… Hay espacios, incluso, donde no llega la luz, por lo cual no se pueden enchufar dispositivos; y no hay un lugar donde los chicos puedan hacer educación física.
En la escuela acaba de terminar la reunión semanal de la Mesa de Trabajo por el Polo Educativo, una multisectorial formada por los maestros, las familias, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Mesa de Urbanización de la Villa 31, y otras agrupaciones políticas y sociales de la zona que se organizaron para elaborar un proyecto de ley –casi terminado– para que se cree ese nodo escolar. El proyecto será elevado en pocos días a la Legislatura porteña por los diputados Lorena Pokoik, José Campagnoli, Paula Penacca, Andrea Conde y Pablo Ferreyra.

«No hay suficientes aulas para los cursos; techos y paredes no están impermeabilizados; hay que reemplazar las estufas porque no funcionan», dice Mirna Tamer.
Un acto educativo
En una de las entradas a la villa 31, detrás de la terminal de ómnibus, la calle “número 5” divide la realidad: de un lado, varios policías conversan alrededor de sus patrullas y un camión hidrante intenta camuflarse entre los autos estacionados; del otro lado, un grupo de personas arman una mesa con caballetes, conectan el audio y reparten volantes. Una docente levanta un pasacalles sostenido por dos postes: “Las balas no enseñan”, dice en mayúsculas. Mientras, pasan los micros que salen de la terminal de omnibus y algunos pasajeros curiosos miran por las ventanillas.
“¿Diego? ¿Dónde está Diego? Vení acá al frente”, llama Walter Larrea, el preceptor del Padre Mugica. No quiere empezar el acto sin el representante del centro de estudiantes, Diego Delgado, uno de los expositores. Una vez que Diego se acomoda, minutos después de las 13, arranca la conferencia.
Florencia Diaspratti, delegada de UTE, toma el micrófono: “La educación es un derecho social”, subraya y lee el documento redactado por la Mesa de Trabajo. “Militarizando la villa no les vamos a cambiar la perspectiva a estos pibes que no encuentran oportunidad en una sociedad alejada cada vez más de los valores fundamentales. Es con más educación, más salud, más trabajo, más inclusión, como el Estado tendría que atacar los problemas sociales de la Villa 31”, dice.
A su turno, Walter Larrea remarca el contraste que hay en las políticas del Gobierno: “Al mismo tiempo que instalan 400 policías, cierran un centro de salud y remueven al gabinete de psicólogos. Hay que atacar los problemas sociales y proponerles futuro a los chicos”. Como preceptor, Walter conoce bien a los alumnos y a sus familias. El trabajo no se limita a las horas de clase. Por eso el proyecto del polo educativo se piensa como un espacio abierto al barrio. “Es una forma de darles a los chicos una contención y que el Estado no aparezca en la villa solamente como aparato represor”, concluye.

“La educación es un derecho social”, reclama Florencia Diaspratti, delegada de UTE.
“Esto es un acto educativo”, dispara Érica Nielsen, con tono de maestra y guardapolvo blanco. “Es importante que los chicos aprendan a luchar por sus derechos y que a ellos les corresponde un edificio como a cualquier otro pibe de la ciudad”. Érica recuerda los años que lleva en “La Banderita”, el frío en invierno, las inundaciones, el día que salieron con el agua por las rodillas a cortar la avenida Antártida Argentina para quebrar la indiferencia del Gobierno. “Mucha gente podrá decirme: ‘Vos tendrías que estar trabajando en el aula’, y sin embargo yo acá hoy estoy enseñando”.
Guillermo Parodi, de UTE, habla del derecho social a educarse: “Para que sea ejercido y disfrutado, para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan acceder a él plenamente, las condiciones de enseñar y aprender tienen que ser dignas”. Parodi hace hincapié en la falta de vacantes y en la reducción del presupuesto educativo en los últimos ocho años. “Desde que el macrismo asumió en la Ciudad fue bajando un punto por año: pasamos del 30 por ciento en 2007 al 21 por ciento al 2016”.
Aclamado por sus compañeros, Diego Delgado, representante del centro de estudiantes, habla desde su experiencia: “Hay mucha gente que ni se imagina cómo los alumnos pasan cada día de clase dentro del Padre Mugica. Este es un mensaje para el Gobierno y para que la gente del barrio se sume a la lucha. No es solamente para nosotros sino para sus hijos, sus nietos, sus vecinos”.
Carlos Rico, asesor de la legisladora porteña Lorena Pokoik, una de las que presentará el proyecto de ley, puntualiza las características concretas que imaginan para el Polo Educativo: un edificio escolar que integre nivel inicial, primario y secundario con bachilleratos orientados, escuela técnica y enseñanza artística; un instituto terciario cuya orientación laboral se defina a partir las necesidades de la comunidad; un centro deportivo y de recreación; un centro de salud para los alumnos, y un complejo cultural con una sala de ensayo para la orquesta del barrio. “Se podría pensar que esto es muy ambicioso”, dice Carlos luego de la enumeración, “pero nosotros decimos que están los recursos, es una necesidad, es un derecho, y tenemos derecho a soñar y a luchar. Si hay plata para los fondos buitre, para los agroexportadores y para las mineras, tiene que haber para la educación”, manifiesta.

“Hay mucha gente que ni se imagina cómo los alumnos pasan cada día de clase dentro del Padre Mugica».
Terminado el acto, al que se fueron sumando numerosos vecinos, Diego Delgado dialoga con ANCCOM. Dice que lo más importante es mantener motivados a los alumnos, y para eso es fundamental que el edificio esté en buenas condiciones. “Baja la autoestima ver el colegio como está actualmente, las aulas no están en buen estado y faltan materiales para aprender”.
Diego también reflexiona sobre los brutales contrastes del barrio: “Cuando bajás del colectivo para venir a la escuela mirás para la derecha y tenés Puerto Madero, el Hotel Sheraton, donde una habitación puede costar 2.500 dólares la noche. Girás la cabeza ciento ochenta grados, mirás a la izquierda, y ves la entrada de la villa, con chicos que caen en la droga, que no tienen opción, que no ven otra salida. Hay 400 metros de diferencia”.
Diego está en el último año de secundaria y confía en “dejar algo” desde el centro de estudiantes para mejorar la situación de los que asisten a la escuela y los que ingresen en el futuro.

Una docente levanta un pasacalles sostenido por dos postes: “Las balas no enseñan”, dice en mayúsculas.
“A demoler”
La calle Letonia, sobre la que está la escuela, desde que empieza –en Antártida Argentina– hasta que termina dos cuadras más adelante, está enrejada, es decir que desde la vereda de la escuela no hay acceso a la calle. La decisión de cercarla fue de los tribunales de Comodoro Py cuando comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad. Ahora funciona como estacionamiento de los jueces que se niegan a reconocerla como una vía pública. El día que se encontraron con la calle enrejada, Mirna se comunicó con representantes judiciales y con el Gobierno de la Ciudad. “La versión que me dio Ana María Figueroa, que en 2015 era la titular de Casación Penal, fue que es una arteria privada del Poder Judicial, que no es la calle Letonia. De todos modos, parte de la reja la puso la Ciudad”.
El principal problema que generó la reja es que no podían entrar las ambulancias a la escuela, algo que todavía no está totalmente resuelto. Hoy el Poder Judicial se encuentra en litigio con la Ciudad por el terreno que incluye las tres escuelas. “No conseguimos ni saber cuál es el número de expediente de la causa”. Pero sí pudieron observar un plano catastral que les mostraron en Tribunales. Donde están dibujadas las escuelas dice: “A demoler”.

Actualizada 04/05/2016

Abr 29, 2016 | destacadas
El primero en tomar el micrófono fue Pablo Micheli, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) Autónoma: «Esto recién empieza. Más unidad y más lucha. Y si no escuchan, habrá paro nacional», advirtió. Le siguió el líder de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, quien declaró: “Hoy empieza una historia distinta. El movimiento obrero unido está de pie pidiendo respeto al trabajo y al trabajador”. En tanto, Antonio Caló, titular de la Confederación General del Trabajo (CGT) sede Alsina expresó: “Vamos por la unidad: hacer una sola CGT”, y agregó que la fecha para dar ese primer paso será el 6 de junio con vistas a cerrar el acuerdo el 22 de agosto, día del histórico renunciamiento forzado de Eva Perón a la candidatura a la vicepresidencia. El cierre del acto estuvo a cargo de Hugo Moyano, titular de la CGT-Azopardo. “¿Cuáles son las medidas para detener la inflación desbordante, que en cuatro meses ya alcanza el 40 por ciento? ¿Cómo es posible que hayan tomado medidas inmediatas en otros sectores y no contra la inflación?”, resaltó el líder camionero. Ante una convocatoria multitudinaria, la casi totalidad de las centrales sindicales realizó una contundente demostración política, de cara al tratamiento de la ley antidespidos en la Cámara de Diputados.

Un enorme escenario instalado frente al Monumento al Trabajador, ubicado en la intersección de las Avenidas Paseo Colón e Independencia, fue el espacio central del acto. Cientos de miles de trabajadores concurrieron desde distintas regiones del país, le dieron un marco imponente a la jornada y demostraron la capacidad de movilización del gremialismo. De la protesta también participaron, en este y en otros puntos del país, diversas organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados.

Integrantes de las CGT más fuertes y las dos CTA confluyeron en un mismo escenario, lo que fue un hecho inédito después de años en que no se reunían. El único ausente fue Luis Barrionuevo, representante gastronómico y titular de la CGT Azul y Blanca, que se reunirá el 1 de mayo con el presidente Mauricio Macri.
La apertura política del acto había estado a cargo del dirigente de la CGT moyanista Juan Carlos Schmid, quien leyó un documento consensuado por todas las centrales sindicales presentes, en donde enumeraban las promesas incumplidas del macrismo y el aumento de la pobreza y la inflación, entre otros puntos.

Emiliano Balaguer, presente en el acto, integra la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en el área de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). “Buscamos mayor estabilidad laboral y la apertura de paritarias. También queremos poner énfasis en la reincorporación de los 330 trabajadores despedidos en la SRT a lo largo y a lo ancho de todo el país”, señaló a ANCCOM. “También nos manifestamos en contra de la precarización laboral que heredamos de las anteriores gestiones del Estado y que son también responsables de que estos 330 compañeros estén hoy en la calle”, agregó.

En cuanto a su expectativa, Balaguer declaró: “Si no hay una respuesta del Gobierno Nacional hacia estos reclamos masivos es muy probable que haya un paro a nivel nacional. Yo estoy hoy acá por eso. Si no, es una marcha folklórica más que no termina en ningún beneficio para las mayorías. Y después sí, podemos luchar por intereses sectoriales, pero hoy tenemos que atender los reclamos de los que se han quedado en la calle”.
Además del cese de los despidos y contra la política de ajuste que viene implementando el gobierno de la alianza Cambiemos, otros ejes de los distintos discursos se focalizaron en la inflación, los aumentos tarifarios, la devaluación, el pedido de 82 por ciento móvil para los jubilados, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, la criminalización de la protesta social, entre otros.

Hugo Yasky, titular de la CTA de los Argentinos.
Luis Carlos Osorio, que se presentó como integrante de la organización “Macri, pará la mano”, afirmó: “Pedimos que el Gobierno Nacional dé marcha atrás con las medidas antipopulares: reincorporar a todos los estatales despedidos y revertir el tarifazo. Los hospitales de la provincia de Buenos Aires llevan quince días sin atención al público, entre ellos, el ‘Hospital Fiorito’ de Avellaneda. Hay comercios, en esta misma zona de la provincia de Buenos Aires, que están por cerrar porque no les dan los costos, y esto lleva a más despidos en el área privada”. Asimismo, añadió: “Espero que Macri reaccione y se dé cuenta que el pueblo está movilizado en espera de un paro nacional. Que Macri deponga su actitud de favorecer a los sectores concentrados, como el de los bancos”.
En tanto, Fernando, quien integra el movimiento peronista 26 de Julio manifestó: “Siempre es importante que el movimiento obrero se exprese porque es el principal sujeto de transformación de la historia”. Y consideró: “Hoy hay un hecho histórico, que es la unión de las grandes centrales de los trabajadores después de tanto tiempo”.

Respecto a la razón de la tardanza en una convocatoria masiva por parte de las principales centrales obreras el militante opinó: “Coincidímos con compañeros del ámbito sindical en que la dinámica del movimiento obrero tiene otros tiempos. Y es verdad que se tardó en una convocatoria masiva frente al ajuste, los despidos, el aumento de precios y demás, pero hay centrales regionales del interior del país que se vienen movilizando con medidas de lucha durante toda esta etapa”. Por otra parte, afirmó: “Nos gobiernan gerentes de las multinacional, que son expresión de los sectores financieros internacionales. El Gobierno no tiene políticas justas para dar respuesta a la crisis”.
Por su parte, Juan Pablo Minetti, secretario de Comunicación de la Unión Informática, declaró: “Este encuentro es histórico porque el Gobierno actual está tomando medidas a favor de muchos grupos económicos concentrados y está retrasando la toma de medidas a favor de los trabajadores”. Además, explicó su postura sobre el accionar del sector privado: “Hoy lo que más nos preocupa es el tema de los despidos; las empresas están aprovechando la vía libre que da el Estado para dejar compañeros sin su fuente de laburo”.

Por último, Minetti advirtió: “Buscamos hacer una llamada de atención al Presidente sobre la ley antidespidos, y estoy convencido de que el Gobierno va a recibir este mensaje y va a actuar en consecuencia, es decir, no va a vetar esta ley tan necesario en estos tiempos de tanta gente en la calle. Porque si lo hace habrá una manifestación mucho más grande que esta”.
Actualizado 29/04/2015

Abr 27, 2016 | destacadas
Es viernes y son las nueve y media de la mañana. En la esquina de Santa Magdalena y California, en el barrio porteño de Barracas, un móvil de la Prefectura Naval corta el tránsito. Casi llegando a Alvarado, se encuentra la Escuela Técnica Nº 14, “Libertad”. Esta mañana, como tantas otras, hubo una amenaza de bomba. Un prefecto está apostado en la puerta del colegio al que flanquean edificios industriales y galpones de ladrillo. A través de su equipo de radio transmite información a un empleado del juzgado, mientras espera la llegada de la brigada de explosivos para dar el debido curso a la denuncia. “Ya van quince llamadas en lo que va del año”, dice, notablemente fastidiado. Y agrega: “Lo que pasa es que estos pibes no quieren estudiar; estos pendejos son unos vagos”. Sin embargo, los chicos de la escuela —quienes están junto a su profesores y preceptores a la vuelta de la esquina, detrás del perímetro de seguridad donde los condujeron luego de la evacuación, y a la espera de que las autoridades les permitan regresar al edificio para continuar el día de clases— tienen otra historia para contar.
La ET Nº 14 pertenece al Distrito Escolar 5, y se ubica en el corazón de la Comuna 4 de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los barrios de La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Datos oficiales de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad señalan que en 2014 sólo el 78% de los jóvenes de entre 13 y 17 años que habitan esa zona porteña estaban escolarizados. Este porcentaje representa una merma del 10% respecto del promedio comunal, un valor que se posiciona como el segundo peor de la Ciudad, y está ocho décimas por encima del perteneciente a la aledaña Comuna 1, conformada por los barrios de Retiro, San Nicolás, San Telmo, Puerto Madero, Monserrat y Constitución. Otro dato completa el cuadro: en términos de empleo, para el mismo período, la Comuna 4 registraba una tasa de desocupación del 6,6%, que era apenas superior al total de la Ciudad (6,1%), pero la tasa de subocupación, es decir, en la que el trabajo es inferior a las 35 horas semanales, era del 12%, cuatro puntos por encima del valor promedio, cuatro veces más que en Recoleta (3,4%), y poco más del doble que en Caballito (5,6%). Y la ET Nº 14 -como otras escuelas del distrito- no es ajena a la situación educativa o laboral de quienes viven en la Comuna.

“Aprender trabajando” es un programa de prácticas educativo-laborales promovidos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde hace más de seis años, la escuela es una de las 135 instituciones educativas públicas de nivel medio que presentan uno o más proyectos pedagógicos con la finalidad de brindar capacitación a jóvenes en tareas laborales o pre profesionales, en empresas privadas o instituciones públicas, por lo general reparticiones del Estado porteño. Aunque no se conocen cifras oficiales exactas, Luciana Piccirillo, coordinadora del programa, estima que entre 2.000 y 2.500 chicos se anotan por año en los distintos proyectos de formación.
Objetivos y brechas
Creado por el Decreto 266/03 durante la gestión de Aníbal Ibarra como jefe de Gobierno, el programa tiene como finalidad salvar la brecha existente entre las demandas del mercado de trabajo y las competencias con las que los chicos egresan de la escuela al promover una instancia de capacitación supervisada en entornos laborales reales. A cambio de una actividad sostenida de 20 horas semanales como máximo, y una asignación estímulo de 1.500 pesos que el propio GCBA fija -y por debajo de la cual ninguna empresa privada interesada en participar puede acordar-, se espera que los estudiantes tomen contacto, quizá por primera vez, con un trabajo real. Esos ambiciosos objetivos no siempre se cumplen por completo.
La capacitación efectiva de los chicos -que es a lo que se limita y compromete el programa- depende de una doble labor de articulación pedagógica entre los tutores escolares, es decir, los profesores que presentan los proyectos para el aval de la coordinación de “Aprender trabajando”, y los tutores de práctica, empleados y profesionales en las empresas, quienes serán los encargados de acompañarlos y enseñarles algunas tareas específicas. Los tutores de práctica son seleccionados por las propias firmas privadas y las reparticiones públicas que recibirán a los practicantes. La coordinación del programa es la encargada de supervisar que las condiciones laborales y enseñanza sean, en la práctica, las mismas que se proponían en el proyecto original. Tarea a veces dificultosa: la coordinación incluye en todas las etapas a once personas.

En el segundo piso de la escuela “Libertad”, la jefa de preceptores libera una oficina para que un grupo de chicos de 5to. y 6to., le cuenten a ANCCOM sus experiencias y expectativas respecto del programa. En el centro de la ronda flota la pregunta acerca de por qué habrían de anotarse. Algunos de los chicos ya han participado de la propuesta y otros se integrarán este año. Mauro es uno de estos últimos, y no duda en responder: “Hay que hacerlo porque vos lo sentís, no por la plata; la plata va y viene”. Lo que cuenta es la experiencia, dice, y sus compañeros están todos de acuerdo. Es que al hablar acerca del primer trabajo (ninguno de ellos ha buscado un empleo hasta ahora) son conscientes de que habrán de buscar -y en el mejor de los casos, encontrar simplemente, un trabajo que no será ni el mejor, ni tampoco uno relacionado con su área de conocimiento: “ayudantes, asistentes…”, comentan al unísono, como si estuviesen recitando lo que leen en una imaginaria hoja de avisos clasificados.
Con la pretensión de integrar los saberes teóricos adquiridos en las aulas con problemas prácticos y concretos encontrados en un lugar de trabajo, el programa pretende facilitar la inserción laboral de los chicos, una inserción que a veces es percibida por ellos con urgencia y agobio, frente a un mercado laboral ya habituado a demandar jóvenes con experiencia. Esta semana, el gobierno intentó una respuesta para ese sector: el presidente Mauricio Macri anunció un proyecto de empleo que apunta a otorgar descuentos impositivos a las empresas que les den su primer trabajo a un joven.
Las experiencias
Mauro y sus compañeros son estudiantes de la orientación en construcciones. Cuando egresen, lo harán con el título de Maestro Mayor de Obras. Realizarán sus prácticas en la Dirección de General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento, perteneciente al Ministerio de Educación de la Ciudad. Antonio Mundo es el coordinador general del programa en representación de esta oficina gubernamental, y explica que los estudiantes harán su labor en algunas de las áreas dedicadas al mantenimiento edilicio de las escuelas: obras, proyectos, y cómputos y presupuestos, todas ellas vinculadas a la orientación específica de la escuela a la que pertenecen. “Lo que los chicos hacen acá es lo que se está haciendo”, explica. Es trabajo del mundo real, realizado en compañía de profesionales encargados de proyectos de refacción y mejoras edilicias.

José es uno de los compañeros de Mauro que el año pasado hizo la práctica. Les comenta a quienes ingresarán este trimestre que no la volvería a hacer. “Lo que nosotros hacíamos era archivar los planos de las obras que ya se habían completado”, puntualiza. Tomás y Juan, también de 6to. año, tenían otra tarea. Iban a los edificios donde había una obra y examinaban los trabajos de mejoras. Vieron cómo revocaban una pared. “Eso ya lo sabíamos, y nos dijeron que los iban a llamar cuando pusieran el ascensor, pero nunca nos llamaron”, reconstruyen. El propósito de la observación era “adquirir conocimientos”, lo que, de una u otra manera, aunque no fuera lo que esperaban, reconocían haber hecho. Mauro y sus amigos bromean y se lamentan porque les habían tirado abajo muchas expectativas. Pero José les aconseja hacer que lo aprovechen, que pregunten, y que pidan rotar de sector, llegado el caso, una posibilidad que, como explica Mundo, los chicos siempre tienen a su disposición.
Felipe y Karen cursan en la Escuela Técnica Nº 11, “Manuel Belgrano”, del barrio de San Cristóbal, y comenzaron el viernes pasado su práctica en la Dirección de Infraestructura. Se sientan frente a una computadora y alternan entre varias ventanas abiertas. La oficina de proyectos, donde los chicos trabajarán hasta fin de año, está en el cuarto piso del edificio sito en Estados Unidos 1228 y ocupa buena parte de la planta. Varias mesas largas corren a lo ancho del lugar, donde al fondo trabaja a ritmo lento una impresora de planos. El movimiento de personal es permanente, acompasado por el zumbido de las computadoras, las impresoras y las conversaciones en una jerga que los chicos aprenderán a manejar: se los nota muy entusiasmados. Felipe cree que la experiencia será buena para adquirir responsabilidades; Karen está convencida de que aprenderá cómo manejarse en el caso de trabajar en un estudio de arquitectura. Ninguno de ellos ha buscado trabajo, de modo que ésta será su primera experiencia laboral. Comparten, junto a los chicos de la ET Nº 14, la esperanza de conseguir un buen empleo el año próximo, cuando terminen la escuela.
—¿Conocen a alguien que trabaje en un área relacionada con lo que estudiaron?
Sólo Karen asiente:
—Yo sí tengo amigas que trabajan. Trabajan en estudios de arquitectura. De cadetes.
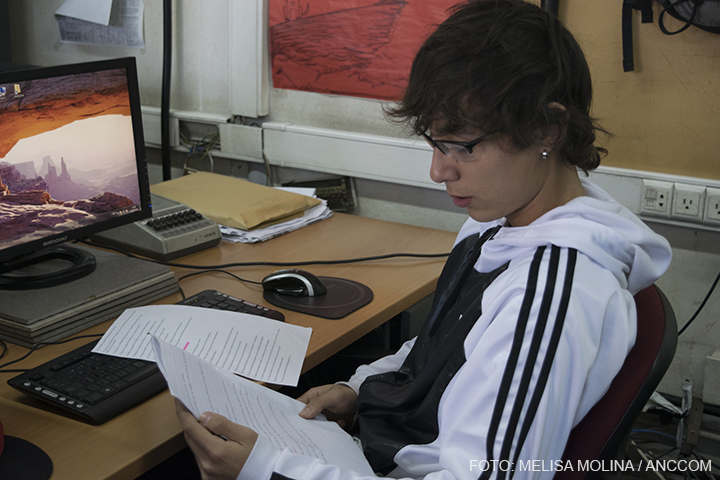
Coordinación y empresas
El profesor Martín Lombardi es el responsable de coordinar los distintos proyectos del “Aprender trabajando” en su escuela, la ET Nº 4, “República del Líbano”, también perteneciente a la Comuna 4. A diferencia de otros colegios que cuentan con un ciclo superior, el título que otorga a sus graduados es el de Técnico en Administración de Empresas. El docente entiende que esta orientación los posiciona mejor a la hora de conseguir su primer trabajo, sencillamente porque todas las materias del último año (auditoría, teoría y técnica impositiva, técnica bancaria y seguros, entre otras) los capacitan en lo que pueden necesitar en un trabajo de oficina. De este modo se salvaría la aparente paradoja de contar con estudiantes recién recibidos de la escuela y que ya cuenten con experiencia laboral, algo que suele ser muy solicitado por las empresas del sector privado. “Los empresarios se fijan en que los chicos lleguen temprano y cumplan el horario que corresponde, en que absorban rápidamente los conocimientos laborales, y en que sean autónomos y flexibles; se quedan con esa gente”, explica.
En algunos casos, la posibilidad de quedar empleado en un trabajo al finalizar la práctica del “Aprender trabajando” es muy concreta. En otras, no. Es el caso del Banco Itaú, que a través de su Fundación mantiene proyectos con la ET Nº 4, y también con la Escuela Comercial Nº 18, “Reino de Suecia”, del barrio de Parque Patricios. Marina Sanpietro, una de las responsables de prensa del banco, señala que la propuesta apunta a motivar a que los chicos terminen el secundario, pero no a emplearlos inmediatamente, ya que “el perfil de incorporación del banco es típicamente de estudiante universitario o graduado”. Llegado el caso de que se presenten más aspirantes que las vacantes disponibles para la práctica, el banco realizará una selección a partir del análisis de una encuesta que todos los estudiantes completan al postularse, y que servirá para determinar a los más idóneos o hábiles para participar. Por su trabajo, distribuido en tres horas, cuatro días a la semana, los chicos reciben una asignación estímulo de 100 pesos por día, con la intención de que cubran con ese monto los viáticos, una vianda, y la esperanza de mantener un adicional restante para algunos gastos personales. La duración del contrato es de 10 semanas.
Para los chicos que participan de estas iniciativas, el balance de la actividad suele ser positivo. Así lo refleja la experiencia en el Banco Itaú. El presidente de la fundación, José Pagés, explica que al finalizar cada ciclo de prácticas, tutores y jóvenes pasantes completan una encuesta anónima que registra un elevado porcentaje de satisfacción. En similares términos describe la experiencia de los estudiantes Patricia Álvarez, la vicerrectora del Comercial 18, y tutora pedagógica del “Aprender trabajando”. “El objetivo de este programa”, explica, “es que ellos se vayan insertando en el mundo laboral, que aprendan que hay otras cosas fuera de la escuela, y cómo deben manejarse. La vestimenta, por ejemplo. Y en el banco les dan una camisa, un pantalón negro, un uniforme”.