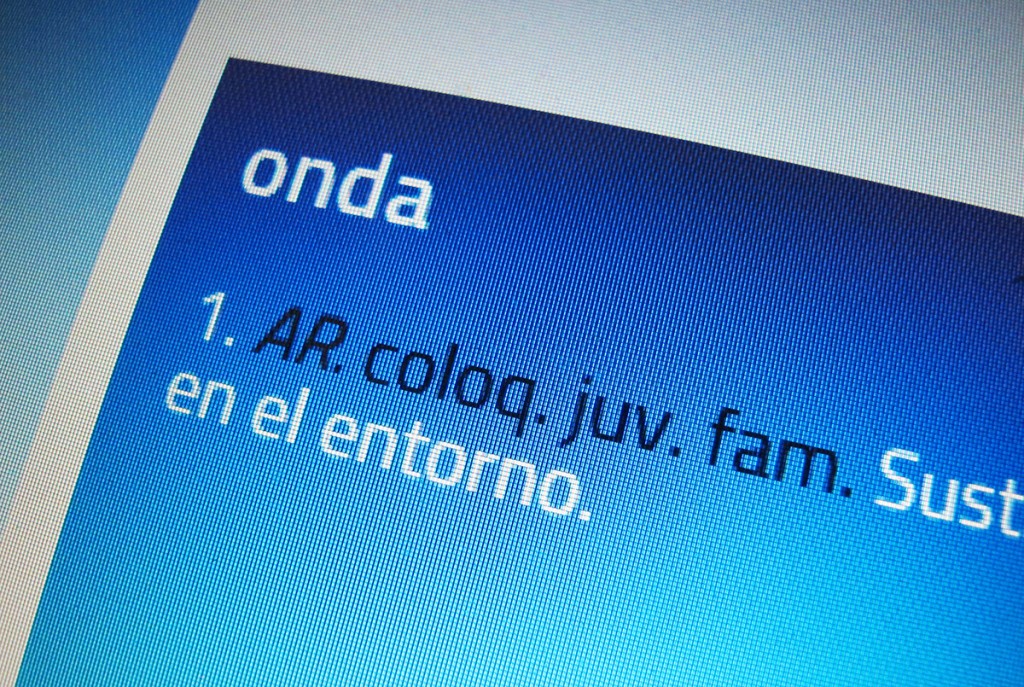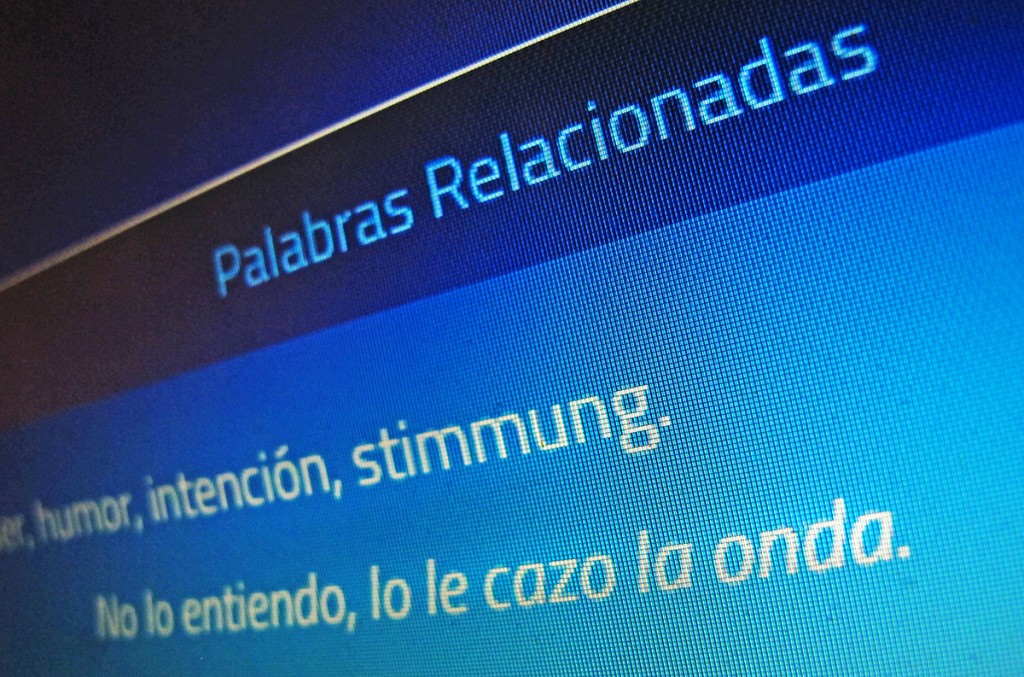Jul 1, 2015 | Entrevistas
Cinco cronistas de ANCCOM fueron a buscar las propuestas de los candidatos a jefe de Gobierno porteño que se presentarán en los comicios del próximo domingo. Myriam Bregman concedió una entrevista en su despacho, Luis Zamora la otorgó por vía telefónica, Mariano Recalde respondió mientras hacía una caminata proselitista, Horacio Rodríguez Larreta aceptó un ping-pong cuando subía a un auto. Martín Lousteau ni siquiera contestó.
Myriam Bregman: más estado, menos privados

En el piso nueve del edificio del Congreso de la Nación, Myriam Bregman, candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), recibió a ANCCOM en su despacho y contó sobre las políticas que llevaría a cabo para solucionar los problemas de la Ciudad.
¿Qué medidas tomaría para abordar la crisis habitacional de la Ciudad?
Esta crisis abarca distintos aspectos, desde los que alquilamos hasta los que quieren adquirir una propiedad y les es imposible. El otro día alguien me decía: “Salvo que heredes, jamás te podrás comprar una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires”, y realmente es así. Es imposible acceder a una casa: los ingresos y los requisitos que piden son inalcanzables para cualquier familia y eso va hasta la situación de las villas. Hay una medida elemental para tomar que es que el Banco Ciudad otorgue créditos a tasa cero y que no afecte a más del diez por ciento del salario, para que cualquier familia pueda acceder a una vivienda. Y el macrismo, además, no cumplió las leyes de urbanización de villas que ya fueron votadas. Nosotros proponemos otro esquema: que sean los propios habitantes de cada lugar los que decidan ese plan de urbanización. Cómo debe ser y que ellos tengan poder de decisión. La crisis habitacional no puede debatirse o analizarse sin considerar las situaciones trágicas que se han vivido en la Ciudad producto de la falta de vivienda. Ellas son: la represión brutal del Parque Indoamericano con tres muertos y, posteriormente, el desalojo del llamado barrio “Papa Francisco”, con una brutal represión al mando de la Gendarmería y de la Policía Metropolitana. Estos dos grandes hechos represivos tienen como trasfondo la crisis de la vivienda. Creo que hay que mencionar esto porque es así como han tratado -tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad- la terrible crisis habitacional que tiene la Ciudad.
¿Cuál sería la política de educación? ¿De qué manera resolvería el problema de la falta de vacantes?
Llevaría adelante una política opuesta a la que está llevando el macrismo. En la vivienda, el PRO privilegió los negocios privados por sobre los intereses de la mayoría de los habitantes de la ciudad. Porque no es que no se haya construido, se han construido viviendas caras que terminan siendo parte de la especulación inmobiliaria y ociosa. Con la educación pasa lo mismo, el modelo del macrismo es privilegiar la gestión privada, por eso se ha llegado a que el 55 por ciento de la matrícula de la Ciudad está en escuelas privadas. Tiene más alumnos la escuela privada que la escuela pública, algo que hace unos años parecía impensado. El sustento de este fenómeno son los subsidios, es decir, el dinero público que se deriva a la educación privada. Proponemos eliminar los subsidios a la educación privada y privilegiar la educación pública que hoy está atravesando una grave crisis que lleva a que muchos colegios estén tomados por sus estudiantes que cuestionan tanto los planes de recorte educativo que quiere hacer el PRO, modificando los planes de estudio, como la falta de infraestructura. Muchísimas escuelas hasta el día de hoy no tienen gas.
¿Qué opina de la implementación de la Nueva Escuela Secundaria (NES)?
Es una política de destrucción de la escuela pública, porque quita orientaciones que son elegidas por docentes y alumnos, por eso hay tantos colegios tomados. Muchísimos docentes perderían sus puestos de trabajo con su implementación, ya que quedarían sin posibilidad de trabajar. Y muchos alumnos quedarían sin la orientación que eligieron, además del recorte de otras materias. Es una política a la medida de lo que el macrismo está haciendo, cada vez más la destrucción de la educación pública para privilegiar la privada.
¿Qué haría para cumplir con la universalidad de las salas de cuatro años ante la falta de infraestructura y docentes?
El Frente de Izquierda ya presentó un proyecto de construcción de 31 escuelas, centralmente en la zona sur del Gran Buenos Aires que es donde se da la mayor falta de vacantes. Tiene que haber -con las adaptaciones que sean necesarias – la posibilidad de jardines maternales desde los 45 días para todos los chicos de la Ciudad.
¿Qué medidas tomarían para invertir en infraestructura, equipamiento y personal en el sector salud?
Planteamos la triplicación del presupuesto en salud. La Ciudad no tiene un problema presupuestario, es una de las más ricas de América latina. El tema es cómo el PRO gasta su presupuesto. El Frente de Izquierda presentó un proyecto planteando las seis horas para todos los trabajadores de los hospitales, porque consideramos que es una profesión insalubre y muy mal remunerada. Hoy, una enfermera gana seis mil pesos, es una vergüenza que el macrismo -donde la mayor parte de sus funcionarios son millonarios absolutos- decida que una familia puede vivir con seis mil pesos. En nuestro proyecto contemplamos un salario igual a la canasta familiar: 12.500 pesos.
¿Cuál sería la política de transporte?
Planteamos la necesidad de un plan racional de transporte que integre la Ciudad de Buenos Aires con el Área Metropolitana. Por ahora no es que no se toman medidas, pero el PRO todo lo piensa como un negocio, relacionado con la obra pública. Entonces invierte allí donde más puede desarrollar y va haciendo como parches: por un lado la bicisenda, por otro lado el metrobús. El subte está en un estado de abandono terrible. Recién venía en la línea C con un compañero, no nos pudimos sentar de la suciedad que tenían los asientos y lo destruidos que estaban. Así viaja el pueblo trabajador, ninguno de los funcionarios que administran el subte viaja en él, jamás vi ahí a un funcionario del Gobierno de la Ciudad. El subte debe pasar a manos del Estado, que sea municipalizado bajo control de trabajadores y usuarios. Los trabajadores saben cuál debe ser la frecuencia, saben cuáles son los vagones que pueden funcionar y cuáles no. Jamás harían una compra como hizo el PRO, endeudando a la ciudad en dólares para comprar vagones que no sirven.
¿Qué políticas se llevarían a cabo para integrar una ciudad partida en dos?
La zona más postergada es la zona sur. Pero lo que hay que resolver es la ciudad dividida en dos, no sé si geográficamente a la mitad, sino desde arriba y desde abajo. Es una ciudad pensada para los empresarios, para los grandes negociados. Eso es lo que se viene imponiendo en todos estos años. Queremos una Ciudad donde las escuelas no estén sin gas ni que brinden a los niños viandas terribles. Los alimentos en las escuelas son malísimos y doy constancia porque mi hija va a una escuela pública y come en un comedor. Queremos que Buenos Aires sea una ciudad pensada para las mujeres, para los jóvenes y para los trabajadores. Si resolvemos esa ecuación, seguramente ya no habrá tanta diferencia entre el norte y el sur, ya que la mayor cantidad de los que viven en la ciudad son trabajadores.
Mariano Recalde: “Otra Buenos Aires es posible”

“Cómo es posible que haya cinco mil chicos sin vacante en la Ciudad y el Estado no se ocupe, cómo es posible que todavía haya cuarenta y dos villas en la Ciudad de Buenos Aires y no se hayan empezado a urbanizar y a integrar esos barrios al resto de la ciudad. Nada de lo público es prioritario, nada de lo estatal es prioritario”, dijo Mariano Recalde, candidato a Jefe de Gobierno porteño por el Frente para la Victoria, a ANCCOM en referencia a la actual gestión del gobierno de Mauricio Macri.
Las declaraciones del candidato fueron mientras recorría el barrio Mitre. Se trata de seis manzanas dentro del barrio Saavedra, Justo detrás del Shopping DOT, mirando desde la Avenida General Paz.
En el día de la Bandera, un grupo de militantes de La Cámpora se equipó de volantes y bolsas celestes, y partió desde el local de la agrupación en la calle Tronador hasta la Plaza, que está casi en el centro del barrio, cruzando Posta y rodeada por Correa. En el medio de la plaza hay un mástil y en lo alto, una bandera deshilachada. Allí junto al mástil, los militantes instalaron una sombrilla azul con el nombre de Mariano Recalde, y lo esperaron para iniciar la recorrida que formaba parte de la campaña del candidato para las elecciones del próximo domingo, 5 de julio.
¿Qué propone para solucionar el problema de la falta de vacantes en los colegios?
Tenemos identificado en cada barrio qué déficit educacional hay. Hay que construir 34 establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires para cubrir la oferta básica para el distrito. El plan de gobierno, en el que presentamos nuestras propuestas detalladas, incluye el detalle de la construcción de las escuelas para educación inicial, primaria y secundaria que hacen falta en cada rincón de la Ciudad.
¿Cuál es la solución que propone para el conflicto por la modificación de los planes de estudios de los colegios secundarios?
Todo es parte del mismo problema, de la falta de inversión en educación. Con mayores recursos y con la ejecución del presupuesto asignado a la educación pública se podrían compatibilizar estos reclamos, se podría brindar a todos los estudiantes, a todos los docentes, las soluciones que hoy reclaman.
¿Cómo planea solucionar el problema de la falta de camas hospitalarias?
Es parte de la misma política general de asignación de prioridades, de otorgar los recursos del presupuesto de la Ciudad, que por cierto lo votan en la Legislatura los socios del frente Cambiemos. Porque no solamente se vota el presupuesto con votos del PRO; también con los votos de los aliados, hoy denominados ECO. Ambos decidieron reducir el presupuesto a la salud pública y se nota no solo en los hospitales sino también en los Centros de Salud de Acción Comunitaria, como el que acabamos de visitar, que lo vimos cerrado, que no tiene médicos ni medicamentos ni enfermeros. Hay centros de salud que no tienen personal administrativo, por lo que no se pueden ni siquiera asignar los turnos. Hay un abandono enorme que tiene que ver con una política que deja al mercado resolver los problemas: el que tiene plata tiene salud y educación y el que no, que se las arregle con lo que hay.
¿Piensa implementar políticas públicas en espacios como el distrito tecnológico?
Defender lo público por sobre lo privado no implica no promover el desarrollo industrial. El desarrollo productivo depende fundamentalmente de inversiones privadas fomentadas y dirigidas desde el Estado. Una manera de incentivar el desarrollo económico para que haya más inclusión social es promover el establecimiento de emprendimientos productivos en la Ciudad de Buenos Aires, que cada vez son menos. Los distritos tecnológicos, audiovisuales, todos los espacios para emprendimientos productivos determinados son una buena herramienta cuando se los utiliza bien. Lo que hoy tenemos es simplemente una política de exención impositiva que lo único que hace, en vez de fomentar a nuevas empresas, es relocalizar a las mismas empresas que ya existen; y lo que obtienen es un beneficio impositivo.
¿Qué medidas van adoptar para fortalecer a las Comunas?
Creemos que hay que aplicar la Ley de Comunas y que hay que ir dándole cada vez más presupuesto, más atribuciones y más facultades. Tenemos muchas iniciativas que van en esa dirección, pero fundamentalmente si fuéramos gobierno, tendríamos Comunas con mucha más autonomía.
¿Cuál es la propuesta para solucionar la crisis habitacional que vive la Ciudad?
La prioridad es la integración de las villas, y facilitar las condiciones de las familias para el acceso a la vivienda. También pensamos en políticas de protección a inquilinos que eviten los abusos y el otorgamiento de créditos, como se hace a nivel nacional desde el Plan Pro.Cre.Ar.
¿En qué se diferencia principalmente su proyecto de la gestión del PRO?
A nosotros nos preocupa el bienestar general, nos preocupa la inclusión social y la integración del país. Hay otra Buenos Aires posible, más cerca de la gente y no del lado de los negocios.
Horacio Rodríguez Larreta: un centro de salud a no más de veinte minutos

De parado, apurado y a punto de subirse a un auto, Horacio Rodríguez Larreta -candidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO- accedió a responder una brevísima entrevista en medio de su campaña, esta vez, en Parque Avellaneda.
Si llega a ser electo, ¿Cuáles van a ser las obras de infraestructura prioritarias en materia de salud?
Hay un montón de obras en marcha que tenemos que terminar. La obra del Hospital Álvarez, por ejemplo, que lo estamos haciendo casi a nuevo después del incendio. También tenemos que terminar la obra del Hospital Cecilia Grierson, que va a ser el primer hospital en Lugano. Siempre hay obras en marcha. Nosotros prevemos que si seguimos construyendo entre siete u ocho centros de salud, podríamos cumplir con nuestra propuesta de que todos los vecinos de la Ciudad tengan uno a no más de veinte minutos de su casa.
¿Y qué propone para afrontar la crisis de viviendas?
Hay que profundizar el programa Primera Casa. Hoy, ese programa da los mejores créditos de Argentina. Es el único en que la cuota del crédito es igual o menor a la cuota del alquiler.
Luis Zamora: “No quiero ser Jefe”

Después de haber conseguido el quinto lugar en las Elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) con un 2,03 por ciento de los votos, Luis Zamora, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por Autodeterminación y Libertad, dará pelea en las elecciones porteñas el próximo domingo para intentar convertirse en el próximo titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
¿Qué significaría para usted convertirse en el próximo jefe de Gobierno Porteño?
No queremos ser jefes. La palabra “jefe” va en contra de todo fenómeno de época. Este concepto está tan de moda últimamente que por ejemplo la “jefa” que tenemos en Casa Rosada baja candidatos como si fueran títeres. Si fuera jefe de Gobierno de la Ciudad sentiría un enorme orgullo de estar en un lugar donde podemos ayudar a que los pueblos manden y no que tengamos “jefes” que nos mandoneen.
¿Qué medidas tomarían para hacerle frente a la crisis habitacional que está viviendo actualmente la Ciudad de Buenos Aires?
La primera medida que tomaría respecto a este tema sería la urbanización de las villas. Es una injusticia que este gobierno no haya cumplido ley que está vigente respecto de este tema. Además del tema habitacional se suma el tema de discriminación sobre las personas que viven en estas condiciones que en cifras representan a 1 de cada 10 habitantes.
En segundo lugar planteamos terminar con la política de especulación inmobiliaria que lleva adelante el gobierno para que la vivienda no sea un negocio.
¿Qué rol cumpliría el Banco Ciudad en este proyecto?
Lo articularíamos con el Instituto Nacional de la Vivienda. Hay que poner todos los fondos que tenga el Banco Ciudad al servicio de necesidades sociales, una de ellas la vivienda pero, a su vez, debe articularse con el Instituto Nacional de la Vivienda.
¿Cuáles son las principales medidas que ustedes proponen para mejorar el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires?
La educación debe ser pública, gratuita e igual para todos. El objetivo gradual es que haya una escuela pública que cumpla con estas condiciones y esto implica que la escuela privada sea un complemento. Queremos que los títulos habilitantes sean extendidos solamente por la escuela pública.
¿Y con respecto a las problemática de las vacantes, cuál sería su accionar?
Apuntaríamos a que cada comuna con presupuesto y facultades otorgadas por ley pueda ubicar inmediatamente a los pibes que quieren estudiar y no tienen donde hacerlo. Hay entre 35 y 38 pibes por aula en escuelas del bajo Flores mientras que en Recoleta hay 12 porque la mayoría de las familias los mandan a escuelas privadas y la escuela pública está menos demandada.
Una de las principales preocupaciones tiene que ver con la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cómo se mejoraría? ¿Qué rol cumpliría la policía en referencia a este aspecto?
La policía es parte del problema de la violencia social pero no de la solución y es uno de los principales desafíos. Las fuerzas de seguridad tienen vínculos con el delito organizado como por ejemplo el narcotráfico y la trata de personas que son gravísimos problemas de la ciudad y detrás de esta problemática hay jueces, fiscales y dirigentes políticos. El crimen organizado no podría haber avanzado en la Ciudad de Buenos Aires ni en la Argentina sin la complicidad institucional. Entonces debemos investigar los vínculos políticos, judiciales y de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado.
¿Cuál es la principal diferencia respecto a otras propuestas?
La principal diferencia en nuestra propuesta está basada en el concepto de democracia directa ya que creemos que el derecho del pueblo a decidir es fundamental, porque no podemos enfrentar al poder económico ni a los gobiernos nacionales si no construimos un poder en la población que sea más grande que el poder económico. Para nosotros la democracia es remover, elegir, es retomar la ley de comunas para impulsar a que se transforme en verdaderos espacios de democracia directa, es revocar los mandatos.

Jun 24, 2015 | Entrevistas
Lo que fue el Casino de Oficiales de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), lugar de tortura y exterminio durante el terrorismo de Estado ocurrido entre 1976 y 1983, es hoy el recientemente inaugurado Sitio Memoria: “Lo único tangible que tenemos que es evidencia material de lo que fue el Centro Clandestino”, expresa Alejandra Naftal, sobreviviente y museóloga responsable de la puesta en marcha de este proyecto que empezó hace casi tres años y que es hoy una realidad.
El edificio totalmente blanco y abrazado por un gran ventanal con los rostros de los desaparecidos, está situado en el predio de la ex ESMA, hoy denominado Espacio Memoria y Derechos Humanos. Dentro, dispositivos museográficos como paneles, pasarelas y pantallas led, cuentan, a través de los testimonios de familiares y sobrevivientes, el cómo y el por qué de las atrocidades ocurridas en ese lugar, todo bajo el desafío de mantener intactas las pruebas judiciales que persisten en él a pesar del tiempo y su casi total destrucción por parte de quienes lo tuvieron a su cargo desde 1983 a 2007.
Naftal, secuestrada a los 17 años durante seis meses en el centro de detención conocido como «El Vesubio», museóloga de profesión con una vasta experiencia en la función pública y militante de derechos humanos, cuenta cómo se llevó a cabo este proyecto multidisciplinario.
– ¿Cómo nace este proyecto de hacer un museo en un lugar de memoria?
Para mí esto empieza en 1983. Desde que empezamos a militar en los organismos de derechos humanos, las consignas y las demandas fueron cambiando, en 1983 lo que nosotros exigíamos, era aparición con vida. Puedo decir que Memoria surge desde el día en que empieza la historia, memoria e historia van juntas siempre. Esto lo empezamos hace casi tres años. En noviembre de 2012, me convocan desde los organismos de derechos humanos para participar en una propuesta de hacer algo aquí con Presidencia de la Nación.
Me convocan para armar un proyecto museográfico y yo convoco a un compañero: Hernán Bisman, y somos los dos los co-curadores de la puesta museográfica que se hizo en este sitio. A partir de eso, presentamos un primer bosquejo de propuesta y desde ahí, durante dos años, empezamos a hacer reuniones de conciencia con distintos grupos que participan de lo que es la memoria. Con Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S, los organismos de derechos humanos, la gente que trabajaba acá en la ex ESMA y entre idas y vueltas, armamos un proyecto que después consensuamos y es el que ahora pudimos llevar adelante.
De todas maneras te digo, que discusiones sobre qué hacer sobre los sitios de memoria, sobre qué hacer en la ESMA, tanto en el predio como en este lugar, se podría decir que hace veinte años que lo venimos discutiendo. A lo mejor esto culminó con una voluntad política de la Presidenta de la Nación. Primero en 2003, la voluntad política del presidente Néstor Kirchner de decir “recuperemos la ESMA”, y después en los diez años, la formación del Espacio Memoria, donde se fueron haciendo distintas cosas en el predio, y finalmente la voluntad de Cristina de decir “hagamos algo en el Casino de Oficiales”.
– ¿Cuál es el espíritu que tiene el museo, ya que es un lugar que se constituye como prueba judicial?
Justamente es la discusión del museo. Para mí en lo personal, esto es técnicamente un museo de sitio. Si yo tengo que buscar en las definiciones del International Consultants of Museums, es un museo de sitio. ¿Qué quiere decir? se conserva el lugar en el que transcurren los hechos o las historias que uno narra con dispositivos de información/comunicación que pueden ser gráficos, audiovisuales, etcétera. Pero, consensuando acá, somos un sitio de memoria.
Lo que nosotros hicimos es una muestra en el sitio de Memoria con dos dispositivos museográficos, los que llamamos tradicionales, que dan cuenta a través de sistemas tradicionales -como la gráfica y los paneles- de los hechos que aquí sucedieron. Y sistemas y dispositivos museográficos contemporáneos, a través de técnicas más modernas y tecnológicas, como el mapping o lo audiovisual que apelan más a lo emocional, a las sensaciones, a las experiencias. Entonces, teniendo en cuenta estos dos dispositivos y teniendo en cuenta que este edificio es prueba judicial -si querés es lo único tangible que tenemos que es evidencia material de lo que fue como Centro Clandestino y es Monumento Histórico. Esta muestra no altera para nada ediliciamente lo que es este edificio, no altera las estructuras, no cambiamos nada, no alteramos absolutamente nada y todos estos dispositivos que te comenté anteriormente están apoyados. Es decir, que si mañana nosotros tenemos que levantar todo lo que ves, se levanta, se desenchufa y el edificio queda exactamente igual a cómo lo recibimos en 2004.
Lo que quiero aclarar, es que este edificio funcionó como Centro Clandestino de 1976 a 1983. Entre 1983 y 2004 estuvo en manos de los marinos, es más, desde 1983 a 2007 los marinos siguieron estando acá. Hicieron cantidad de alteraciones, es decir, el edificio que nosotros encontramos no es el de cuando fue Centro Clandestino, de hecho, cuando lo era, los sobrevivientes cuentan que estaba impecable, un marino no aguanta una rotura en la pared. Y también cuando lo devolvieron, lo devolvieron destruido, roto, se robaron hasta los picaportes de las puertas, en un estado de deterioro absoluto.
Lo que hay que tener en cuenta, es que a veces hay un conservacionismo extremo que no contempla que las pruebas del Centro Clandestino fueron borradas por los propios marinos, no es que nosotros encontramos un edificio en el que podemos encontrar marcas y pruebas que den cuenta del funcionamiento del Centro Clandestino.
-Con respecto a esa situación, ¿Ustedes han realizado un trabajo de reconstrucción a través de fotografías u otras pruebas documentales?
Mirá, fotografías de la existencia de un Centro Clandestino no hay, los represores borraron todo. Lo que tenemos -que es para mí y para todo el equipo de investigación, lo más relevante- es el patrimonio intangible que es el testimonio de los sobrevivientes. Esa es la prueba más importante y de hecho toda la muestra toma como eje fundamental el testimonio de los sobrevivientes, que los vas a ver en toda la muestra.
Finalmente después de investigar muchísimo decidimos solamente exhibir los testimonios de los sobrevivientes dados por la justicia, es decir, el testimonio del juicio a las juntas de 1985 y los testimonios de los juicios actuales que se pueden exhibir, porque los que están sin sentencia todavía no se pueden hacer públicos. Todo el resto de los testimonios, justamente del periodismo, de la literatura o del cine, decidimos no exhibirlos en este momento porque nosotros al ser un museo o un sitio, somos una autoridad, una institución pública del Estado argentino. Para el imaginario colectivo, para toda la gente, el museo, o este tipo de instituciones es donde está la verdad, por lo tanto nosotros nos debemos a esa verdad y en nuestra investigación, solamente damos cuenta de lo que tenemos respaldo documental, todo lo que es una interpretación, nosotros no la exhibimos.

-¿Qué es lo que encuentra el visitante cuando viene al museo? ¿Qué se lleva?
Nosotros tuvimos una discusión. Este lugar, estuvo con visitas guiadas, vacío, es decir, sin ningún tipo de dispositivos. Entonces, solamente la visita se hacía a través de una guía que hablaba y que decía, “acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra” y también iba interpretando, iba narrando desde su perspectiva histórica e ideológica. Por supuesto, si vos hacías la visita con un guía, era de una manera y si lo hacías con otra era de otra, por la subjetividad propia del guía. Acá lo que va a encontrar el visitante es una muestra con dispositivos museográficos de primer nivel, con los estándares internacionales más conocidos de la museología moderna. Va a encontrar una investigación muy profunda de lo que sucedió en este lugar, por qué sucedieron las cosas que sucedieron, es decir, la herramienta de la represión de la dictadura cívico militar que fue el Centro Clandestino. Lo va a poder hacer con la compañía de un guía, pero también va a tener la posibilidad de hacerlo solo. Se va a encontrar con una investigación muy profunda con distintos niveles, es decir, pensada para un público que sabe y para un público que no sabe. Yo siempre digo, que lo que pretendemos de este lugar es que sea para que el cómodo se sienta incómodo y el incómodo se sienta cómodo. ¿Qué quiero decir? que aquellas personas que son indiferentes con el tema o que no les interesa, pueden encontrar acá información y también un poco de “sacudida”, de cómo fue posible que todo esto pasara en el medio de la Ciudad de Buenos Aires.
Por la experiencia de todos desde que abrimos, también es un lugar cómodo para los afectados, para aquellos que buscan una contención. En este lugar también encuentran una reparación porque al hacerse cargo de un lugar y utilizar herramientas de transmisión, de comunicación a presentes y futuras generaciones, es una manera de reparar tanto al que no está, al detenido / desaparecido, de homenajearlo de alguna forma, de darle un lugar, de que se pueda narrar por qué pasó lo que pasó desde las perspectivas políticas, económicas, sociales y culturales.
-Y en este sentido, ¿Qué representa para usted como sobreviviente, la puesta en práctica de este museo?
Cada persona que pasó por alguna situación dramática o dolorosa, luego hace de eso lo que puede, lo que quiere. Yo siento que en este proyecto específicamente, ser sobreviviente me ayudó para ser una herramienta de comunicación entre lo político y lo técnico. ¿Qué quiero decir? Acá, en este equipo multidisciplinario, trabajaron como cuarenta personas: museógrafos, arquitectos, diseñadores, diseñadores audiovisuales, historiadores, pedagogos, semiólogos y sigue la lista. Pero también, todo este equipo tenía que escuchar las demandas de los afectados, no necesariamente un sobreviviente o una víctima es la persona que puede traducir eso materialmente en un resultado.
Yo siento que como sobreviviente en este proyecto específico, por haber pasado la experiencia del secuestro, de la detención ilegal, por haber salido y por ser militante de derechos humanos y ser museóloga que es mi profesión, pude ser ese nexo entre lo político -entre lo que queremos decir, qué es lo que queremos comunicar- y lo técnico, en cómo traducir todos esos contenidos en este lenguaje tridimensional. Porque el museo o estos lugares, son un lenguaje, es como hacer un documental o un libro pero en el espacio. El continente es nuestro medio y especialmente éste que es la evidencia.
Yo siento que me preparé toda la vida para esto. Me preparé transitando distintas cosas en mi vida porque tuve muchos trabajos en el Estado, trabajé en el Ministerio de Defensa, trabajé en Télam, hice un archivo oral de Memoria Abierta que es uno de los archivos de testimonios orales más importantes que hay sobre terrorismo de Estado, trabajé en agencias de publicidad. Desde distintos lugares siempre milité en organismos de derechos humanos y en política.
Este museo, representó y representa también, una manera de cerrar un ciclo importante en mi vida, ahora empieza otro, pero sí de cerrar un ciclo.

Retrato durante la entrevista a Alejandra Naftal.

Jun 17, 2015 | destacadas
Bajo la consigna Trabajo digno y Ropa Limpia desfilaron referentes del mundo de la moda en una suerte de escenario improvisado que recorría todo el Mercado de Economía Solidaria Bonpland. Alrededor de los stands donde venden desde semillas hasta indumentaria, se desplegaba la pasarela que daba toda la vuelta al lugar. Al mismo tiempo, los organizadores lucían remeras blancas con los hashtags #trabajodigno y #ropalimpia.
El desfile tuvo lugar el sábado 13 de junio último y es el primero organizado por la Fundación Alameda, una ONG nacida como una asamblea barrial a partir de la crisis de 2001, que tiene como objetivo luchar contra la trata de personas, el trabajo esclavo, la explotación infantil, el proxenetismo y el narcotráfico.
El desfile se organizó junto a diferentes marcas textiles de confección libre de trabajo esclavo, con la intención de visibilizar los abusos y las condiciones de explotación a las que se ven sometidos los trabajadores de la industria indumentaria en distintas empresas. Entre las problemáticas más acuciantes se encuentran las excesivas horas de trabajo, la reducción a la servidumbre y la existencia de talleres clandestinos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, hoy más de tres mil.

El evento dejó en claro que sí es posible el trabajo digno dentro esta industria y contó con la presencia de marcas libres de trabajo esclavo como: Mundo alameda, No Chains, Chunchino eco-bebé, Polenn, EcoMumis, Abundancia Por Designio, Me voy lejos, Clara A, Maison Trash, Afueradentro, Koi Eco Baby, ONDA ORGANICA, Sofela Paz, Vero Vira, Brota!, Sueños Hilvanados, Lacar, Arte hecho bolsa, Belleville, Soho, Contra Viento y Cartera, cottonpom, Reinventando, Pampa&Pop, Bolivariana y Sonko.
Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda, legislador porteño por el partido Bien Común, docente y activista social expresó su agradecimiento y contó cómo se dió esta iniciativa: “Todas las marcas aquí presentes trabajan con trabajo registrado. Gracias a las cooperativas que con mucho esfuerzo han logrado que muchos trabajadores salgan de la esclavitud y puedan aprender la cultura de la solidaridad, empezar a trabajar en forma digna, como ocurre con las marcas recuperadas por sus trabajadores, como el caso de Lacar y Soho”.

La Fundación, entre otras luchas, se dedica a la denuncia de marcas que operan con trabajo esclavo, ya sea por su propia investigación, o por denuncias de trabajadores que sufren esta explotación y se acercan a ella para pedir ayuda.
En este sentido Tamara Rosenberg, responsable de la Cooperativa de Trabajo «20 de Diciembre» de Parque Avellaneda y parte de La Alameda expone: “Son casi trece años los que venimos denunciando a las marcas que usan trabajo esclavo y lo hacemos a partir de las denuncias de los propios trabajadores, que lograron escapar de algunos talleres clandestinos y encontraron en La Alameda, un lugar que prestó oídos a la problemática de la mayoría migrantes que venían a nuestro centro en busca de ayuda.”
Es así que La Alameda, empezó a investigar el tema del trabajo esclavo dentro de lo talleres textiles y logró que muchos trabajadores recuperasen sus condiciones de trabajo dignas a través de las cooperativas que operan dentro de la Fundación. “Empezamos a investigar a qué se debía que tantas historias se repitieran, que tenían que ver con promesas que les hacían desde sus países de origen, en general Bolivia, de que iban a venir a la Argentina a ganar muy buena plata. La realidad fue que llegaban a un lugar donde solamente había máquinas e instalaciones muy precarias, donde los ponían a trabajar de 12 a 16 horas y al momento de abonarles el salario, les decían que primero tenían que pagar por el viaje, la comida y el alojamiento y de esa manera tenían que seguir endeudándose pero pagando con su trabajo”, expresó Rosenberg.
El debate sobre las condiciones laborales que sufren los trabajadores textiles se reabre a raíz de la muerte de dos niños, Orlando y Rodrigo Camacho en abril pasado, en el incendio del taller clandestino ubicado en la calle Páez 2796 en el barrio de Flores. Vera, reflexiona al respecto de esta situación: “Nosotros hemos incidido bastante en estas semanas, después de la lamentable y trágica muerte de dos niños. La Alameda ya había denunciado esta situación y esto nos interpela de alguna manera como sociedad, sobre qué tipo de trabajo y qué reglas de juego estamos permitiendo.”
Asimismo, Rosenberg explica cómo surgió el desfile: “Después del incendio de hace poco más de un mes, mucha gente indignada por la situación empezó a llamar a La Alameda preguntando qué marcas podía comprar y cuáles no. La verdad es que nosotros teníamos de clientes a muchos diseñadores que estuvieron presentando sus modelos y se nos ocurrió darlos a conocer. De las marcas que se presentaron, muchas de ellas producen sólo en La Alameda y otras, como tienen más producción, lo hacen en varias cooperativas.”
De la mano de esta iniciativa, La Fundación ha logrado impulsar dos proyectos de ley, que ya cuentan con estado parlamentario. “Nosotros logramos que esto entre en estado parlamentario, digo logramos porque somos minoría en la legislatura y en general los bloques parlamentarios no vienen a discutir proyectos que tengan que ver con trabajo digno. Son dos proyectos que hace mucho venimos impulsando. El primero, para que el Estado predique con el ejemplo, y no contrate más proveedores que no estén cien por ciento registrados en su cadena de valor; y el segundo, tiene que ver concretamente con las propias marcas, para que todas auditen ante el Estado, a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y certifiquen que están libre de trabajo esclavo”, aseguró Vera.

Según expone el legislador porteño, dichos proyectos impedirían por un lado, que el Estado siga comprando productos textiles como guardapolvos, sábanas o uniformes que se hacen en talleres clandestinos. Por otro parte, el segundo de los proyectos de ley está vinculado con las propias marcas, impediría que éstas sigan comercializando sus productos sin certificar que respetan la ley de condiciones dignas de trabajo. Ambos proyectos son tramitados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ante la Legislatura Porteña. Vera asegura: “Estamos planteando, que todas las marcas auditen ante el Estado y certifiquen que están libre de trabajo esclavo e informen a los consumidores como lo hace Brasil. Ustedes tienen en la página del Ministerio de Trabajo cuáles son las marcas que utilizan ropa limpia y cuáles son las que utilizan trabajo esclavo y ropa sucia.” Asimismo, Rosenberg asegura que el único Ministerio que auditó toda su cadena de valor es el Ministerio de Defensa y que el resto, no se sabe.
Vera denuncia, además, los negocios que existen detrás de algunas marcas que operan con trabajo esclavo: “Empezamos a denunciar que detrás de este tipo de talleres, hay grandes marcas que tercerizan sus producciones, ya sea por la maximización de sus ganancias o por la connivencia con otros delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico y en algún caso se ha descubierto en una misma marca proxenetismo y contrabando de autos, que es el caso de Soho, que hoy en día los trabajadores recuperaron la fábrica y se conformaron en una cooperativa.”
Rosenberg afirma que a pesar de las denuncias efectuadas y de algunas pruebas llevadas a los jueces, como cámaras ocultas en estos talleres, hasta el momento no hay ninguna marca procesada por trabajo esclavo y reducción a la servidumbre. “Sí hubo el caso de talleristas, que son los intermediarios que fueron procesados y que hoy en día están presos, pero todavía la justicia no ha logrado llegar al escalón final de los últimos responsables de este problema.”

Explica además que una forma de revertir esta situación es el impulso a nivel estatal de políticas de incautación de maquinaria en talleres donde se descubra la existencia de trabajo esclavo para su reutilización social. “Hubo algunos casos de allanamiento donde el juez con suficientes pruebas, dictó sentencia de trata de personas o de reducción a la servidumbre, y a través de una ley, incautó la maquinaria para cederla como depositorio judicial a alguien que la utilice con una función social. Por ejemplo, para que víctimas de un taller clandestino puedan producir dignamente, utilizando esas mismas máquinas pero ya no bajo las órdenes de un patrón que los explota”.
Rosenberg afirma que los consumidores tienen la opción de empezar a preguntarse quién habrá hecho la ropa que desean comprar y decidir entre comprarle a quien está denunciado por esclavista o buscar otra alternativa. Para ello, La Alameda difunde las marcas denunciadas a través de las redes sociales como su página en Facebook Mundo Alameda, Fundación Alameda o su blog. También son apoyados por los medios masivos de comunicación cada vez que hacen una denuncia. “Nosotros tenemos un blog que es https://laalameda.wordpress.com, ahí hay un listado de más de cien marcas que han sido denunciadas ya sea por sus trabajadores o por gente que comprobó que ahí había trabajo esclavo”, afirmó.
Este desfile, buscó visibilizar lo que hay detrás de las grandes marcas hoy conocidas en el mercado e impulsadas por grandes y millonarias campañas publicitarias: las condiciones de explotación laboral a las que son sometidos los trabajadores de la industria textil y mostrar que sí es posible producir prendas bajo condiciones de trabajo digno. “Hay otras alternativas para los consumidores y se van a conocer más cuando empiecen a implementarse leyes como las que proponemos”, afirmó Rosenberg.

Jun 10, 2015 | inicio
La lucha por la apropiación del sentido se expresa hoy en el Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española (DILE). Un proyecto del Programa Latinoamericano de Estudios Contemporáneos y Comparados, con sede en el Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura “Dr. Norberto Griffa” y por iniciativa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero que combinó los esfuerzos de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y UNTREF Media para ponerlo en línea.
Con más de 574 definiciones desde el 2014 y bajo la consigna “Definamos nuestro mundo. Definamos las palabras de nuestro mundo”, este proyecto trata de contraponerse a la hegemonía del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), editado veintitrés veces desde 1780. La última fue publicada en octubre del año pasado.
Bajo el lema de la Real Academia Española (RAE) “Limpia, fija y da esplendor”, esta antigua institución trata justamente de limpiar y fijar sentidos que no son propios de la riqueza del lenguaje de esta parte del continente y no representa las distintas y divergentes significaciones que se les dan a las palabras a lo largo y ancho de los países latinoamericanos.
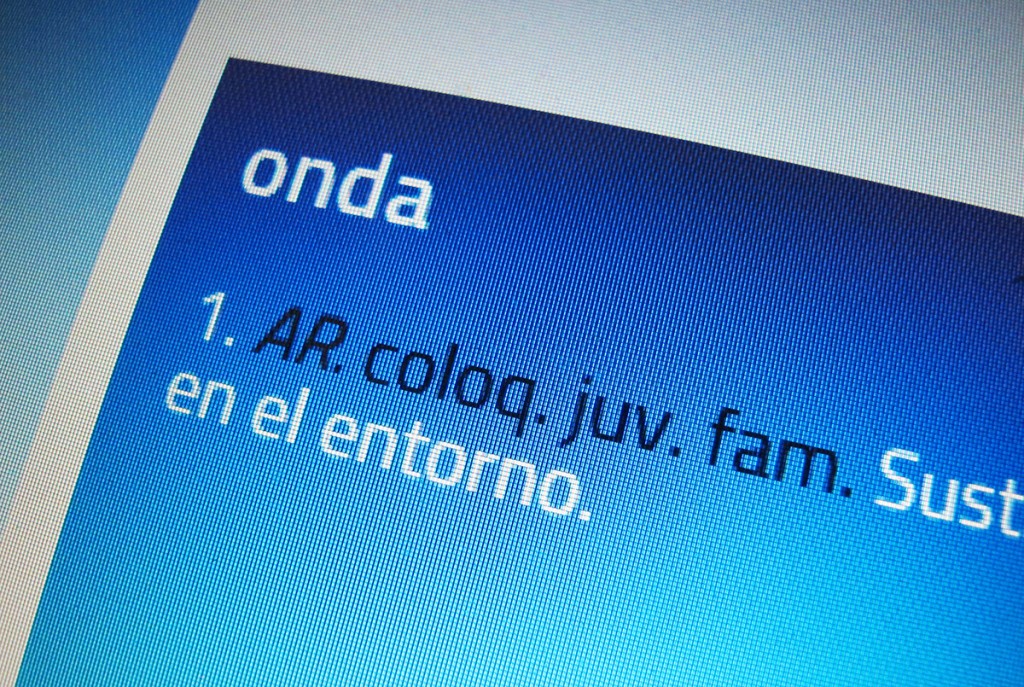
Si se busca a través del DRAE palabras como chela, pancho, puto, onda, afano, bocha, jatear, garca, coquí, barreta, entre otras, en algunos casos directamente no existen y en otros, tienen un significado que no se corresponde con el sentido que le dan los distintos países de la región.
Daniel Link, escritor, periodista y catedrático argentino, a cargo la cátedra de Literatura del Siglo XX, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, dirige esta iniciativa y opina que “el Diccionario de la Real Academia Española, responde a las políticas metropolitanas sobre la lengua española, es decir, pasa por una concepción academicista y centralista del lenguaje. La RAE y las Academias Nacionales asociadas se arrogan el derecho de determinar qué es el bien decir y, sobre todo, el sentido de las palabras. Basta con revisar los términos que nosotros utilizamos cotidianamente para darse cuenta de que fueron definidos, deliberadamente o no, pésimamente”.
Valentín Díaz, Secretario Académico del proyecto manifiesta que vienen trabajando en la idea del Diccionario desde hace años, y que recién en 2014 pudieron hacerlo realidad. La puesta a punto de la página por parte de UNTREF Media demoró un año y lo lanzaron en marzo de este año.
“Nuestra preocupación, que orienta el Diccionario, es la pérdida de lo que algunos han llamado soberanía lingüística pero que, más allá de las palabras, tiene que ver con la pérdida de la capacidad de definir las palabras que utilizamos y, por lo tanto, a definir el mundo en nuestros propios términos. Por eso el lema del diccionario”, explicó Díaz.
Expone además que cualquier usuario que emplee el diccionario de la RAE sentirá insatisfacción por el significado encontrado: “¿Quién usa esa palabra en ese sentido, que nunca lo ha tenido entre nosotros? ¿Quién sanciona y legitima las definiciones? Sumamos la inquietud en relación con la variación lingüística, el uso, la creación de palabras y su inestabilidad semántica según usos que se corresponden con cortes etarios o de clases sociales. Procuramos, pues, incorporar una serie de marcadores que, a la vez que dieran cuenta del sentido, también nos permitan reflexionar sobre la evaluación del léxico que los hablantes consideran que constituye su mundo”.
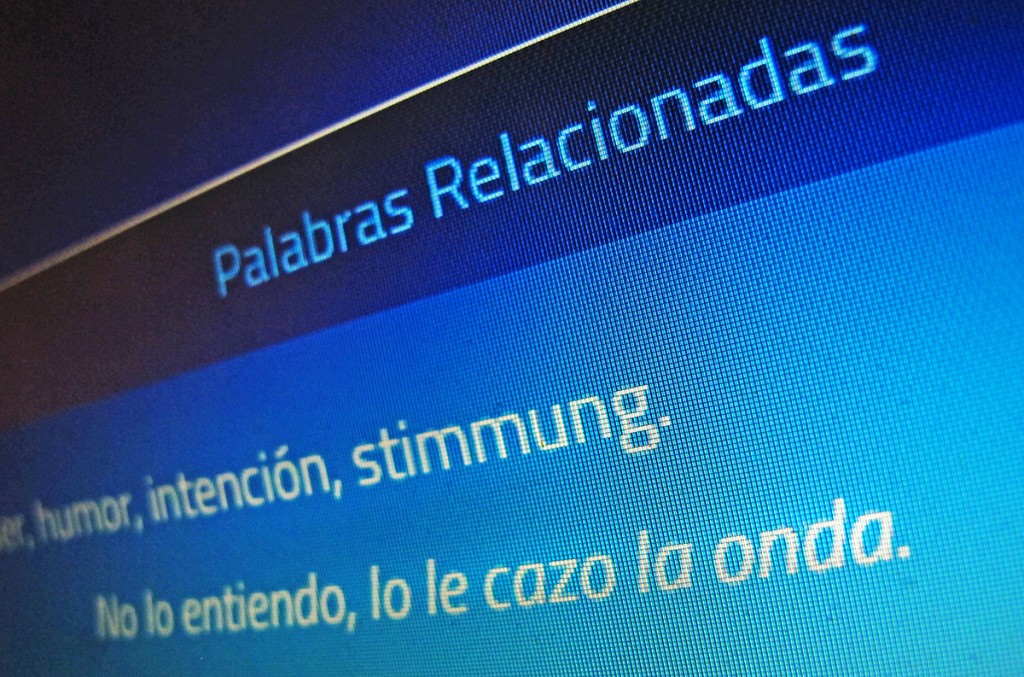
Este diccionario va dirigido a todos y a cualquiera. “Pensamos que el diccionario debe ser útil para cualquier persona con curiosidad lingüística, para traductores, para lectores de literatura latinoamericana, estudiantes de letras y, naturalmente, lexicólogos. A los latinoamericanos les demuestra la riqueza de su lengua. A los españoles, su arrogancia”, sentenció Díaz.
Con respecto al origen de las palabras definidas en el DILE, las que predominan por el momento son argentinas pero también provienen de otros países de la región “incluidos los Estados Unidos que es cada vez más un país latinoamericano. No incluimos palabras de España, por cierto, porque lo latinoamericano supone una variación decisiva en relación con las políticas metropolitanas de la lengua (…) hemos recibido grandes aportes desde Chile y, ahora, Puerto Rico. México sigue en la lista”, agregó Díaz.
DILE, no es un diccionario de lunfardos de distintos países latinoamericanos: “El lunfardo es una variación dialectal bien estudiada, así como los diferentes registros creole del continente. Es, más bien, un diccionario de afectos lingüísticos, o de palabras afectivas”, comenta el Secretario Académico.
Con respecto a la difusión, lo están haciendo a través de la prensa e Internet y según comenta Díaz la respuesta de los usuarios ha sido excelente: “En poco más de dos meses hemos recibido miles de visitas (más de mil visitas diarias). Los gráficos de Google Analytics que utilizamos para medir el tráfico señalan un rebote del 50 por ciento. Cuanto más se use el diccionario, más arriba aparecerá en las búsquedas que las personas realicen”.
El uso del diccionario no sólo se enmarca en la simple búsqueda sino que el usuario tiene la oportunidad de poder participar de la producción del mismo ya que al ser interactivo puede agregar palabras que conoce y definirlas con total libertad: “Este diccionario pretende que los mismos usuarios de la lengua definan las palabras que usan, que voten la adecuación de las definiciones propuestas por otros usuarios, que intervengan, por lo tanto, en la definición del mundo del que participan”, se puede leer en la página web, en la pestaña modo de uso del diccionario, disponible en http://untref.edu.ar/diccionario/.
Por el momento es una iniciativa sólo virtual ya que no han contemplado realizar una edición en papel y quienes lo conforman son un equipo de editores y un Comité Académico constituido por graduados en letras, estudiosos de lo latinoamericano y con una profunda sensibilidad lingüística. Ellos son: Daniel Link (Director), Diego Bentivegna, Valentín Díaz, Max Gurian, Miguel Rosetti y su equipo editor está conformado por: Diego Carballar, Alejandro Goldzycher, Candela Martínez Jerez, Matías Raia, Ariel Wasserman Cortez.

Jun 2, 2015 | destacadas
Las comunidades originarias de la provincia de Formosa -Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé-, nucleadas en la organización Qo.Pi.Wi.Ni Lafwetes, padecen desde hace más de cinco siglos la usurpación de sus tierras y el intento sistemático de borrar su identidad cultural por parte de colonizadores, usurpadores y gobiernos de turno, a pesar de la existencia de principios constitucionales y declaraciones internacionales sobre derechos indígenas.
Ya a fines de 2010, y durante más de cuatro meses, acamparon en el mismo lugar que hoy -entre 9 de Julio y Avenida de Mayo- ante el desalojo violento que padecieron en su comunidad por parte del gobierno provincial formoseño, que ocasionó la muerte de dos de sus hermanos. “El 23 de noviembre de 2010 nos desalojaron a tiros, tratándonos como terroristas o asesinos”, relata Irinero Latranki, asambleísta Qom de la Comunidad La Primavera, departamento de Pilcomayo, dentro de la zona de Laguna Blanca.
Ante esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó el 21 de abril de 2011 medidas cautelares que obligaron al Estado a proteger a los miembros de la comunidad La Primavera. Frente a esta medida, Sebastián Demichelli, director de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo del área de Pueblos Originarios, afirmó que el Estado Nacional viene asignando recursos por más de 20 millones de pesos en la seguridad de la comunidad, a cargo de la Gendarmería Nacional.

Acampe QoPiWiNi en Av. de Mayo y 9 de Julio, Ciudad de Buenos Aires.
Lo que motivó el regreso de estas comunidades a Buenos Aires fue la construcción de un complejo de viviendas por parte de los gobiernos provincial y nacional, sin la respectiva consulta previa ni la aclaración de quiénes serían los beneficiarios. Jorge Palomo, Wichí de Laguna Yema (departamento Bermejo) y asambleísta de la comunidad, asegura: “No nos preguntaron si estábamos de acuerdo. Es como llegar a la casa de alguien y no golpear la puerta, lo primero que se hace es pedir permiso”.
La carpa, celeste y blanca, se impone bajo el Monumento al Quijote en plena 9 de Julio. A lo ancho despliegan un cartel donde se lee: “Devolución de nuestro territorio, ¡Basta de persecución!”, así como, en carteles más pequeños hechos a mano: “Apóyanos con tu firma para la aplicación y garantización de nuestros derechos constitucionales”. Se refieren a: educación, salud, vivienda y, sobretodo, la garantía sobre la propiedad de sus tierras. Esta medida de fuerza acaba de cumplir 100 días y lo que reclaman es el diálogo con los tres poderes del Estado, dado que el gobierno provincial no les da solución.
Ante esto, Demichelli responde que el problema principal es la falta de comunicación que existe entre el gobierno provincial y la comunidad, pues es competencia de ellos solucionar dichos temas y el gobierno nacional sólo sirve de mediador.

Pedido de colaboración en el acampe QoPiWiNi de Av. de Mayo y 9 de Julio.
Félix Díaz, principal líder de la comunidad Potae Napocna Navogoh (conocida como La Primavera), militante y referente de los Qom, comenta: “La única manera para destrabar este conflicto es dialogando con las autoridades que tienen competencia en el tema, por eso he elevado nota a la Presidencia de la Nación, a la Cámara Legislativa, y a la Corte Suprema para que el Estado garantice la aplicación de los derechos constitucionales”.
Díaz afirma que los derechos indígenas no son respetados por ninguna autoridad a pesar de la lucha y resistencia de las comunidades y que el Estado, lo único que hace ante esta situación, es mentir: “Han muerto muchos hermanos por causa de esta lucha y no podemos negociar, los derechos no se negocian, no se venden, no se manipulan, los derechos son reglas de la vida y hay que respetarlos”.
Ante esta situación, su principal herramienta de lucha es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional que expresa: “Corresponde al Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Territorio
El mayor problema que tienen estas comunidades es el tema de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra. Díaz declara: “Reclamamos nuestros derechos porque no hay ninguna garantía jurídica que diga que el territorio es nuestro. Esto es fundamental, porque ahí está la riqueza de los pueblos originarios, su historia, su espiritualidad, su medicina, el alimento que no tiene vencimiento, los recursos naturales que hemos sustentado siempre”.
Asimismo explica que al no tener la garantía de la propiedad de la tierra, se genera un proceso de empobrecimiento: “No podemos desarrollar nuestra identidad cultural, tenemos que ir al campo ajeno y ahí nos meten balazo”.
Esta situación es la que viven alrededor de 850 familias, unas 5000 personas entre niños y ancianos. Según Díaz: “Tenemos una superficie de 5187 hectáreas de tierra, pero la realidad de esa cantidad, es que sólo tenemos 3350 porque el resto se lo quedó el gobierno provincial, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Universidad Nacional de Formosa (UNAF)”.
El Qom Latranki, afirma en este sentido: “Todos los gobiernos usaron métodos muy suaves para desalojarnos, achicándonos el territorio. En el año 1940, el territorio aborigen era de 10 mil hectáreas y con cada gobierno nos van reduciendo de a poco”.
Por su parte, Díaz afirma que el Estado intenta despojarlos de sus tierras con herramientas jurídicas para que no puedan reclamar. Es el caso de la Ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, creación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), adjudicación de tierras y planes de educación, salud y vivienda, promulgada el 8 de noviembre de 1985. Denuncia que el INAI está muy en contra de los pueblos originarios, porque el organismo “fue designado por el mismo Estado provincial y no puede responder a los requerimientos del pueblo indígena porque no fue electo por nosotros”. Díaz se refiere al artículo 5 de esa Ley, que resuelve: “El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley”. Y explica: “Para nosotros es algo negativo, porque la mayoría de los líderes indígenas pensamos como indígenas y no como partido político, y por ello nos tildan de antidemocráticos u opositores”.

La mencionada Ley, en su artículo 13 dice: “El miembro de una comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad”. Según Díaz, el Estado los obliga así a abandonarlas, inundando sus campos para que se retiren a terrenos más altos y luego cercarlos: “Esas leyes contradicen la política de protección y respeto hacia el pueblo indígena”.
Pone como ejemplo lo que ocurre con el Parque Nacional Río Pilcomayo: “Hemos reservado un espacio donde está la Laguna Blanca, hoy en manos del Parque. Al no estar viviendo en el lugar, nos dicen que no lo estamos ocupando. Sin embargo, es muy contradictorio que el Estado garantice la ocupación tradicional de las tierras (…) Usa los códigos civiles para ajustar la falencia que ellos cometen en contra de los pueblos indígenas cuando nos despojan de los recursos naturales con la empresa petrolera, minera, sojera o turística”.
Una de las consecuencias de esta situación es el impedimento que tienen para realizar actividades dentro de su territorio como la pesca, la caza y la recolección: “Seguimos ocupando ese espacio físico a pesar de la prohibición. Buscamos materia prima a pesar de que el Parque nos sanciona con multas cuando nos encuentra desarrollando nuestra economía, porque dice que eso se ha convertido en un área de conservación a través de una Ley de Parque Nacional”. Se refiere a la Ley 14.073, promulgada el 17 de Octubre de 1951.

Ropas y productos en el acampe QoPiWiNi en plena ciudad.
En este estado de cosas, Díaz afirma que hay un quiebre social entre el pueblo indígena y la sociedad blanca y que el indígena se ve debilitado al no poder acceder a los recursos naturales que necesitan para vivir como el alimento, el agua, la leña y la medicina: “Al no tener medicina ancestral, ¿dónde tenés que ir? a los Municipios, a los hospitales. Sólo te dan una receta si te reconocen como aliado del partido político que gobierna, sino no te dan los remedios, es toda una negociación. Entonces, es ahí donde se ejerce la presión contra los miembros de la comunidad para que dejen de ser indígenas y sean parte de la sociedad civil”.
En un informe realizado por el Estado nacional, acerca de la situación de la comunidad La Primavera, se afirma que el programa “Médicos Comunitarios” relevó que la comunidad Qom cuenta con consultorios médicos incluyendo uno de tipo odontológico, y una ambulancia. Una enfermera, un médico, un agente sanitario indígena, y un chofer perteneciente a la misma comunidad. Asimismo los niños que asisten a la escuela poseen la totalidad de las vacunas y todos cuentan con los controles médicos correspondientes.
La discriminación que padecen estas comunidades en las escuelas es otro de los grandes problemas, según denuncia Díaz: “La mayoría de los hijos de las mujeres indígenas no van a la escuela por discriminación o por mala alimentación (…) cuando finaliza el año, al chico lo hacen pasar de grado sin tener la más mínima noción de qué es la matemática, la geografía o la historia. El chico no sabe absolutamente nada”.
A modo de ejemplo relata la situación que tuvo que padecer la hija de uno de sus sobrinos que es discapacitada: “¿Qué hizo la maestra ante la presencia de una niña muy inquieta? La ató a la silla con una sábana y la encerró un día entero en la escuela para que aprenda a respetar a la maestra”. Y reflexiona: “Una maestra especial que está designada para controlar esa conducta del chico discapacitado no puede hacer eso, pero en Formosa lo hacen. Cuando vos lo denuncias, está el delegado zonal, el delegado departamental, el ministerio de Educación, toda una cadena. Pero tiene que estar avalado por el director, pero los directores no pueden hacer nada porque fueron designados políticamente por méritos o por curriculares”.
Afirma que esto no se trata de un conflicto que ocurre sólo en Formosa sino que es un problema nacional. Expresa que en la provincia del Chaco a pesar de haber acceso a la educación para los Qom, los Wichí y los Mocovíes, “cuando llegan a ser profesionales, no tienen trabajo porque las escuelas que no son indígenas no quieren tomar a uno como maestro para enseñar a los criollos, por discriminación o por racismo”.
Vivienda
Si bien se están construyendo grandes complejos en su comunidad, el asambleísta Qom Irineo denuncia que esas viviendas no son para todos, sino sólo para algunas familias: “Sólo un sector tiene acceso porque acompañan a los punteros políticos, son los aborígenes mismos que trabajan para el gobierno”. A su vez exige que el gobernador Gildo Insfrán haga todas las viviendas sin excluir a nadie.
El líder Díaz expresa además que esta situación se ve reflejada en los acampes al interior de la propia comunidad: “El gobierno nos apoya pero no de acuerdo a la necesidad de la gente. Te doy esto pero tienes que ser parte del partido sino, no te dan nada. Los que nos oponemos estamos acampando”.
Demichelli desmiente esta afirmación y expresa que el gobierno nacional ha transferido grandes cantidades de dinero hacia la provincia, las cuales se vienen incrementando desde el año 2003 a la fecha y pone como ejemplo uno de los informes del Estado Nacional:
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación transfirió a la Provincia de Formosa en concepto de inversión social para el año 2012 un total de $1.100.966.731”.
“Por su parte el Ministerio de Salud de la Nación realizó transferencias a la Provincia en el año 2012 por un total de $ 135.541.681, lo que implica un 82 % más que en 2011”.

Niños jugando en el acampe QoPiWiNi.
Estado y comunidad
Hay una ruptura entre las declaraciones de principios y las leyes y la efectiva aplicación de las mismas, entre la lógica estatal y la indígena, entre el derecho natural y positivo. Dos miradas contrapuestas que requieren de una solución efectiva e inmediata.
El wichí Jorge Palomo declara que hay dos formas muy distintas de mirar este problema: “La imposición occidental de la gente blanca y nuestra mirada con respecto al territorio (…) La lógica occidental sólo quiere apropiarse de los recursos naturales para hacer negocios. Detrás de esa forma de trabajar hay intereses económicos, mientras que el indígena nunca pensará así, el indígena siempre valorará la tierra”.
La cuestión de la propiedad de la tierra es la piedra angular de todo este conflicto ya que: “El interés del indígena siempre estará en el tema del territorio porque ahí está nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestra identidad, nuestra lengua, todo”, concluye Palomo.
Para Díaz, este conflicto no es tan difícil de resolver porque el Estado cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo, lo que le falta según expresa es la voluntad política: “Eso es lo que tiene que hacer el Estado, tener la voluntad política porque cuando existe, es el mecanismo más adecuado de resolver este problema”.
Según el líder Qom, hasta hoy no ha habido respuestas concretas por parte de los tres poderes del Estado. Los líderes indígenas expresan que acamparán hasta que su pedido de diálogo sea escuchado y hasta que sus derechos básicos y elementales sean reconocidos como corresponde a cualquier ciudadano argentino. “Si el Estado argentino atendiera a nuestro reclamo podríamos volver a nuestra casa”, manifiesta Díaz.

«Arde la Pacha, llora su pueblo», uno de los lemas de la comunidad
Sin embargo, Demichelli comenta que no es verdad que el Poder Ejecutivo no los atienda, pues tanto el Presidente del INAI como el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, los recibieron muchas veces: “Incluso han hablado por teléfono hasta altas horas de la noche, para intentar llegar a una solución”, asegura. Afirma que la última vez, le propusieron una reunión con los punteos de sus reclamos en la provincia de Formosa con la presencia de Fresneda y el Presidente del INAI a fines de armar un programa de trabajo. El único requisito que le pedían era el levantamiento del corte. Sostiene que Díaz se negó, pues exigía la presencia de las autoridades de la provincia. “Ahí Félix Díaz, no tenía mucho interés en que se resuelva el conflicto, sino plantear una cuestión política”.
Palomo, el líder Wichí, reflexiona al respecto de sus reclamos: “¿Qué hacer como indígena frente a esta situación? Como dicen nuestros abuelos, hay una carrera entre el blanco y el negro y cada uno defenderá su color. La pregunta sería: ¿Cuál es la salida de eso? ¿Cómo se llega a una conciliación?”
Y concluye: “Nosotros más allá de hablar otro idioma y tener otra piel, somos seres humanos. Tenemos dos manos y dos pies, somos iguales a todos los demás, lo que nos diferencia es nuestro modo de pensar, nuestra cultura”.
| LEYES Y DECLARACIONES DE PRINCIPIOS CON LAS QUE CUENTAN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS |
AÑO DE CREACIÓN |
| Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes |
8 de noviembre de 1985 |
| Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales |
7 de junio de 1989 |
| Artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina |
15 de diciembre de 1994 |
| Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas adoptada en Nueva York durante la sesión 61 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. |
13 de septiembre de 2007 |