En una nueva jornada del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en los pozos de Quilmes y Banfield y en la Brigada de Lanús, los sobrevivientes dejaron nuevos testimonios estremecedores.

Como todos los martes desde octubre de 2020, el 29 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia, la número 72, del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús. Como en las anteriores, fue día de testimoniales en las que declararon los y las sobrevivientes de las atrocidades que se llevaron a cabo durante la última dictadura militar. Entre otros, lo hicieron Oscar Herrera, Héctor Arias Annichini, Adriana Chamorro, quienes pasaron por los centros de detención, como también el hijo y la hermana del desaparecido Guillermo Sobrino Berardi, Pablo y Graciela.
El primero en declarar fue Oscar Herrera. El sobreviviente relató que toda su familia vivió situaciones de violencia durante la última dictadura militar y también en los años previos al golpe, cuando se ensayaban los métodos represivos. La persecución, contó Herrera, se dio porque su padre tenía una comprometida militancia dentro del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), además de ser trabajador y delegado de la Cámara Fría del Frigorífico Switf. También trabajaba en el Hipódromo de La Plata.
Luego de constantes amenazas que sufrió su familia, decidió pasar a la clandestinidad en 1975. A partir de allí, la dinámica familiar cambió. Entre constantes cambios de hogar, vivir con compañeros de militancia en diferentes ciudades, incluso en otras provincias.
La primera secuestrada fue su madre, Ilda Paz Marcia, desaparecida a finales de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se escondía junto a sus hijos: “Vivíamos en la calle Pueyrredón y Las Heras. Consideraban que era un lugar más seguro. Un día suena el teléfono y preguntan ‘por el Coronel’. Supuestamente ese departamento era de un militar. Ahí es cuando, de noche, mientras mi hermano trabajaba en una fábrica de cigarrillos en la calle Puán, a las 3 de la mañana aproximadamente, golpean el portero y entra una patota de civil”, narró. Y continuó: “Nos dijeron, a mi hermana y a mí, que la iban a llevar al departamento de la Policía Federal. Yo ya sabía que no iba a ser así. Los tipos no me creían que tenía 13 años. Había cumplido en febrero. Se la llevaron a mi vieja. Se llevaron muchas cosas. Así también operaban”.
A partir de lo sucedido, como su padre que vivía separado de ellos por una cuestión de seguridad, con su abuela materna, comenzaron la búsqueda de Ilda Murcía: “Íbamos al Ministerio del Interior, al Departamento de Policía, dónde había colas inmensas. Recorrimos los episcopados y embajadas. Era necesario darle trascendencia internacional, porque queríamos que intercediera en la búsquedas de nuestros familiares”, contó.
El siguiente familiar desaparecido fue su hermano, Eduardo Herrera, en octubre de 1977 en la ciudad de Mar del Plata. “Nosotros -puntualizó Oscar Herrar- nos enteramos de su secuestro porque leímos el diario La Opinión. Decía que ‘habían sido fusilados por traidores en la Costa de la Base Naval’. En la nota dan nombres de todas las personas asesinadas, pero hay una que no. Nosotros decimos que esa persona era Eduardo”.
Su hermano Arcángel Nicolas y él fueron secuestrados el 6 de diciembre de 1977. Con ayuda de su padre, alquilaban un departamento en Berazategui. “Mi hermano me dijo que teníamos una cita (con mi padre) a las 21 horas de ese día. Pero no lo vemos a Cacho. Esperamos la cita a las 22. Llaman al portero, y ahí es cuando mi hermano intenta escaparse y del otro lado tiran un par de tiros. Yo estaba al lado de la puerta. Les dije a los tipos ‘ya va’. Abrí la puerta y entró la patota. Mi hermano les tiró piñas y patadas, con su buen estado físico, esquivaba todas”, recordó y continuó: “A mí me pegaron un par de cachetazos, me vendaron y me esposaron junto a mi hermano. Nos trasladaron en un Renault 12. El que manejaba era un muchacho joven, de 18 o 19 años. Con nosotros suben tres más. Nos tiraron la cabeza al piso, en cuclillas y se ponen a cantar: ‘Cómo les vamos a dar, cómo les vamos a dar`”, sostuvo.
Cuando llegaron al centro de detención, que luego reconocerá muchos años después como el Pozo de Quilmes, Herrera subrayó que “el lugar era una especie de garaje. No recuerdo si subí escaleras o qué. Pero sí recuerdo haber estado en un pasillo muy estrecho donde éramos varios”. Allí fue que escuchó por primera vez cómo torturaban a personas. Su hermano, Arcángel Nicolás, fue uno de los que las sufrió. En una ocasión, hasta llegó a perder la conciencia del dolor: “Lo torturaron mucho. Cada vez que lo traían tenía mucha sed. A mí me llevaban a presenciar la tortura y me decían que si no les decía dónde estaba mi viejo que me iban a torturar. Por suerte a mí no me torturaron. Estaba con mucho miedo”, comentó.
A pesar de eso, ambos hermanos fueron liberados luego de tres días de retenidos. Decidieron irse a vivir a Santiago del Estero donde se quedaron un tiempo, para luego volver a Berisso. El último en desaparecer fue su padre. Mientras buscaba un auto en la calle Castro Barros en Capital Federal, se enfrentó con un grupo armado en un tiroteo que lo dejó mal herido o muerto. Esto lo saben porque “le muestran la foto de mi padre muerto a un detenido sobreviviente. Su testimonio está en la Conadep”, resaltó.
Herrera, para culminar su declaración entre lágrimas de emoción por lo sucedido, dijo: “Fueron muchos años de esperar esto. Con la ansiedad que a uno le provoca esta situación. La verdad es que hoy veo que hay un acompañamiento de la justicia, siento que hay una reparación en este plano”.
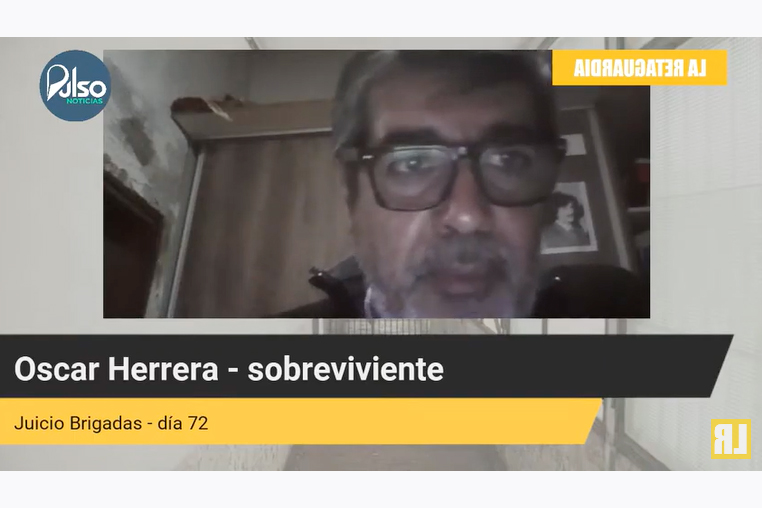
Vendas, alambres y direcciones
El siguiente en declarar fue Héctor Arias Annichini, que fue preso político no solo en la última dictadura militar, sino que también en la anterior. Era responsable del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fue secuestrado el 30 de marzo de 1976 en Cañuelas.
Su paso por la detención forzada fue en diferentes centros clandestinos, entre ellos, lo que Annichini mencionó como Brigada Güemes o Puerta 12: “Ahí me torturaron porque decía mi nombre, pero no mi dirección. En una sesión de tortura se me había aflojado la correa de una de las manos, y cuando se fueron me dejaron solo. Creía que estaba solo. Me desaté y saqué la venda. Miré por la ventana abierta, vi el alambre y el tejido perimetral que rodeaba la Güemes, que era lo que veía al pasar por la Richieri”, describió. Y agregó que luego de allí lo llevaron a otro lugar: “Recuerdo y recordé que siempre que subimos una escalera, giramos a la izquierda. Se abrió una puerta y entramos por algún lugar. Después pude identificar que era un pasillo con unos 10 calabozos. Al otro día pedí ir al baño. Cuando me abrieron, tenía una pared de ladrillos de vidrio, a la derecha estaba el baño y al fondo estaban los baños comunes. Los calabozos daban a una pared de ladrillos de vidrio. Veía el sol”.
Por cruzarse en el baño con “La Petisa”, María del Carmen de Pastor, una compañera de militancia, Annichini fue golpeado por una “infracción a las reglas” que allí tenían. Él compartió celda con Jorge Navarro, “El Gallego”. Estuvo en el Pozo de Banfield, fue devuelto a Puente 12, o es lo que él todavía cree que sucedió, donde estuvo alrededor de nueve días más. Allí es cuando lo torturaron porque todavía no conseguía que dijera la dirección donde vivía. Con su compañero, que creyó muerto porque los habían separado, lograrían ser llevados hacia otro centro de detención, la Comisaría Villa Madero, porque dijeron que “vivían juntos” en San José 574, en San Cristóbal. Héctor temía que fuera un engaño y que los matarían o mandarían a Campo de Mayo. A partir de allí fueron trasladados a la Comisaría de Haedo, y luego, en un “celular penitenciario”, como dijo Annichini, los llevaron hacia Campo de Mayo. Allí bajaron a quienes se encontraban con ellos en el transporte y los llevaron hacía Devoto. El destino final de ambos compañeros fue La Plata, donde estuvieron detenidos hasta julio de 1981. La salida de prisión fue con la condición de “Libertad Vigilada” en Santa Fe. Pero no fue a la dirección que había brindado que era la casa de sus padres.

Marcas y agujeros
Graciela Sobrino Berardi, hermana de Guillermo Sobrino Berardi, fue la siguiente en declarar. Con conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Uruguay, decidió viajar a la Argentina porque la situación en su país natal cada vez empeoraba más.
Una vez aquí, abrió una imprenta, en el barrio de Pompeya, donde trabajaba con un socio. El 22 de diciembre de 1977, mientras su familia compuesta por su padre, madre, hermana e hijo viajaron desde Uruguay para pasar las fiestas con él, más el cumpleaños número seis de Pablo, Sobrino Berard, fue secuestrado de su lugar de trabajo. A partir de allí, según testigos e información que fue recabada por la familia, fue visto en los Pozos de Banfield y de Quilmes, donde lo vieron con vida, por lo menos hasta mayo de 1978.
La hermana del desaparecido trajo a la audiencia la declaración de Washington Rodríguez quien había visto a su hermano en el Pozo de Quilmes y dijo que los detenidos “eran sometidos a brutales castigos, algunos días sin interrupción. Los que interrogaban eran oficiales uruguayos”.
La familia de Guillermo no solo presentó en la Justicia nacional argentina los pasos a seguir en caso de la desaparición forzada, sino que hicieron lo propio en Uruguay, como en organismos de Derechos Humanos internacionales, con el fin de que ayuden en la búsqueda de sus restos. En palabras de Graciela: “A nuestros familiares los hicieron desaparecer dos veces: cuando estaban bien, saludables, se los llevaron. Y los hicieron desaparecer una vez muertos”, culminó su presentación.
Acto seguido, en sintonía, su hijo Pablo Sobrino declaró que la desaparición de su padre lo marcó toda la vida: “Tenía poco contacto con mi padre porque se separó de mi madre años antes por temor y para no poner en peligro a ella, ni a mí”, recordó. Y añadió “Mi madre contó que una vez allanaron la casa donde vivía ella con mi padre. Yo era bebé. Le impresionó mucho que un soldado paseara por donde yo dormía con un fusil haciendo que me apuntaba”.
Sobrino describió, al igual que su tía, el fallido encuentro en el puerto aquel 23 de diciembre de 1977, posterior al secuestro de su padre. “Crecí sabiendo que mi padre estaba desaparecido. Los primeros años pensaba que estaba preso, que cuando terminara la dictadura lo iban a liberar, pero después tuve que aceptar que lo habían matado. La ausencia no la tapás con nada. Es un agujero que no se puede llenar con nada y ya no espero llenarlo”, reveló: “Todos los días pienso en él, sobre todo en mi cumpleaños”.

Rotos pero fuertes
Finalmente, llegó el turno de Adriana Chamorro, sobreviviente a los Pozos de Banfield y de San Justo, donde fue torturada con picana eléctrica y violada. Chamorro fue secuestrada el 23 de febrero de 1978 junto a su marido. Su familia era activa políticamente, su padre, profesor de la universidad pública, daba clases con discursos anti dictadura.
Luego de pasar por San Justo, fue trasladada junto a su compañero de vida al Pozo de Banfield donde por orden de un superior, especificó la declarante: “No fuimos interrogados, ni nos golpearon”, pues a quienes llegaban les daban una “paliza de gracia”.
A pesar de ello, no pudo escapar del hostigamiento que sufrían las mujeres en los centros clandestinos. Chamorro fue testigo más de una vez de intentos de violaciones a su compañera, Mary Artigas, mientras estaba embarazada de Victoria Moyano Artigas, que nació el 25 de agosto de 1978 en los “chupaderos”, como ella los denominó.
Ocho meses duró su cautiverio, dentro de los Pozos de Banfield, pasaron situaciones insalubres que generó, en sus compañeros, problemas de salud graves. Entre las mujeres, como detalló, la “amenorrea de guerra», que es cuando “falta la menstruación”, y que confundían con embarazos. Mientras que por la humedad que había en los calabozos, se producían crisis de asma, estados febriles o problemas en la piel.
Luego de pasar por este centro clandestino, Graciela Sobrino Berardi fue llevada a Laferrere, y finalmente a la cárcel de Devoto. Allí, pasó los siguientes tres años hasta 1981, cuando firmó la libertad vigilada. De igual manera, el hostigamiento hacia ella y su familia continuó, por lo que decidieron exiliarse en Canadá. “Somos como legos. La vida está hecha con pedazos de otra vida. En el chupadero los guardias nos decían que, si salíamos de ahí, íbamos a salir más fuertes. Estamos rotos, estamos pegados, con oro, pero somos más fuertes”, confesó.
Ya hacia el final de su declaración, fue muy clara sobre el valor del testimonio: “Durante estos 40 años no solamente no olvidé. Tenía el deber de no olvidar. No pude olvidar. Tenía que recordar. Escribo todo lo que recuerdo. Mientras pueda, voy a declarar porque es imprescindible saber qué pasó con esa gente”.
El próximo martes se llevará a cabo la audiencia número 73 de la causa, a partir de las 8:30 de la mañana en modalidad virtual.

