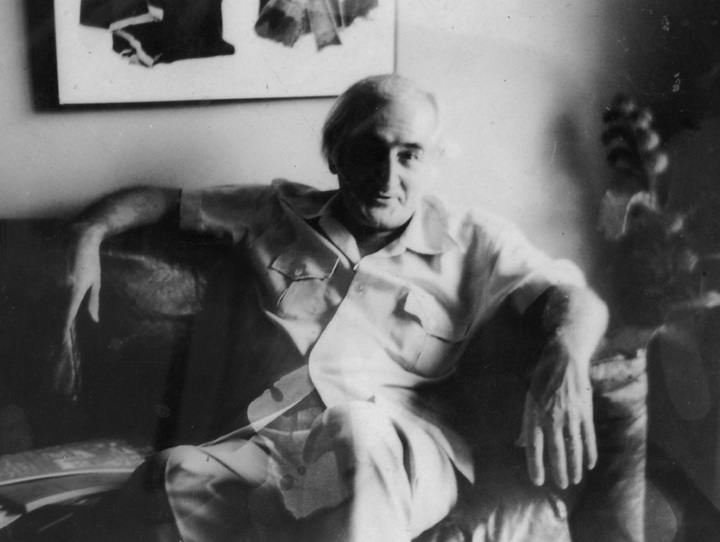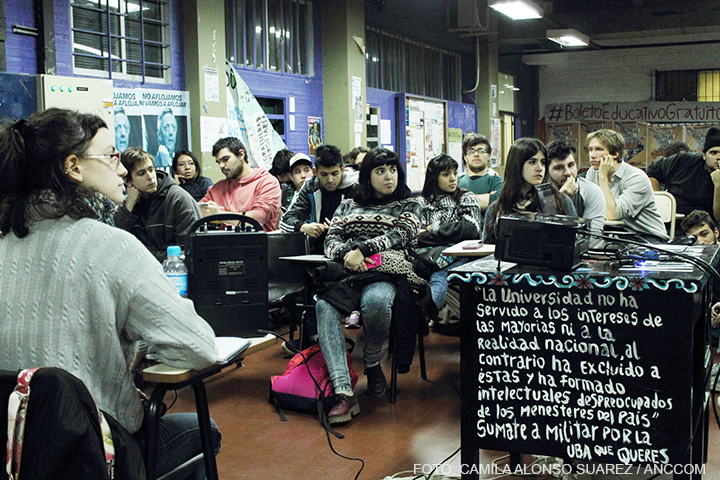Ago 10, 2016 | Entrevistas
La periodista Cecilia González recibe a ANCCOM en su departamento en el barrio de San Telmo minutos después de terminar de escribir una nota sobre las numerosas manifestaciones sociales que se produjeron en estos ocho meses del gobierno de Mauricio Macri que, precisamente, se cumplen hoy. Hay que tener en cuenta -dice González- la convocatoria de mañana de las Madres de Plaza de Mayo en su Ronda número 2.000, y para el viernes la marcha nacional por la liberación de Belén, la joven tucumana presa desde hace dos años tras haber sufrido un aborto espontáneo.
Durante la mañana del viernes 29 de julio pasado la periodista, máster en Información Internacional, entrevistó al presidente Mauricio Macri antes de que se reuniera con su par mexicano Enrique Peña Nieto. Días después, la entrevista fue difundida, desde diferentes perspectivas, en Clarín, La Nación, Infobae, Télam, Perfil, Big Bang News, Diario Registrado, Buenos Aires Herald, entre otros medios.
Cecilia González es periodista hace 23 años. Nació en México y desde 2002 está radicada en Buenos Aires: es corresponsal de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Si bien cubre todo tipo de temas para la agencia, González cuenta: “Tengo compromisos explícitos con luchas de derechos humanos, despenalización del aborto, equidad de género, y víctimas de cualquier política, son los temas que a mí más me interesan”.
Su último libro, Narco Fugas. De México a la Argentina, la larga ruta de la efedrina (Editorial Marea), fue publicado en junio de este año y es la continuación de Narco Sur. La sombra del narcotráfico mexicano en la Argentina (Marea), y Todo lo que necesitas saber sobre narcotráfico (Paidós). Son los libros que la consagraron como una especialista en el tema.

Con seriedad y respeto, González le formuló a Macri preguntas que ningún otro periodista le había hecho antes, abordando desde la posibilidad de despenalización del aborto –un tema pendiente desde el siglo pasado, le aclaró al Presidente-, específicamente sobre el caso Belén, hasta su aparición en los Panamá Papers y la participación de represores en los festejos oficiales del Bicentenario de la Independencia Nacional.
En su entrevista eligió preguntar sobre diversos temas: el acercamiento que el gobierno propone entre Mercosur y la Alianza del Pacífico, la posibilidad de revivir el ALCA que fracasó en la Cumbre de las Américas en 2005, los casos de Brasil y Venezuela, la posible relación entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos Hillary Clinton y Donald Trump con el gobierno de Macri, sus cuentas en Bahamas, la legalización de la marihuana con fines medicinales y la descriminalización de los consumidores en Argentina, el cambio de paradigma internacional con respecto a la guerra contra el narcotráfico, la tragedia humanitaria que vive México a raíz de esta guerra, la importancia de los organismos de Derechos Humanos, el aletargamiento de los juicios de lesa humanidad y el envío de represores –criminales de lesa humanidad- a prisión domiciliaria. La entrevista se realizó en media hora: “Me sobraron cinco minutos –cuenta González-, porque Macri contesta muy breve, y además en algunas preguntas se quedaba como pensando ‘¿por qué me está preguntando esto, si la entrevista era sobre México?’”
En los libros y artículos periodísticos alertás sobre lo peligroso que es México para ejercer el periodismo en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, iniciada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006, y que produjo cien mil muertes, treinta mil desaparecidos, violaciones a los derechos humanos y violencia generalizada. En este contexto, ¿cuál es tu opinión sobre las políticas implementadas por Peña Nieto?
Enrique Peña Nieto llegó al gobierno en 2012 y parte de su estrategia fue dar por terminada por decreto la guerra contra el narcotráfico que había empezado, su antecesor, Felipe Calderón. El problema de esta guerra es que no se puede terminar por decreto. Durante el período de Felipe Calderón la violencia se expandió por todo el país, fue terrible. Si bien el narcotráfico era un problema prioritario y grave en México, todo terminó de estallar a partir de 2006 al declararse una guerra sin estrategia, sin personal especializado, con militarización. Siempre que se usó a los militares para combatir al narcotráfico, lo único que pasó es que aumentaron las violaciones a los derechos humanos. Enrique Peña Nieto no ha querido o no ha podido resolver toda esta situación, así que siguen acumulándose los muertos y los desaparecidos, con un agravante que se ha reforzado: el descrédito por parte del Gobierno de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que están ayudando a las víctimas. No hay ningún respaldo de parte del Gobierno. Se crearon comisiones, pero en realidad todo se queda siempre en el discurso. En los hechos concretos, México es un país plagado de violencia y de injusticia.
¿Qué medidas creés que le correspondería tomar al Gobierno para parar esta masacre?
Hay una corriente internacional que está avanzado ante el fracaso de la guerra contra el narcotráfico… Ya llega a ser hasta sospechoso que se insista con tener una guerra contra el narcotráfico global, que tiene tres ejes: prohibicionismo absoluto de determinadas drogas ilegales, criminalización de los usuarios de drogas y el combate militarizado o de fuerzas de seguridad de alto nivel. Estos son los ejes de la guerra contra el narcotráfico que Richard Nixon lanzó o impuso a nivel mundial a principios de los años ’70. Pasaron casi cincuenta años, y ¿qué pasó en estas décadas? El narcotráfico se fortaleció, el consumo de drogas creció, el negocio se expandió, los cárteles o las bandas de crimen organizado están más fortalecidos que nunca, las ganancias son multimillonarias. Esto es una cuestión práctica, ni siquiera ideológica, si no quieres que sea ideológica como se plantean tanto Peña Nieto como Macri, que se presentan como líderes no ideológicos sino pragmáticos. Bueno, si eres pragmático, entiende que eso ya no funcionó. Entonces, hay una corriente de políticos, filósofos, académicos e incluso ex presidentes de la región, muy importantes, que se están planteando cambiar el enfoque. Por ejemplo, regular las drogas tanto en consumo, como en producción o venta, el caso más concreto ha sido Uruguay. Entender el fenómeno como un fenómeno de derechos humanos o de salud, no criminal. Es decir, dejar de ver al narcotráfico como exclusivamente un problema de narcotraficantes: es un problema de salud en el que hay que apoyar mucho más la prevención que el combate. Si tú ves los presupuestos de lo que Argentina, México o Estados Unidos invierten en combate narco y en prevención, es incomparable. Si se cambiara esa balanza, obviamente vas a tener resultados diferentes.
¿Y por qué creés que no cambian los pesajes de esa balanza?
Y… porque hay un discurso muy acendrado. Es un chip que nos metieron como sociedad: “El narcotráfico está manejado por hombres malos y hay que combatir a los hombres malos”. ¡No! El narcotráfico es mucho más que eso, es mucho más complejo. ¿Por qué son ilegales las drogas que no se producen en Estados Unidos, y las que se producen en Estados Unidos sí son legales, como el alcohol y el tabaco? Cuando tú analizas la historia de las drogas ilegales, ahí empiezas a entender un poco. Todo esto tiene que ver con geopolítica, con capitalismo, con poderes. Yo ya escribí, también, acerca de que Estados Unidos le va a vender, por 300 millones de dólares, veinticuatro aviones de combate narco a Argentina. Es un negocio, es básicamente por eso.
¿Qué rol cumplen los medios en esta crisis político social que presenta el narcotráfico?
Depende qué medio. Los medios alternativos (no los medios más influyentes) reportean mucho el tema de las víctimas porque es de las víctimas de lo que menos se habla, porque la ciudadanía o los medios se fascinan con la historia del Chapo Guzmán, pero muy poco hablan de las víctimas. Cuando llegó Peña Nieto, durante el primer año y medio, hubo masacres de las cuales el periodismo en México no habló. Me refiero al periodismo que trasciende…
Los medios hegemónicos…
No me gusta usar esa palabra.
¿Por qué?
No me gusta usar palabras que se convierten en lugares comunes. Porque en Argentina hablar de medios hegemónicos se convirtió en un lugar común que tampoco explica el fenómeno de fondo y que te coloca en una posición política. Es un discurso político kirchnerista. Yo cuido mucho eso por mi trabajo, porque soy corresponsal extranjera y si uso esos términos, es como si apoyara al kirchnerismo. Por eso yo hablo de “los medios más influyentes”. Muchos de mis compañeros en México estaban frustrados por completo porque cubrían lo que les ocurría a las víctimas, y las víctimas del narcotráfico -de pronto- ya no estaban en las portadas de los medios, ni eran parte de la agenda, hasta que llegó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. No importa qué tanto quieran manipular los políticos los medios de comunicación, hay momentos en que la realidad supera. La masacre de los 43 ni siquiera es la más numerosa, (que también es un parámetro de frialdad de los medios de comunicación), pero tuvo mucha influencia en cuanto a la repercusión internacional. Ahí fue cuando se modificó el escenario para el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En la sesión especial sobre drogas de la ONU, que se realizó en abril de este año, se planteó un cambio de paradigma que pone en cuestión los tres ejes que mencionaste: la prohibición del consumo, la criminalización del adicto y la militarización del combate contra el narcotráfico. ¿Cómo ves a Argentina en este cambio de paradigma internacional?
Argentina va a la retaguardia, lo que me parece muy lamentable porque podría erigirse como un líder en la región en ese sentido. Y, sobre todo, porque el nuevo Gobierno apelando a su pragmatismo e insistiendo en que no tiene una ideología, podría plantearse como pragmático al enfrentar el problema del narcotráfico de otra manera. No lo está haciendo, todo lo contrario, está repitiendo las mismas fórmulas que mencionamos y que ya fracasaron y que se lo comenté al presidente Macri en la entrevista. Esas decisiones colocan a Argentina en la retaguardia, cuando en otros temas fundamentales de derechos civiles, Argentina es un ejemplo mundial. En cuanto a las políticas de drogas, Macri está muy temeroso de lo que pueda ocurrir, pero entre el temor que tiene de avanzar en legalización de marihuana medicinal, que sería un primer gran paso, le compra aviones a Estados Unidos. Peña Nieto propuso en la ONU –y nos sorprendió a todos, porque lo sacó de la galera- que avanzara la descriminalización de los consumidores y en la legalización de marihuana medicinal. Eso es muy importante. Es hacer cosas diferentes de todo lo que se ha venido haciendo.
Para conseguir resultados diferentes…
Exactamente. Cuando estudias el tema así, es interesante porque entiendes que hay algo de fondo que no nos dicen y es que las ganancias millonarias se quedan en los países más ricos, que los narcotraficantes siempre son latinoamericanos. Está plagado de clichés y de lugares comunes. Estados Unidos está siempre señalando con el dedito a América Latina, pero es el país que más consume drogas y nunca ha detenido a un gran narcotraficante estadounidense. Es como si las drogas pasaran y sólo hubiera latinos del otro lado vendiendo. Esto tiene que ver con lo fundacional, es el miedo a otro. La cocaína, la marihuana y el opio, del cual sale la morfina y la heroína, se prohibieron en Estados Unidos con la idea de que “los negros nos llenan de cocaína, los chinos de opio y los mexicanos de marihuana”. Esa ideología racista y xenófoba sigue operando en Estados Unidos, incluso en los temas de política exterior. Pero está demostrado que las ganancias del narcotráfico quedan en bancos de Estados Unidos, ha habido casos judiciales en los que hubo bancos que lavaron miles de millones de dólares de los cárteles mexicanos, y ¿qué pasó con esos bancos? Nada. Es esa la impunidad: combatan, combatan, combatan y las ganancias están ahí. Hay mucha hipocresía.
Es un año electoral para Estados Unidos, ¿cómo creés que va a influir quien gane las elecciones presidenciales en el nuevo paradigma planteado?
Estados Unidos es el emblema del capitalismo, la mitad del país tiene aprobada la legalización de la marihuana, en su gran mayoría para fines medicinales pero también en otros estados muy importantes, para uso recreativo. Estados Unidos está a punto de autoabastecerse de marihuana: produce. Y, además, los estados en los que se legalizó, recaudan millones de dólares en impuestos. Si gana Trump, lo que pasa en Estados Unidos es una incógnita total. Nadie sabe. Yo he hablado con corresponsales estadounidenses. Si gana Hillary Clinton, la legalización de la marihuana seguirá avanzado y en algún momento será nacional. Este gobierno de Argentina que le tiene una admiración específica a ese país podría tomar por lo menos ese ejemplo ¿no? La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, suele hablar del Plan Colombia (un acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos) y los crímenes de derechos humanos que se cometieron en el marco de ese Plan son tremendos, pero esto parece que la ministra no lo sabe. Y siempre está hablando muy bien de eso. Bueno, si a Colombia lo pone de ejemplo, Colombia ya legalizó la marihuana medicinal. Tiene que ser un derecho civil que cada ser humano decida qué ingiere. Si no creen en eso y creen en los negocios, les diría “con esto ganarías con impuestos, ganarías como empresa”, como están haciendo en Uruguay. Con eso, realmente le quitas parte del negocio al narcotráfico. ¿Va a seguir habiendo tráfico? Sí, por supuesto, como sigue habiendo tráfico ilegal de tabaco y alcohol, existe ese tráfico pero no genera violencia. Lo que pasó en Estados Unidos y en otros países es que fue la sociedad la que fue pujando, fue de abajo hacia arriba. El único país que conozco que fue de arriba para abajo fue Uruguay, que a José Mujica no le importó que la mayoría de las encuestas decían que “no”.
¿Cómo hace para mantenerse el narcotráfico aún después de que los capos de los cárteles van cayendo?
Es un negocio multimillonario. Es el negocio que mejor aprovechó la globalización. Del cártel de Sinaloa, por ejemplo, se han encontrado células en más de 54 países. Los gobiernos y los medios anuncian con bombos y platillos las capturas de los capos, por ejemplo el del Chapo Guzmán, que es el caso más emblemático y que va a ser uno de los últimos capos, pero el negocio no lo maneja sólo el Chapo, tiene miles de personas, son empresas multinacionales del crimen. Los medios, con ayuda de los gobiernos, construyen imágenes cinematográficas, pero los narcos van y vienen; el negocio perdura, siempre hay un sustituto, porque el negocio está. Si fueran legales las drogas que hoy son ilegales seguiría habiendo tráfico, pero no a ese nivel.
En los libros Narco Sur y su continuación Narco Fugas utilizás diversos géneros – crónica, entrevista, prosa informativa, etc.- y lográs humanizar a los capos narcos dejando de lado las idealizaciones pero sin perder la complejidad de esas personas. ¿Cómo fue el proceso de producción de los libros y las entrevistas que realizaste?
Siempre me ha pasado con mis libros que son como un rompecabezas de historias que están flotando y solo tomo las piececitas. En el caso de Narco Sur, el escándalo de la efedrina estalló en 2008 y yo lo venía cubriendo, entonces me di cuenta que ahí tenía una historia para contar. Hice un primer gran índice, lo desarrollé, y además pensé cada capítulo como un trabajo periodístico en sí mismo; aunque enlacé historias, como el caso de María Marta García Belsunce relacionado con la llegada de los narcos mexicanos a Argentina. Mi editora, Constanza Brunet, me recomendó que me acercara más a los personajes. Yo tenía un poco de miedo, pero empecé a ir más a los juicios. Siempre, pese a entrevistar a presuntos criminales, traté de mantener distancia.
¿Cómo entablaste la confianza?
Les planteé que quería contar su versión de la historia, y siempre de manera respetuosa. Llevo 23 años trabajando como periodista, y siempre me ha ayudado mucho no juzgar, yo sólo quiero contar sus historias, tratar de entender qué pasa para que no quede sólo la versión incriminatoria.
Y, ¿cuál es tu mayor virtud como periodista?
Yo siempre decía que no soy buena entrevistadora, siento que soy mejor cronista y mejor analista, mejor observadora que entrevistadora. Pero después de la entrevista a Macri, hay gente a la que le gustó y me va a retar por decir esto… Me siento más cómoda en el plan de cronista, de detalles, es lo que más me gusta. Y en lo que más me siento capaz es en el análisis de la realidad, lo que hago en Facebook.
¿Cuándo empezaste hacer esas publicaciones más analíticas en Facebook?
Siempre… Pero con las campañas del año pasado empecé a tener más lectores porque tengo una mirada externa, tratando de mantenerme al margen, si bien es muy explícito que tengo compromisos con luchas de derechos humanos, despenalización del aborto, equidad de género, y víctimas de cualquier política, son los temas que a mí me interesan.
¿Viste la serie Breaking Bad, de Netflix?
La vi porque me lo preguntaban en las entrevistas, vi cuatro capítulos pero no me enganchó y además me pareció muy peligroso porque son de esas series que convierten en héroes a criminales. Aunque en este caso sea ficción, me parece todavía más grave cuando son ficciones de casos reales como los de Pablo Escobar, que se lo convirtió en héroe, y eso es muy peligroso socialmente hablando. Y además, volvemos a que las víctimas siempre quedan en segundo plano. El año pasado detuvieron en Argentina un productor de drogas sintéticas –que luego soltaron porque las drogas que él elaboraba no estaban dentro de la lista de drogas prohibidas- pero cuando lo arrestaron tenía una camiseta del protagonista de Breaking Bad. Y en marzo de este año detuvieron a un mexicano que en un chat decía que quería hacer lo de Breaking Bad acá. Hasta los criminales se inspiran con esas series.
Tenías un tiempo muy limitado para entrevistar al Presidente, ¿alcanzaste a hacerle todas las preguntas qué habías pensado?
Sí, de hecho me sobraron cinco minutos porque Macri contesta muy breve, y además en algunas preguntas se quedaba como pensando: “¿Por qué me está preguntando esto si la entrevista era sobre México?” Por ejemplo, si me dieran la entrevista con Cristina Fernández de Kirchner sería bravo porque es todo lo contrario. Pero pedí entrevistas y jamás me dio una. Eso era antidemocrático. Fue uno de los grandes errores del kirchnerismo que se subsanaban muy fácilmente dando una simple conferencia de prensa, además porque la ex Presidenta tiene con qué responder, tiene argumentos y carácter.
En la crónica que escribiste sobre la entrevista que le hiciste a Macri, en revista Anfibia, resaltás el valor positivo de la apertura de los políticos hacia la prensa, no tanto por lo que dicen los políticos sino por cómo lo dicen. De Macri ¿qué destacarías de su comunicación no verbal según los temas que fueron abordando?
Ratifiqué que su animadversión con Venezuela, no es con Venezuela sino con el gobierno venezolano. Se altera emocionalmente, lo odia, se nota. Pero no le alteró ni un músculo cuando le pregunté sobre los represores que habían marchado durante el Bicentenario de la Independencia o esto de que los criminales de lesa humanidad se sientan amparados en su gobierno. Y también es notoria la falta de empatía que tiene hacia cualquier tipo de víctima; me impresionó, incluso por una cuestión de ser políticamente correcto, podría haber dicho “lamento lo que está ocurriendo en México”, pero nada, cero. Y el caso Belén…
“Me parece que no me consta”…
No tiene sensibilidad social, ni empatía alguna por las víctimas.
¿Esa es una característica del gobierno en general?
La canciller Susana Malcorra, por ejemplo, tiene otra manera de expresarse y vincularse, me parece que es de lo mejor que tiene el gabinete, lejos. El discurso que dio en la ONU no tiene nada que ver con lo que hace acá Patricia Bullrich, ahí hay un cortocircuito absoluto. Igual, Malcorra es diplomática… Aunque por ejemplo, Héctor Timerman, no era nada diplomático siendo canciller.
Al terminar la entrevista señala, algo frustrada, que está acostumbrada a responder sencillamente las preguntas que figuran en las contratapas de sus libros: “¿Cuál era la relación entre la ruta de la efedrina y el triple crimen?, ¿Qué une al Chapo Guzmán con los hermanos Lanatta y Schillaci?, ¿Aníbal Fernández es la Morsa?, ¿Qué ocurrió con la mafia de los medicamentos y el financiamiento de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner?” Más de cincuenta acreditaciones están colgadas detrás de la corresponsal. Su taza de café ya está vacía y por la ventana se ve que afuera oscureció. La notebook sigue prendida en su escritorio pero con esta entrevista finalizó su arduo día de trabajo.
Actualizada 10/08/2016

Ago 3, 2016 | inicio
“Te pido por favor que me ayudes. Necesito que al menos me expliques de qué se trata. No sé qué es pero sé que a una mamá la ayudó”, le suplicó Mariana Quiroga al empleado de la tienda. La mujer recuerda que estaba como loca: su hija Lara ya tomaba veintiséis pastillas por día y no solo no mejoraba, sino que había empezado a orinarse encima. “Que no esté legalizado no significa que yo no esté de acuerdo con que lo hagas”, le dijo el neurólogo. Enseguida abandonó el consultorio decidida a conseguir el aceite de cannabis, costara lo que costara.
El empleado de la tienda de cultivo se puso nervioso, primero dudó en ayudarla. Anotó su teléfono para pasárselo a su jefe. “No te prometo nada”, le dijo. Esa misma noche, el dueño del local la llamó. Dos días después, le estaba dando aceite a Lara.
“Si me hubiera dicho que la jeringa valía cinco mil pesos, lo habría pagado”, asegura Mariana, medio año después, en el living de su casa. Cuesta imaginarse a esa mujer que en enero golpeaba frenéticamente la puerta de un grow shop para aliviar los efectos de la epilepsia refractaria que su hija padece desde 2012.
¿Cuánto es? –le preguntó al cultivador cuando le entregó las jeringas.
Nada. Yo soy un mediador, lo que a vos te ayuda es la planta –le respondió él-. Pero mirá que esto lo podés hacer vos, ¿eh?

“Que no esté legalizado no significa que yo no esté de acuerdo con que lo hagas”, le dijo el neurólogo.
A los seis días, la mamá de Lara notó que las crisis epilépticas habían disminuido en cantidad. Las tenía contadas: solo a la mañana, su hija convulsionaba cinco o seis veces, y ahora lo hacía una sola vez. El cuadro se volvió cada vez más alentador: pocos meses después Lara camina, come y duerme bien, va al baño, hace hidroterapia, va a la escuela especial, al psicólogo y a clases de teatro. Hoy solo toma nueve de las veintiséis pastillas que tomaba a principios de año, complementadas con tres dosis de aceite al día.
“Creo que la medicación hizo más estragos que la enfermedad”, afirma Mariana. De los veinticinco medicamentos que existen para su diagnóstico, había probado quince y ninguno le había hecho efecto. Mientras los médicos buscaban la solución, Lara perdía el cabello de a mechones, pasaba por estados de autismo, bajaba de peso y sus crisis no solo empeoraban sino que se multiplicaban. “Ah, debe ser el tal o cual medicamento que está tomando”, respondía el neurólogo cada vez que Mariana lo llamaba alarmada.
Lara pudo acceder a los distintos tratamientos gracias a una prepaga. La única guardia neurológica de 24 horas en la ciudad de Buenos Aires es el Instituto FLENI. Los hospitales públicos no tienen guardias de este tipo para asistir a pacientes en medio de una crisis epiléptica. Además del tratamiento farmacológico, la medicina ofrece otras alternativas: una cirugía que consiste en la extirpación de una parte del cerebro del paciente y la dieta cetogénica, una dieta muy restrictiva “que les produce anorexia y desnutrición, cosa que no te dicen”, asegura la mamá de Lara.

“¿Qué vamos a hacer, lamentarnos por la patología de los chicos o qué?”, se preguntaron las mamás en ese entonces.»
El cultivador siguió día a día el tratamiento de Lara. Un día le dijo a la mamá: “Yo quiero que vos aprendas a cultivar, porque si a mí me pasa algo, me allanan o me voy a vivir a Japón, vos te quedás sin remedio para tu hija”. Hoy Mariana tiene cinco plantas de marihuana de diferentes cepas en el balcón de su casa e incluso su vecina le ofrece cultivar en su patio. No solo mejoró la calidad de vida de su hija, sino también fundó –junto a otras trece mamás- la sede argentina de la ONG Mamá Cultiva, que promueve la visibilización y legalización del uso de cannabis para fines medicinales. Fue Paulina Bobadilla, presidenta de la sede chilena, quien puso en contacto al grupo de mamás vía whatsapp.
“¿Qué vamos a hacer, lamentarnos por la patología de los chicos o qué?”, se preguntaron las mamás en ese entonces. Enseguida tomaron una resolución: “Primero, informemos al resto de la gente y familias con niños con la misma enfermedad, o parecida, de que en el cannabis encontramos una solución”. Unos meses después, la ONG se extendió a Tierra del Fuego, Rosario y Mar del Plata. Asesoran a familiares y ofrecen talleres de autocultivo y cultivo colectivo. Reciben cien consultas por día de personas con todo tipo de enfermedades. La mayoría llega del interior del país.
“Para la acreditación de talleres, damos prioridad a padres con chicos con patologías severas que deriven en crisis convulsivas. Hay enfermedades de las que no tenemos idea, para las que también sirve el aceite de cannabis, pero no podemos agrupar a todos”, explica Mariana. “Cuando los padres se acercan, quieren conseguir el aceite y no cultivar, luego se van interiorizando. No se trata de una solución mágica: hay chicos que responden enseguida muy bien con una cepa de la planta o con dos, y chicos como Lara que necesitan que cultive más variedades para ella. Hay una cepa para cada nene, pero hay que cultivar, no queda otra. Hasta que los padres logran comprender eso, están los que dejan en el camino, y los que prueban otras cosas”.

“Un gramo de flores de marihuana en el mercado cuesta, como mínimo, 150 pesos y para hacer una jeringa podés llegar a necesitar 25 gramos”, comenta Pablo Dolly.
No todo el mundo puede o quiere cultivar. Mariana estima que el 90 por ciento de los usuarios consume aceite producido por cultivadores que se dedican a eso. “Un gramo de flores de marihuana en el mercado cuesta, como mínimo, 150 pesos y para hacer una jeringa podés llegar a necesitar 25 gramos”, comenta Pablo Dolly, que cultiva para consumo personal desde hace quince años. En todo este tiempo, ha elaborado medicamentos a base de cannabis para variados tipos de padecimientos: desde paliativos para contrarrestar los efectos colaterales de la quimioterapia, hasta un relajante para mejorar los últimos meses de vida de un abuelo con esclerosis lateral amiotrófica.
“En realidad, al primer usuario de cannabis medicinal al que ayudé fue a mí mismo”, asegura Pablo. “A los tres años tuve mi primera crisis asmática. Cuando empecé a fumar –a los dieciséis -, descubrí que muy por el contrario de hacerme mal, me hacía bien. Mejoraba”. A los veinte visitó Holanda donde descubrió que era posible sentarse en un bar en el que te daban un menú con distintas flores para consumir libremente. “Eso me cambió la cabeza. De Holanda me traje mis primeras semillas y empecé a cultivar en el año 2000. Hace seis, pude dejar todas las medicaciones”, asegura.
Tanto Mariana como Pablo afirman que hay mucha demanda, y muy poca oferta de cannabis para uso medicinal, por eso una jeringa –que a una paciente como Lara le puede llegar a durar como máximo 25 días- puede llegar a valer más de tres mil pesos. “Pueden pasar muchas cosas en el medio –explica Pablo- . Te pueden dar una jeringa y atrás una semilla para que aprendas a plantar. También te pueden vender una jeringa y mantener el negocio. Otros te pueden dar una jeringa que no tenga nada. En algún momento se tenía que dar esta conversación. Hay gente que no puede cultivar y eso se tiene que regular de alguna forma que no cueste tres mil pesos la jeringa”.

“Creo que la medicación hizo más estragos que la enfermedad”, afirma Mariana
La legislación
Recién en abril de este año se comenzó a debatir el proyecto de modificación de la Ley de Estupefacientes en Argentina. De las cinco propuestas presentadas, tres exigen la autorización de cultivo de marihuana si persigue “fines terapéuticos o para la investigación de su posible eficacia como medicación terapéutica o para el control de síntoma o cuidados paliativos”. Ninguna permite la comercialización de los productos de cultivo personal, pero sí permite la guarda de semillas, producción de extractos y la facilitación de cannabis a título gratuito. Héctor Cachi Gutiérrez, de la UCR, afirma que el proyecto presentado por su partido no admite la posibilidad de que fabricar el medicamento en forma doméstica: “No vamos a autorizar algo que es delito”. Su propuesta se limita a promover la investigación de los efectos del uso medicinal del cannabis a nivel nacional.
“La discusión central es el autocultivo, que debería estar habilitado como el de cualquier remedio casero. Creo que los médicos no deben opinar por sí o por no en ese sentido. La cuestión médica es una excusa del capitalismo, para el cual el autocultivo es un gran problema. Es cierto que cualquier uso médico necesita determinados pasos, pero la ciencia nunca hizo nada. Si estamos investigando el cannabis medicinal no es porque los médicos dijeron ‘esto sirve’, quienes lo advirtieron fueron los usuarios”, explicó Emilio Ruchansky, autor de Un mundo con drogas.

Pablo Dolly también tiene sus objeciones con respecto a la intervención de los médicos: “Llevo más de quince años estudiando la planta y sus efectos en la salud. Sé que hay que variar la cepa que suministrás a pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo. Hace rato conocemos esta realidad. Una legalización del uso medicinal del cannabis que no contemple al usuario está destinada al fracaso de movida, porque va a estar cooptada por intereses ajenos a lo que es el sentido de la planta: en sí, la cura es gratuita y fácil para toda la humanidad”.
La mamá de Lara, que apenas lleva siete meses complementando el tratamiento de su hija con aceite, también aprendió por ensayo y error: “El único efecto adverso si un día se te va la mano con una dosis, es sueño y hambre”, señala. “Yo estoy segura de que este es el camino. Mucha gente nos pregunta: ¿qué aval tienen ustedes? Y les contestamos: ¡El testimonio de una mamá! ¿Por qué mentiríamos sobre la eficacia del tratamiento de nuestros hijos?”
En tanto se discute el proyecto en la Comisión de Salud del Congreso Nacional, la mayoría de los usuarios de cannabis medicinal sigue dependiendo del autocultivo y de los cultivadores. “Mientras ellos analizan las soluciones, yo ya tengo los esquejes. Nosotros no tenemos miedo. El único miedo de que me allanen es que Lara se quede sin medicamento”, afirma Mariana.

“En realidad, al primer usuario de cannabis medicinal al que ayudé fue a mí mismo”, asegura Pablo.
Actualizada 03/08/2016

Jul 25, 2016 | destacadas
“Mi nombre es Elsa Sánchez de Oesterheld y soy la mujer de Héctor Germán Oesterheld, famoso en el mundo por haber escrito la historieta El Eternauta. En la época trágica de este país desaparecieron a mis cuatro hijas, mi marido, mis dos yernos, otro yerno que no conocí, y dos nietitos que estaban en la panza. Diez personas desaparecidas en mi familia. Pero prefiero recordar los años en los que fui feliz”. Así se identifica Elsa, en primera persona, en el libro biográfico Los Oesterheld (Sudamericana) de las periodistas Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami, publicado a mediados de este mes.
Los Oesterheld es una investigación periodística profunda que llevó cinco años de producción. Como resultado las autoras lograron una biografía coral nunca antes contada sobre la familia Oesterheld que, si bien se centra en la década del 70, da cuenta a su vez de décadas anteriores que fueron determinantes en la conformación familiar: la biografía de Héctor y Elsa, la casa de Beccar, las biografías de cada una de sus hijas y sus yernos, y también el origen de la militancia, la identidad peronista, la incorporación a Montoneros, los verticalismos y las disidencias, la clandestinidad, la diferencias familiares, la lucha armada, la represión, las desapariciones, la muerte y la tragedia, y después de todo eso, la vida de Elsa y sus nietos, Martín y Fernando.
Tanto El Eternauta como la familia Oesterheld se convirtieron en un símbolo. “Y lo que pasa con los símbolos –explica Nicolini- es que quedan vaciados. De algún modo, el libro viene a llenar ese símbolo. Los Oesterheld representan la tragedia y si te quedás sólo en eso no tiene mucho sentido. Lo mismo pasó con El Eternauta: qué significó, cómo era el Héctor que hizo El Eternauta y El Eternauta II, por qué trasciende generaciones, años, y lo leés hoy y te parece una obra magnífica. Si empezás a leer sobre su historia, de dónde venía y que a él le interesaba la historieta, entendés cuál es la esencia de eso que se convirtió en un símbolo”.

Los Oesterheld es una investigación periodística profunda que llevó cinco años de producción. Como resultado las autoras lograron una biografía coral nunca antes contada sobre esa familia.
Una de las características notables del libro es que consigue representar la complejidad y multiplicidad de personalidades de los protagonistas basándose en más de doscientos testimonios que recogieron las periodistas y en documentos aportados por Elsa, Martín y Fernando. “Las cartas –señala Beltrami- fueron muy importantes como fuente y, en el relato, definen a los personajes que nosotras describimos previamente con acciones y testimonios”. “Desde un principio accedimos a todo el material –completa Nicolini-. Las cartas son importantísimas porque de ahí sacamos información sobre ellos que complementa lo que nos decían los testimonios o que a veces ponían en jaque, o cuestionaban a los mismos testimonios. Las cartas son el único lugar donde encontramos la voz real, cómo se expresaban. Porque si no siempre está mediado por testimonios de otros”.
Uno de los obstáculos más grandes que tuvieron que sortear las escritoras para realizar la investigación fue el sistema utilizado por Montoneros por seguridad: si alguno caía no tenía la información para después delatar a los otros. Señala Beltrami: “Uno de los ejes de la investigación era la vida de chicas que eran jovencitas cuando desaparecieron y que se definieron o terminaron de crecer durante la militancia. Enfocamos mucho en eso y durante la militancia el sistema de Montoneros era el tabicamiento: por seguridad en cada uno de los grupos en general no sabía casi nada de la vida privada de los integrantes, es decir, no sabían el nombre real, el apellido. Eso nos complicó un poco la investigación porque de cada uno de los entrevistados sabíamos muy poquito”.
“De Héctor Oesterheld –puntualiza Nicolini- sólo sabíamos todo lo que había sobre su obra, pero al haber tan poco publicado sobre su vida familiar y militante, nuestra principal fuente de información fueron los testimonios. Pero, al estar tabicados, muchos de los compañeros entre sí no sabían quién era el otro. Todos se conocían por nombre de guerra. Entonces, armar esa red y empezar a unir el nombre de guerra con el nombre real y que cada entrevistado además nos habilitara por ahí otros contactos a personas a las cuales ni siquiera había vuelto a ver quizás después de la militancia. Nos decían: ‘Mirá, me acuerdo de un tal Raúl López que militaba en Sur y me lo encontré en el ’85 que estaba trabajando en una librería’. Y entonces nos convertimos en sabuesos de esas personas que nunca habían hablado, y que por ahí era un testimonio clave que nos llevaba hasta dos meses contactar. Y, consecutivamente, esa persona te habilitaba otras”.
Al principio, describen las autoras, muchos tenían miedo de hablar demasiado de la época de la militancia, pero gracias a una red que se fue armando esa situación cedió. “Y además, el clima de época ayudó, porque el gobierno anterior había revalorizado la militancia y las políticas de memoria, verdad, justicia. Se sentían más amparados por una política pública que ya no los veía a ellos como sospechosos, como los había visto la Teoría de los Dos Demonios. La militancia era algo a valorar y no algo por lo que tener culpa, miedo o vergüenza”.
Elsa falleció el 20 de junio de 2015 a los noventa años y no alcanzó a leer el libro. “Siempre fue muy accesible para hablar de su propia historia –señala Nicolini-. Hay muchas Elsas también: no era la misma que hablaba hace 30 años, que todavía estaba muy dolida, muy enojada, tenía mucho miedo, a la que accedimos por entrevistas que habían hecho otros, también por un documental y testimonios de ella que fue dando durante todo este tiempo, que cuando nosotras la entrevistamos. Habían pasado muchísimos años de la tragedia y también había hecho un cambio ella, estaba mucho más permeable a hablar de esas cosas desde otro lugar, menos enojada, más contenida”. “Además, Elsa formaba parte de Abuelas -dice Beltrami- y por primera vez el Estado apoyaba con políticas públicas al organismo. Entonces al cambiar el relato de época ella estaba situada en otro contexto”.
“Con Elsa –cuenta Nicolini- nos pasaba que era muy potente y era como el contraste entre la historia de la militancia y ella como la voz que siempre advertía qué podía llegar a pasar, a dónde iban. Además, era la única que estaba viva, la única que podíamos entrevistar y que nos podía decir lo que realmente pensaba ella, lo que realmente le había pasado. Entonces nos parecía tan potente eso que ni siquiera ameritaba que nosotras mediáramos su voz, su sola voz oficia como una columna vertebral que va recorriendo todo el libro. Y, además, al poner su propia voz, permitimos que aparezcan todas las complejidades. Es ella misma la que te demuestra que era una persona muy lúcida y que veía todo lo que pasaba”.

«Al principio, muchos tenían miedo de hablar demasiado de la época de la militancia, pero gracias a una red que se fue armando esa situación cedió».
LA HERRAMIENTA HISTORIETA
El 23 de julio Héctor Oesterheld, hito de la historieta argentina y mundial como guionista, hubiera cumplido noventa y siete años. Tenía veinticuatro cuando conoció a Elsa. A esa edad ya le decían Sócrates, porque sabía de todo y tenía una cultura general impresionante. Primero se dedicó a la Geología, pero abandonó para dedicarse a escribir. Se casó con Elsa y tuvieron cuatro hijas. El éxito de El Eternauta, su propio sello editorial Frontera (que tras ser un boom se fundió), las deudas, el interés por la juventud, las relaciones sociales, sus conversaciones con Borges, su talento para la ciencia ficción, su trato con los dibujantes, su casa, gustos, ideas, su personalidad, los viajes a Europa para vender los materiales que producía, la inestabilidad económica, su forma de demostrarle amor a las hijas, su forma de crianza, los momentos conyugales felices y difíciles con Elsa y el creciente interés por la política y por lo que sucedía en su tiempo, son tan sólo algunos aspectos que el libro Los Oesterheld aborda de Héctor, ofreciendo per se una múltiple y compleja interpretación del Oesterheld hijo, padre, esposo, hermano, tío, amigo y compañero.
Si bien Héctor era el más expuesto por ser mundialmente reconocido por sus guiones, fue el que mejor se camuflaba cuando militaba en la clandestinidad…
Fernanda Nicolini: Claro, él era grande.
Alicia Beltrami: Era grande en una organización juvenil.
FN: Héctor entra a militar en Montoneros pero sigue produciendo -con sus recursos- historietas. No es que cambia completamente y se vuelca a hacer otra cosa. Él seguía pensando en la historieta como una herramienta. Al principio, cuando no militaba, en los años ‘50 y ’60, pensaba en las historietas como una herramienta educativa porque pensaba que “si los chicos no leen libros, pero leen historietas por lo menos que aprendan algo”. A él le interesaba que fuera un género popular, hacer popular la literatura a través de la historieta. Decía que no leía historietas, que sólo leía literatura y sobre política, y sin embargo pensaba que la historieta era el arma más potente para hacer popular un género.
AB: A él le interesaba la cultura popular y educar.
FN: Después, cuando entra en Montoneros, en Prensa, -haciendo el recorrido que está en el libro-: en el diario Noticias, en El Descamisado, en Evita Montonera, y hasta el último día, cuando dice que quiere hacer una historieta con los documentos de Montoneros que no se entienden nada y son aburridísimos, sigue pensando en el valor de su herramienta, de la historieta como una herramienta política. En un momento en el cual la potencia para Montoneros pasaba por otro lado, sin embargo él tenía esa convicción.
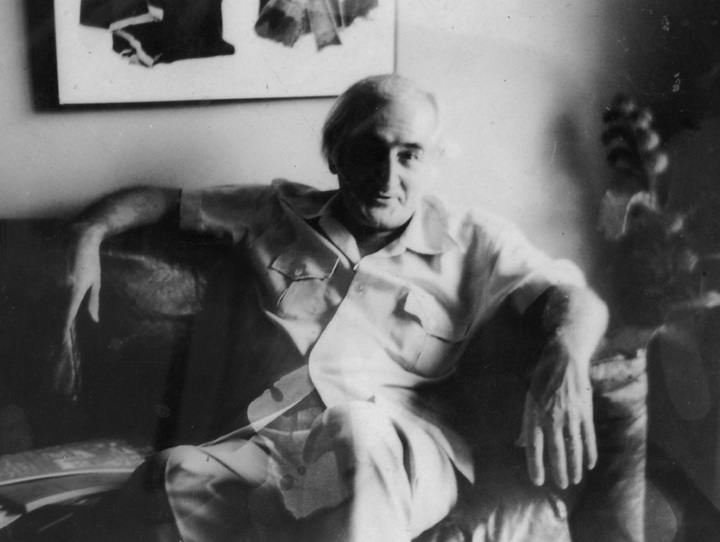
Hector Oesterheld en el departamento de Guillermo Saccomanno durante la entrevista que él y Carlos Trillo le realizaron en 1975. Lucía Capozzo tomó la imagen.
También en plena clandestinidad, cuando le comunican que lo querían premiar en Italia y él se preguntaba si ir o no ir, ustedes cuentan que él pensaba en ir a Italia porque podía servir para difundir lo que estaba pasando…
AB: Sí, y además desde la información, desde lo cultural, continuó con la misma línea de cuando les mandaba esas cartitas a sus hijas desde Londres en las que les decía, en otras palabras, que tenían que estudiar, que tenían que tener empatía con los desposeídos.
LOS CAMINOS DE LA MILITANCIA
“Nosotras en el libro –afirma Nicolini- sacamos a Estela, Diana, Marina y Beatriz (las hijas de Oesterheld y Elsa) del arquetipo ‘Montonero’, pero también del arquetipo de las cuatro chicas lindas de las fotos. Son las dos puntas: por un lado, esa foto idílica de la casa de Beccar donde todo era maravilloso, y por otro, la postal final de la tragedia con la familia devastada. Nuestras preguntas estaban en el medio, quiénes fueron, qué sentían, por qué se largaron a militar, cómo era cada una, cómo era cada una dentro de Montoneros, cómo se vinculaban entre ellas cuando militaban”.
¿Cómo lograron superar las visiones positivas y negativas preconcebidas sobre la organización Montoneros y sus militantes? ¿Con qué disyuntivas históricas se encontraron para caracterizar a esa organización en la que militaba la familia Oesterheld en el libro y a los propios protagonistas de esta historia?
FN: Nuestra premisa inicial es que no había un montonero modelo. A partir de la bibliografía militante que existe, la de Galimberti, o la de Firmenich, la historia de Montoneros siempre fue contada desde el mismo lugar, el de la Conducción Nacional, con personajes mucho más rígidos; vimos que lo que se decía y cómo estaba narrada la historia era casi monolítico. Entrevistamos a casi doscientas personas que militaron en diferentes momentos de Montoneros, con cada particularidad y en diferentes regiones geográficas: una cosa era militar en zona norte, que era un cruce entre las villas con los chicos de clase media que venían de las iglesias católicas, otra cosa era militar en la zona sur, que tenías el cruce con la clase más obrera, las fábricas y la Resistencia peronista como antecedente. Y después, estaba cada uno de ellos. Cuando fue el pase a la clandestinidad no todo el mundo se quedó en Montoneros, algunos se fueron. Cuando Montoneros empezó a exigir la militarización, algunos no estaban de acuerdo, otros sí y cada uno tenía su argumento válido.
AB: Eso estuvo bueno, porque al haber hecho tantas entrevistas nos encontramos con aquellos que seguían reivindicando algunos principios y otros que habían hecho una autocrítica muy profunda. Entonces tuvimos todas esas miradas y la idea principal del libro fue ponerlos a ellos en todas esas versiones sin juzgarlos. En otras palabras, mostrar todas las miradas posibles de la historia. También nos permitió complejizar la visión sobre Montoneros. Todos los miembros de la familia Oesterheld (excepto Elsa) y las parejas de las chicas integraban diferentes espacios dentro de la organización: una militó en la Unión de Estudiantes Secundarios, otra en el Movimiento Villero Peronistas, otra en el Movimiento de Inquilinos Peronistas, otro en Prensa (Héctor), en la zona sur y en la zona norte donde había características distintas. La pregunta básica fue: ¿Por qué las hijas de Oesterheld empezaron a militar? ¿Qué hacían?
FN: Y cada uno dio una respuesta diferente. ¿Por qué tienen hijos si era peligroso? Y cada uno tiene su respuesta. Uno nos dijo: “Estábamos en el ’76, sabíamos que se iba todo a la mierda, no sabíamos si tener un hijo o no y en un momento mi mujer me dice ‘¿y si sale bien? ¿A quién le vamos a dejar este nuevo mundo?’. Y… tengamos un hijo”. Cada uno tenía su respuesta de por qué seguir y por qué no. En ese punto se te derriban todos los preconceptos. Cualquier teoría, partiendo de la Teoría de los dos Demonios hasta las que siguen ahora de revisión histórica, se desarma.
AB: Además era una época de mucha vitalidad, militaban con mucha necesidad de ‘lo vital’. Buscaban eso en medio de la noche que se venía en el ’76 buscaban encontrar un poco de amor y llenarse de vitalidad en medio de esa oscuridad.
FN: Sí, se enamoraban, formaban parejas, tenían sexo, iban al cine, se juntaban a comer algo rico…
A las hermanas Oesterheld les pasaba, por su belleza pero sobre todo por su inteligencia, formación y compromiso ante la vida y para con las personas, tuvieron pretendientes y relaciones a pesar de su corta edad. En su último tiempo de vida -antes de que las secuestraran- tres de las cuatro estaban en pareja: Estela con Raúl “el Vasco” Mórtola, Diana con Raúl Araldi, Marina con Alberto Seindlis y Beatriz con Miguel Hurst, pero al tiempo se separó.
Estela y “el Vasco” tuvieron a Martín Miguel Mórtola Oesterheld que, tras la desaparición de sus padres, se crió desde muy chico con su abuela materna, Elsa. Diana y Raúl Araldi tuvieron a Fernando Araldi Oesterheld, que se crió, también desde pequeño, con sus abuelos paternos.
“Cuando escribimos el libro –relata Nicolini- nos parecía que tenían mil años, pero ninguno había llegado a los 30, se casaban a los 20, tenían sus hijos a los 21. Todo pasaba en un tiempo muy compacto”.
Permanecen desaparecidos Diana, Marina (embarazadas ambas), Estela y Héctor Oesterheld, y tres yernos: “el Vasco”, Seindlis, y Rodolfo Bourdieu (que había sido una primer pareja de Diana). Sólo el cuerpo de Beatriz fue devuelto por el Ejército a la madre y pudo ser velado y enterrado. Mucho tiempo después, en 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense halló el cuerpo de Raúl Araldi.
“Lo que pasó con los propios militantes –concluye Nicolini- también le pasó a Elsa, no porque ella cambiara su pensamiento en relación a la cúpula Montonera o de la lucha armada de la cual ella siempre fue súper crítica, pero al ver que públicamente la militancia comenzaba a ser revalorizada, sus propias hijas empezaron a ser revalorizadas. Entonces esa tragedia, todo lo que había pasado, empezaba a tener un sentido social; es decir, dejaba de ser una tragedia personal y solitaria y empezaba a estar dentro de una trama colectiva”.

Una de las últimas fotos familiares de Elsa, con sus cuatro hijas y sus dos nietos. Diana con Martín, Miguelito en brazos, Marina y Elsa, de pie. Debajo, Beatriz y Estela con Fernando, de meses, en enero de 1976.
LAS PIEZAS DE UNA HISTORIA
Los Oesterheld es el primer libro que las autoras realizan juntas y, si bien tienen una vasta experiencia en el campo periodístico, es notable la precisión, constancia y profundidad con la que llevaron a cabo la investigación durante cinco años y cómo, en el libro, ponen en valor la recolección de información, documentos y testimonios difíciles de hallar, haciendo que el lector se compenetre con la trama de la historia de una forma novedosa, con el recurso de cartas, voces en primera persona que interpelan e incluyendo datos valiosos que no se conocían.
En esta línea Nicolini, embarazada de cinco meses, y Beltrami, embarcada ya en otros proyectos profesionales, cuentan cómo se transformaron ellas en el proceso de producción de Los Oesterheld: “El libro nos atravesó –afirma Beltrami- y también nos pasaron un montón de cosas en estos cinco años. Profesionalmente, crecimos un montón entendiendo, complejizando la historia, tratando de abordar los personajes desde un lado más profundo y complejo. También, el cuarto año hacíamos entrevistas mucho más rápido de las que hacíamos en el primero. A su vez, hicimos una comparación leyendo a Héctor en sus historietas e historias: había algo que siempre resonaba que era su capacidad de síntesis creativa, muy emotiva“.
Por otro lado, Nicolini explica: “Aprendimos a lo largo de estos cinco años que uno avanza muy seguro de sus propias hipótesis haciendo asociaciones que después todo el tiempo los testimonios, las cartas y las pruebas nos refutaban. Entonces aprendimos a desconfiar de nuestras propias hipótesis y nuestra propia lógica y a estar mucho más atentas a escuchar a los demás y a lo que te ofrecen los recursos y fuentes que tenés. Es un ejercicio a toda fuerza de humildad”.
En la última etapa de la producción del libro las autoras trabajaron con los nietos: Martín y Fernando. Ellos leyeron todo lo que estaba escrito y trabajaron juntos algunas partes. Cuenta Nicolini: “Martín, que se crió con Elsa, nos ayudaba mucho a entender cierta lógica de por qué Elsa reaccionaba de determinado modo o por qué tenía determinada mirada. Esto de marcar el origen social de Elsa, que no es un detalle que ella viniera de una familia de inmigrantes, de clase más laburante”.
También, las periodistas subrayan que para Martín y Fernando fue muy fuerte ver muchas piezas juntas: “Ellos sabían algunas cosas, pero muy aisladas, y otras directamente no las sabían. Por ejemplo, Fernando no sabía que tenía una madrina que apareció a partir de la investigación, hay compañeros de militancia de los padres de Martín que él no sabía que lo habían sido pero los conocía por otro lado y empezó a relacionar cosas. Él nos dijo que la historia de la familia eran millones de piezas desparramadas y con este libro por primera vez las puede ver juntas”.
*¨¨*¨¨*
La presentación de Los Oesterheld (Sudamericana) será el 2 de agosto a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543.
Participarán: Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, a la que perteneció Elsa Sánchez Oesterheld; el dibujante y humorista gráfico Miguel Rep, que conoció Héctor Oesterheld de joven; y el historiador y ex militante montonero Ernesto Salas.
Actualizada 25/07/2016

Jul 13, 2016 | inicio
Arranca la mañana en el aula magna de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Sin clase magistral, ni médicos, ni especialistas del campo. El aula, coronada por un domo gris, está repleta de chicos y chicas de escuelas medias de los barrios del sur porteño. Asisten al acto de otorgamiento de las Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda que la Universidad entrega desde hace cinco años como parte de sus actividades de extensión. Luego de las palabras de cierre de las autoridades, se abre el espacio a las preguntas de los asistentes y desde un asiento de las primeras filas una mano sale disparada al aire. Una de las jóvenes becarias presenta una consulta acuciante: “¿Es verdad que la UBA cierra a mitad de año?”.
El fantasma de una crisis profunda en la mayor universidad pública del país volvió a convertirse en tema de agenda este año cuando, a mediados de mayo, el presidente Mauricio Macri se reunió con un grupo de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para negociar la adjudicación de una partida presupuestaria de 500 millones destinada a mitigar los crecientes gastos de funcionamiento registrados en las instituciones educativas por los tarifazos en los servicios públicos y una inflación creciente que estimaciones de diversas consultoras privadas sitúan para este año en torno al 40%.
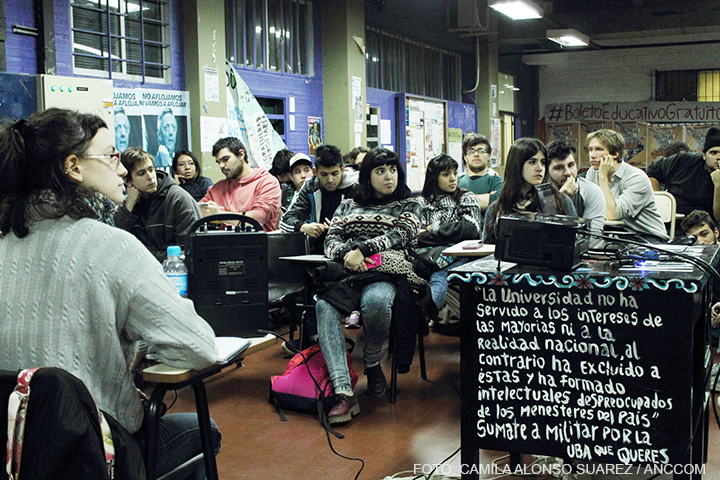
La Universidad de Buenos Aires había expuesto su situación particular en la resolución 4.664 del 27 de abril cuando el Consejo Superior declaró la emergencia presupuestaria de la Universidad y consideró como provisionales —e insuficientes— los recursos del Tesoro Nacional otorgados a la UBA para desarrollar normalmente las funciones de docencia, investigación y extensión.
ANCCOM dialogó con los decanos de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires para comprender el modo en que se compone el presupuesto universitario nacional, los montos que corresponden a la UBA, cómo se distribuyen entre las diferentes unidades académicas, y el impacto que la crisis presupuestaria puede tener no sólo para el conjunto de sus unidades académicas, sino también para todo el sistema universitario nacional. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires fue consultado para la realización de este artículo pero no dieron respuesta.
El presupuesto destinado a la Universidad de Buenos Aires para 2016 fue de unos 8.689 millones de pesos, casi el 17% del total del presupuesto universitario nacional estimado en la Ley de Presupuesto, algo que tal vez no resulte sorprendente, ya que con más de 30.000 cargos docentes es la universidad más grande del país. Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, explica que esta posición de poder otorga a la UBA un lugar incómodo en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a los rectores de las universidades nacionales y se encarga de negociar con la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) el presupuesto que el Estado destinará a las instituciones de educación superior. “Es que se trata de 51 universidades nacionales, y la UBA se lleva el 17% del presupuesto”, subraya.
Los números de la UBA fueron uno de los factores determinantes al momento de negociar una partida adicional -500 millones de pesos- para paliar el aumento de los gastos de funcionamiento, especialmente a partir del impacto del tarifazo.
Glenn Postolski, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, recuerda que cuando se resolvió otorgar dicho monto, el rector Alberto Barbieri declaró que la UBA se llevaría 150 de esos 500 millones, mientras que el CIN consideraba que esa suma no debía ser superior a los 70 millones, lo que a juicio del Consejo correspondería a la UBA proporcionalmente. “Algunos creen, de hecho, que fue gracias a la presión de la UBA que se consiguió ese dinero”, explica Postolski.

Juan Carlos Reboreda, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, declaró que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento.
Esos fondos se complementarán con la llegada de la partida destinada a solventar los gastos operativos de los cuatro hospitales universitarios de la UBA (el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Investigaciones Médicas A. Lanari, el Instituto de Oncología A. Roffo y el Hospital Odontológico), cuya adjudicación era un reclamo permanente, y que recién se materializó como un gesto hacia esta universidad cuando el saliente gobierno kirchnerista dispuso su inclusión en el proyecto de Ley de Presupuesto. Este monto permitiría a la Universidad devolver a su función el dinero destinado a cubrir el gasto de los hospitales, hasta ahora financiados con fondos de la partida destinada a educación y cultura.
La UBA estima que 711 de los 1.000 millones destinados a la función salud para las 51 universidades nacionales (suma cuya ejecución quedó supeditada a la voluntad política del jefe de Gabinete de Ministros), le corresponden. Sin embargo, la casa de estudios fue notificada mediante una nota presentada por el ministro de Educación, Esteban Bullrich, que recibiría 500 millones de esa partida. Fue horas antes de que multitud marchara desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada en reclamo de mayor presupuesto para las universidades, mejoras salariales para los docentes y el establecimiento de un boleto universitario.

Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, afirmó:»Hay una intención de ir arreglando, una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes».
Morgade y Postolski coinciden en señalar que el gobierno mantiene con el conjunto de las universidades nacionales una estrategia de concesiones que tienen el propósito de desactivar las tensiones inmediatas. “Creo que hay una intención de ir arreglando, de ir haciendo acuerdos parciales, de darle a algunas universidades algo de lo que piden; una especie de compra de voluntades, un sistema para ir descomprimiendo ciertos conflictos emergentes”, afirma Morgade. Postolski lee la situación en términos similares, y asegura que bajo este gobierno “no hay una política universitaria clara. Y enfatiza: “Hay una ideología, un proyecto de país que está yendo hacia otro lado”.
Para el decano de Sociales, algunos funcionarios del área “cuentan con un grado de astucia al momento de la negociación, saben a qué actores cooptar para bajar los niveles de conflictividad”.
“Cuando hay algún movimiento capaz de interpelarlos políticamente -subraya- buscan alguna clase de acuerdo: ni bien la universidad presentó una potencial tensión política, la descomprimieron” con una oferta de dinero para paliar las deficiencias presupuestarias que el incremento de los gastos supuso para el mantenimiento de las diversas facultades de la UBA.
La complejidad del panorama se incrementa si se considera que cada una de las Facultades que integran la Universidad de Buenos Aires tienen reclamos y necesidades propias. Juan Carlos Reboreda, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, explica que las facultades controlan sólo el 15% del total del dinero para gastos de funcionamiento. Un porcentaje similar maneja el Hospital de Clínicas, y el restante 70% es controlado por el Rectorado de la Universidad, con el cual las facultades tienen que negociar a la hora de solicitar arreglos estructurales y reformas edilicias. En la Universidad de la Plata, esa distribución es exactamente la inversa. “Es materia de discusión”, explica Reboreda, “el grado de centralización o descentralización que debe tener la Universidad de Buenos Aires en lo que hace a su parte administrativa; es una discusión pendiente. Pero lo que hubo en los últimos 15 o 20 años es una centralización cada vez mayor que hace a las facultades fuertemente dependientes del Rectorado”.

Para el desarrollo de sus funciones de extensión e investigación, las Facultades cuentan con aportes provenientes del Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y becas que el Rectorado otorga y son ganadas por concurso. Pero, además, las facultades pueden celebrar distintos convenios con instituciones estatales. Esta estrategia de financiamiento autónomo de las facultades ha sufrido un golpe importante luego de la sanción del decreto 336/2016, que determinó, a partir del 1 de abril de este año, la suspensión de todos los convenios celebrados entre organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, y universidades nacionales, provinciales o privadas.
Estos convenios resultaban esenciales “en el marco de un proyecto político que consideraba a las universidades nacionales actores privilegiados a la hora de hacerse cargo de tareas y proyectos que el Estado tercerizaba”, explica Morgade. Los ingresos provenientes de estos convenios representan para la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, la posibilidad de financiar la Editorial Universitaria de esa facultad —encargada de imprimir y distribuir una serie de títulos vinculados con las carreras que allí se dictan—, y de continuar con las tareas de investigación y articulación territorial del Centro para la Investigación y el Desarrollo de la Acción Comunitaria (CIDAC) presente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. De estos convenios, cuenta Morgade, la Facultad mantiene dos: uno con el Ministerio de Educación, y uno con el Ministerio de Trabajo. La perspectiva a largo plazo resulta incierta.

Glenn Postolski. decano de la Facultad de Ciencias Sociales, contó que se suspendieron convenios con el Ministerios del Desarrollo Social y de Trabajo y con la AFSCA y la AFTIC.
Algo similar sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales. Postolski cuenta que los convenios suspendidos se habían establecido con diferentes áreas de los Ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, y con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) —disueltas por el decreto de necesidad y urgencia 267 presentado a fines de diciembre del año pasado. En total, la celebración de estos convenios aportó unos 12 millones de pesos en recursos propios con los que esta Facultad ya no cuenta. Una parte importante de esos fondos iba directamente a la financiación y ejecución de los convenios, pero un resto quedaba en sus manos para decidir cómo gestionarlos. “Nosotros estamos tratando de que todo lo que haya sido firmado, nos lo paguen”, explica Postolski. “Intentamos abrir el juego: estamos convencidos de que esta Facultad puede producir conocimiento y generar una serie de tareas para el Estado; no vamos a renunciar a eso, aunque tal vez sea algo que a este gobierno no le interese”, agrega.
Tratar de especificar o conocer qué es lo que sí interesa al gobierno en materia de políticas universitarias no resulta tarea sencilla. Postolski aporta algunos elementos para comprender esta dinámica. Por un lado, diagnostica “un alto grado de imprevisibilidad y hasta de improvisación” en materia de generación (o hasta de comprensión) de políticas universitarias. Acaso prueba de ello fuera la propuesta y el casi inmediato arrepentimiento del productor televisivo Juan Cruz Ávila como secretario de Políticas Universitarias. Para Postolski, “los encargados de la política universitaria pueden tener una visión de hacia dónde quisieran ir, pero esta visión no se condice con la realidad que presentan los actores y su dinámica en el escenario actual”. Pero hay aún otro elemento de importancia, quizá el que permita comprender mejor qué es lo que sucederá en el futuro: “La UBA tiene, desde la época de Guillermo Jaim Etcheverry como rector, una política de negociar con el gobierno por fuera del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta estrategia de negociar por encima del CIN, a la UBA le resultó mejor este año que en los dos anteriores. Con el gobierno anterior, existía una estrategia política destinada al sector universitario en donde la UBA no ocupaba un lugar central. Pero desde el 10 de diciembre pasado, es muy probable que la estrategia del nuevo gobierno esté destinada a desactivar una serie de conflictos negociando con algunas pocas universidades”, concluye el decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Es aquí donde podría jugar un papel preponderante la extracción política del actual rector de la Universidad, Alberto Barbieri, afín al radicalismo, partido que es aliado e impulsor del actual gobierno macrista en el marco de la alianza Cambiemos.

Para Reboreda, el debate sobre la cuestión presupuestaria agita varios fantasmas. Es que en nombre de la eficacia o eficiencia de la universidad o sus gastos comienzan las discusiones a propósito del número de ingresantes, o incluso del arancelamiento. Anticipando posibles cuestionamientos, Reboreda realizó una breve comparación entre el gasto por alumno que tienen otras dos grandes universidades: la Universidad de São Paulo, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La primera, con un presupuesto de 1.323 millones de dólares y cerca de 90 mil estudiantes, registra un presupuesto por alumno estimado en 15 mil dólares; para la UNAM, con 325 mil estudiantes y un presupuesto de 2.300 millones, el valor estimado para cada estudiante es de 7.000 dólares. En la Universidad de Buenos Aires, ese valor es de 2.150 dólares, cuando se contemplan su presupuesto de 600 millones de dólares y su matrícula de 280 mil estudiantes.
Actualizada 13/07/2016

Jul 5, 2016 | inicio
«El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión». Eso establece el punto 9 de la Declaración de Principios sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, norma que fue arrasada en la madrugada del lunes, cuando una patota de unas veinte personas violentó el edificio del diario Tiempo Argentino y de Radio América, ubicado en la calle Amenábar 23, provocando uno de los ataques más graves a un medio de comunicación desde el retorno a la democracia.
“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli, presidente de la Cooperativa de Tiempo Argentino a ANCCOM. Pasada la una de madrugada del lunes, el empresario Mariano Martínez Rojas junto a una patota de veinte personas ingresaron en el edificio que comparten los dos medios, desalojaron por la fuerza a los trabajadores que estaban de guardia en la redacción y destrozaron instalaciones, puertas y muebles. El grupo se ensañó particularmente en la tarea de romper elementos claves para el trabajo de la cooperativa, como el servidor, documentación y el cableado para el funcionamiento de las computadoras. “Creemos que el objetivo fue impedir que el diario cooperativo vuelva a salir”, declaró Borelli.

“Queremos que todo el pueblo se dé cuenta de que lo que sucedió es mucho más grave que un conflicto entre privados: esto es vulnerar la libertad de expresión”, dijo Javier Borelli.
Mientras se escuchaban los destrozos del edificio, ubicado en pleno barrio de Palermo, los policías de la Comisaría 31 miraban pasivamente en la vereda. Pronto fueron llegando decenas de trabajadores del diario a la redacción. “La policía consideraba que Mariano Martínez Rojas era el verdadero dueño”, contó Randy Stagnaro, delegado de Tiempo Argentino en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y secretario de la cooperativa. Con este panorama, los trabajadores decidieron entrar para defender sus pertenencias, y provocaron que la fiscalía interviniente, a cargo de Verónica Andrade, cambiara su actitud. “Resolvió hacer un acta formal, ordenó que la policía escoltara y sacara a los patovicas, y que el edificio quedará bajo nuestra custodia, porque tenemos autorización del Ministerio de Trabajo, que nos puso bajo la custodia de los bienes y las herramientas del diario y por eso trabajamos ahí», sostuvo Stagnaro. María del Carmen Verdú, abogada y referente del organismo de derechos humanos, que asistió en plena noche para apoyar a los trabajadores, consiguió que la fiscalía permitiera a los cooperativistas quedarse en el edificio.
A pesar de los destrozos materiales y edilicios, el equipo de Tiempo Argentino evaluó que la mejor respuesta era seguir trabajando y hacer periodismo, y por eso puso en circulación este martes una edición especial en la que dan cuenta de este feroz ataque, de la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo (ayer fueron atendidos por funcionarios de tercera línea y el ministro Jorge Triaca no los recibió), de los antecedentes en una estafa de Martínez Rojas y del vaciamiento de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, los empresarios que vaciaron el diario y dejaron de pagar sueldos desde fines del año pasado. Tiempo Argentino volverá a salir el próximo domingo y, por otro lado, Radio América continúa con sus emisiones a través del sitio web y de la aplicación para celulares.

“Estas formas de violencia son un alerta muy grave dijo Tomada a ANCCOM.
“Ya el sábado 11 de junio Martínez Rojas junto a sus muchachos ingresaron a la planta transmisora de radio América, y nos sacó del aire, atentando directamente contra la libertad de expresión”, dijo Matías Colombatti, periodista de la emisora, a ANCCOM. “Este tipo de hechos son de una gravedad institucional enorme –agregó-. Hay una complicidad del Estado que no asegura ni siquiera las garantías mínimas constitucionales para los trabajadores de prensa. Notamos su ausencia desde hace siete meses, cuando dejamos de cobrar nuestros sueldos y comenzó el vaciamiento de la empresa”.
A lo largo de la jornada, recibieron centenares de declaraciones de apoyo de diversas organizaciones y personalidades. También fueron acercándose a la redacción diversos dirigentes políticos y sociales, como el ex titular de Afsca, Martín Sabbatella, el diputado nacional Juan Carlos Junio, y los legisladores Marcelo Ramal (Partido Obrero) y Juan Carlos Tomada (FpV), ex ministro de Trabajo. “Estas formas de violencia son un alerta muy grave –dijo Tomada a ANCCOM-. Es impensable que queden impunes. La responsabilidad no es solamente de los empleadores: tanto el Gobierno de la Ciudad como el Gobierno Nacional deben intervenir y aclarar qué ha pasado en esta suerte de zona liberada y fraudulenta en que se convirtieron los medios”.
Ayer mismo los trabajadores comenzaron a recomponer el edificio. “Tiempo Argentino no para, ni se va a callar –señaló Stagnaro-. Todos los planes que teníamos se mantienen y vamos a recuperar lo que han destrozado, para tener las instalaciones lo más completas posibles, para poder seguir trabajando con normalidad. Quedamos con mucha firmeza. Echamos a una patota, cosa que no es fácil y más aún si tiene la connivencia con la policía”.
“Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la gente, los medios, y los compañeros –subrayó Borelli, el presidente de la cooperativa-. Tiempo no saldría sin la ayuda de otras empresas cooperativas, que nos marcaron el camino. Nosotros somos un emergente en este momento, y lo que queremos hacer sobre todo es visibilizar lo que está sucediendo, porque somos parte de la clase trabajadora que está sufriendo los ajustes de este gobierno”.
Actualizada 05/07/2016