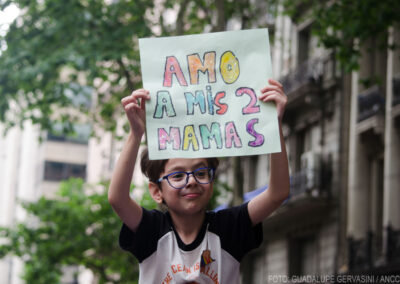“La violencia de género virtual también es real”
Milagros Schroder, coordinadora de educación de la ONG Faro Digital, reflexiona sobre el rol adulto de acompañar a las y los jóvenes en la prevención de la violencia de género digital y el uso reflexivo de las redes sociales.

En el entorno digital han resonado recientemente fuertes casos de violencia de género. Hace unas semanas, se conoció que un grupo de jóvenes bonaerenses de 15 años, de San Martín, difundieron y vendieron imágenes íntimas de sus compañeras de colegio sin consentimiento, manipuladas con inteligencia artificial. También, en septiembre conocimos el caso de Ema, una adolescente que se suicidó después de que un compañero difundiera un video íntimo sin su autorización. Pero, ¿qué hay detrás de estas prácticas? ¿Cómo puede un adulto conversar con los jóvenes sobre la difusión de imágenes íntimas? ¿Estamos naturalizando nuevas formas de violencia como sociedad?
Faro Digital, una ONG que investiga y fomenta el uso crítico de las plataformas digitales, acaba de ser declarada de interés social y educativo por la Legislatura de CABA. A partir de charlas, capacitaciones, contenidos educativos y campañas, la organización promueve la construcción de una ciudadanía digital y cuidados desde la educación, comunicación e investigación. Milagros, responsable del equipo de talleristas y de los contenidos educativos, trabaja en la organización desde hace seis años. “Faro para mí es un espacio de militancia, para hacer una sociedad mejor”, cuenta Milagros Schroder, coordinadora de educación de la ONG.

¿Observan un aumento de casos de difusión de imágenes sin consentimiento con la utilización de inteligencias artificiales en los últimos años?
Desde Faro Digital hablamos bastante de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y de la violencia de género, que no son temas nuevos. Existen muchísimos casos desde hace años. Lo que se está renovando es la técnica, como el uso de la inteligencia generativa para producir fotos. No cambia la violencia: sigue siendo difusión de imágenes sin consentimiento. Y si las imágenes que se viralizan y difunden son de menores de edad, también es material de explotación sexual infantil. Lo que hacemos es sumarle preguntas a esto. ¿Para qué estamos usando la tecnología? ¿De qué modo se usan las inteligencias artificiales generativas? ¿Se utilizan para justificar la difusión de imágenes sin consentimiento? Porque ya de por sí la difusión de imágenes es una manipulación. Todo lo que es sin consentimiento, es violencia. No importa cómo, dónde, cuándo o en qué formato se adquieran las imágenes.
¿Puede haber razones económicas para hacerlo?
En estos casos también se da la monetización de la violencia, porque se venden las imágenes generadas. Esto tampoco es nuevo, pero internet amplifica la posibilidad de monetizar esa violencia. Y ahí también aparece otra pregunta que podemos sumar como sociedad: ¿qué prácticas no estamos observando o no nos estamos cuestionando? La excusa o la justificación aparente en los casos de generación de imágenes con inteligencia artificial es: «pero no es el cuerpo de ella” o “no es la cara de ella, es su cuerpo”. Entonces, ¿no es más real porque hay una manipulación? Lo que importa es la identificación con un nombre y apellido. Todo lo que está asociado a mi nombre y apellido, soy yo, es mi identidad, mi persona. Entonces va más allá de si el contenido es real o no. Aparte, fue manipulado con una intención. Entonces, ya todo eso es violencia y se asocia a una identidad real. Quizás, la justificación de que la inteligencia generativa crea imágenes “que no son” el cuerpo o la cara de una persona busca mostrar la acción como menos grave.
Hay un montón de cosas que se deconstruyeron como, por ejemplo, ya aprendimos que no nos violan por tener la pollerita corta. Sin embargo, cada vez que se difunde una foto, la mirada está puesta en si teníamos una pollerita corta o no. Hay una revictimización constante. Entonces, lo que deconstruimos en otros entornos no se traspasó directamente al entorno digital, sino que se replica. Entonces, tenemos que volver a discutir todas las prácticas. También es clave poder ponerle nombre y apellido a la violencia que sucede en las plataformas. La Ley Olimpia habilita al territorio digital como un espacio más donde sucede la violencia de género. Entonces, también tenemos que darle realidad a la virtualidad. Lo virtual es real. La violencia de género es real.
¿Cómo percibís que los chicos reciben las charlas sobre difusión no consentida de imágenes íntimas?
Muchas veces, en los talleres, cuando hablamos con los chicos y las chicas sobre la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento como una violencia de género, primero, quienes fueron víctimas, se sienten más abrazadas. Porque eso que sufrieron ahora tiene nombre. También, pasa que hay otros chicos o chicas que dicen «Ah, pero yo no quiero ser violento, no difundía la imagen desde ahí», entonces, cuando se dan cuenta lo estructural, se abren reflexiones. Si bien hay un responsable que la inicia, todos participamos en la difusión. Muchas veces también esas fotos se comparten desde la indignación o el enojo, no siempre se comparten desde el morbo, o la libido. Pero en cualquier caso se está reproduciendo la práctica, porque se sigue difundiendo. Entonces, la reflexión ubica a las chicas y los chicos en otro lugar. Agregamos preguntas en una práctica que habían naturalizado.
No solo tenemos que enseñar a posibles víctimas a defenderse, sino a no reproducir la violencia. Una vez hicimos una investigación sobre grooming y la percepción de las adolescencias. Y una de las preguntas que hacíamos era: ¿qué podemos hacer para prevenir el grooming? Y una chica nos dice: «Y, no sean pederastas». Un poco es eso, las violencias van a dejar de suceder cuando no seamos violentos y violentas. Mientras tanto, como estos problemas no son digitales, son sociales, culturales e históricos, lo que tenemos es un nudo gigante. Mientras la problemática exista, yo tengo que enseñar estrategias de defensa o de minimizar riesgos. Pero por supuesto, “no seas acosador o acosadora” es clave también. ¿Qué vínculos estamos fomentando socialmente en las familias y las escuelas? ¿Cómo nos tratamos? No es casualidad que se reproduzcan esas violencias.
Internet es un territorio, donde funcionan lógicas de poder, y donde hay un correlato a todas las problemáticas históricas y culturales de nuestra sociedad. La difusión de imágenes no es un problema digital, es un problema social. Porque nos vinculamos entre personas mediante pantallas.
Frente al sentido común de que las y los jóvenes saben más de tecnología, ¿cómo puede un/a adulto/a para abordar con ellas y ellos la violencia de género digital?
Lo que los chicos y las chicas entienden más es la parte técnica instrumental. Saben qué click hacer o tienen menos miedo de hacer ese click. Pero los y las chicas no conocen todo lo que tiene que ver con conceptualizar lo que está sucediendo en internet. Y bienvenido sea. Ahí viene el rol adulto para cuidar, y conceptualizar que Internet es un territorio, donde funcionan lógicas de poder, y donde hay un correlato a todas las problemáticas históricas y culturales de nuestra sociedad. La difusión de imágenes no es un problema digital, es un problema social. Porque nos vinculamos entre personas mediante pantallas.
Entonces, el rol adulto se tiene que diferenciar en ponerle preguntas a todo. ¿Cómo sabemos qué preguntas hacer sobre las prácticas de las de los chicos, de las chicas? Y bueno, en principio, hay que intentar conocer las prácticas. Nuestro gran lema es: «¿Cómo te fue en internet hoy?», así como les preguntamos cómo les fue en la escuela. Pero que la pregunta sea concreta, por ejemplo, “¿cómo te fue hoy, con Minecraft, con Roblox, Tik Tok?” “¿Viste a tal influencer?” Cuando vos conocés realmente lo que hacen en línea, entonces la pregunta es mucho y el diálogo son mucho más fluidos. Por supuesto, habrá algunas cosas que quieran compartir o no compartir. Ahí hay una autonomía que también respetamos, no hay que contarle todo a las y los adultos. Pero sí que cuando algo le incomode, te pueda levantar la mano.
También, si los adultos tomamos la tecnología como premio/castigo y cada vez que pasa algo, la respuesta inmediata es sacarle el celular, desconectar el WIFI, limitarlos, bloquearlos, prohibirles, no van a querer compartir nada. Cuando internet deja de ser un premio/castigo, se habilita otro diálogo.
Tenemos que dejar atrás un poco esta idea de las “nuevas tecnologías”, porque ya no son nuevas, existen hace 30 años. Entonces, hay una idea de salir de nuestra zona de confort. ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Lo instrumental? No pasa nada. Existen un montón de tutoriales, podemos preguntarle a otras personas que nos ayuden. Animémonos a hablar de las prácticas digitales, que dejen de ser individuales para ser prácticas compartidas, colectivas, sociales. Hablar más de lo que nos pasa. Tenemos que hablar de lo que ellos y ellas hacen y de lo que nosotros hacemos en internet, para también encontrarnos en la vulnerabilidad común. Por ejemplo, el hecho de agarrar el celular para ver la hora y quedarse media hora viendo mensajitos y videos y pasar de plataforma en plataforma. Nos pasa a todos, hay una vulnerabilidad común. Cuando encontrás que a alguien le pasa lo mismo que a vos, ahí empieza un diálogo donde hay un espejo donde reconocernos. A partir de ahí, está bueno armar un puente intergeneracional, como le decimos acá en Faro.
¿Qué puede hacer un familiar para acompañar a las infancias y adolescencias en el uso de internet?
Cada familia es un mundo. No hay una receta que funcione para todo el mundo. Lo que necesitamos es valorizar y valorar a las infancias y adolescencias como sujetos de derecho. Son sujetos activos. Necesitamos acompañarlos y cuidarlos activamente. La Convención del los Derechos del Niño habla de su derecho a vivir en un mundo libre de violencias.
Los adultos tenemos cierta distancia con lo digital, como si los chicos y las chicas supieran más de eso. “Esto es de su época, no es mi época”. Esta es nuestra época también. Es nuestra generación la que está creando esta tecnología, entonces también somos responsables de cuidar sus prácticas y usos. Tenemos que garantizarles sus derechos de desarrollo, de vida, de juego, de ocio. Y tienen el derecho a compartirlo en familia. Pero para eso necesitamos una educación digital integral que acompañe no sólo en la construcción de una ciudadanía digital, sino sobre todo acompañar una cuidadanía digital, donde todos los actores sociales nos hagamos cargo del cuidado. Habrá algunas familias donde el diálogo cueste más, pero por eso me parece que la responsabilidad es social, porque el ejemplo del diálogo tiene que aparecer en otros entornos sociales. Desde el Estado, las plataformas, las organizaciones civiles, la familia, la escuela.
Entonces, ¿qué tiene que hacer cada familia para acompañar a los chicos y chicas? Lo mismo que vienen haciendo: cuidarlos. Es saberlos sujetos de derecho, acompañarlos, que la tecnología no sea un premio-castigo; es hablar sobre cómo le fue en internet, es no tener miedo a internet, a la adolescencia o la infancia. Porque son etapas que hemos pasado ya, son naturales y son necesarias para el desarrollo de cualquier persona. Entonces, el rol es acompañarlos desde la incomodidad. Por supuesto, ser adulto es incómodo. Ser adulto, cuidando adolescentes e infantes, es incómodo, pero es el rol que tenemos. Desde ahí, hacer «tribu» también entre adultos para acompañarnos.

Pensando en el caso de Ema, la adolescente que se suicidó un día después de que su compañero de colegio difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento, ¿qué preguntas podemos hacernos para reflexionar sobre esta problemática?
En general, cada vez que vamos a talleres con adolescentes, en el 90% alguien habla del suicidio. Y como organización tuvimos que capacitarnos para responder. Entonces, ahí también hacemos preguntas. ¿Por qué se llega eso? ¿Qué vínculos tuvo esa persona con la vida? El suicidio no es unifactorial, no pasa lo mismo en todos los casos. Y el suicidio en casos de difusión de imágenes sin consentimiento tampoco es nada nuevo. Las minimizaciones o justificaciones que aparecen como «no es el cuerpo real» es ver sólo una foto chiquita de la problemática, es no ver la película entera.
Esa minimización no tiene en cuenta que hay vidas en juego, algunas llegan al suicidio u otras que mantienen una vida muy afectada social, psiquiátrica o profesionalmente. Y también hay una revictimización, porque le echan la culpa a la víctima de algo que no hizo. Y lo que tienen estas prácticas es que son anónimas. El anonimato genera una doble violencia, porque hay alguien que te está agrediendo y encima no sabes quién es. Entonces, hay un fantasma que puede aparecer en cualquier momento, hay un estado de alerta constante.
Es muy complejo lo que sucede. Por eso, trabajamos tanto en la prevención. Si trabajamos en la reparación, es tarde. Por supuesto, es importante que las acciones reparatorias sean más eficientes, pero actualmente llegan tarde, son torpes, lentas, incompletas. Necesitamos prevenir. Que no suceda más, no que resolvamos después.
¿Cómo reciben desde Faro Digital el reconocimiento de la Legislatura porteña?
Faro Digital nació en 2015 como un trabajo de mucha gente, de muchos años, en distintos territorios. Esta declaración de la Legislatura de CABA es un abrazo a toda esa gente, a todas horas repartidas en los distintos territorios, y el ánimo a seguir recorriendo el territorio. Vemos una falta de un vínculo desde la investigación académica hacia el territorio, hacia lo que está pasando realmente, y desde Faro intentamos hacer ese puente. También pone en la agenda pública la importancia de la educación digital integral, no somos la única organización dedicada a eso. Nos entusiasma mucho que reconozcan nuestro trabajo desde afuera.