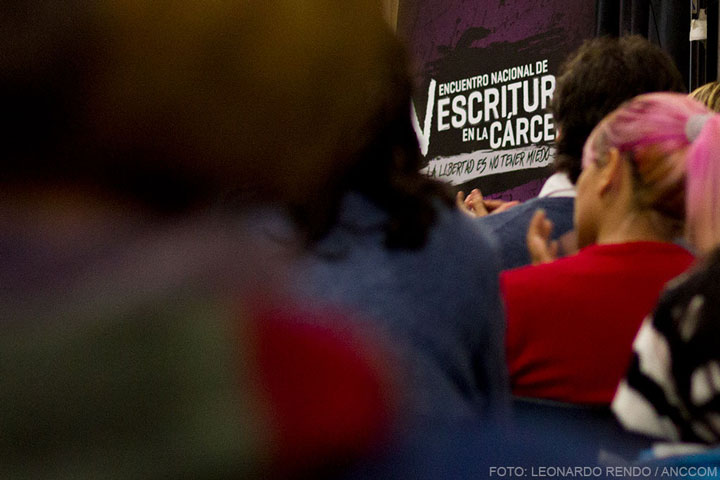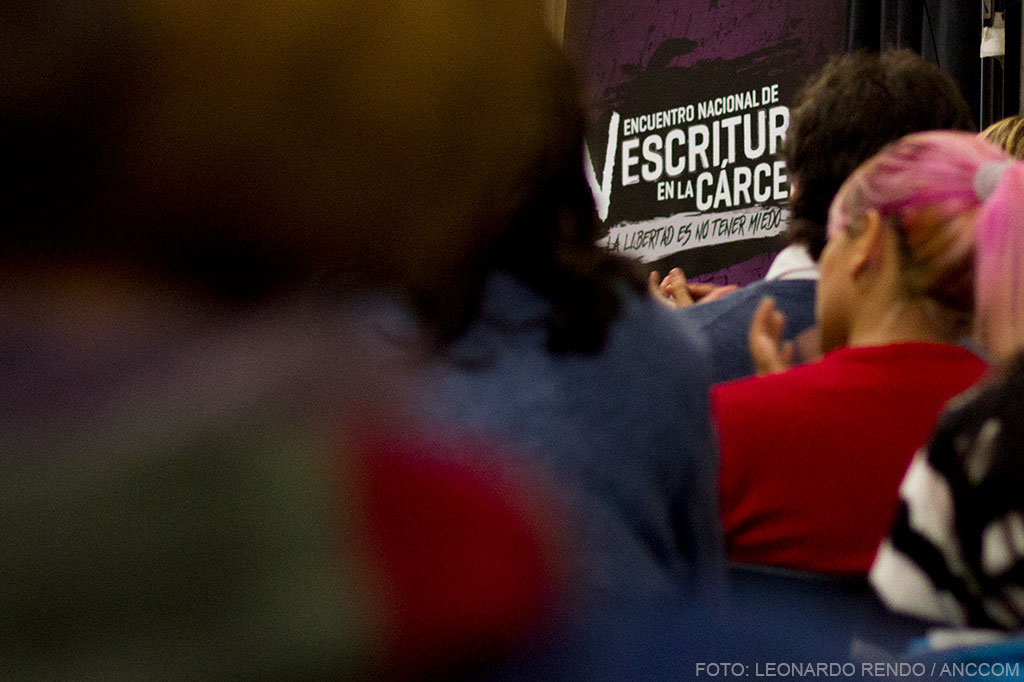Oct 10, 2019 | Culturas, Novedades

El sábado se llevó a cabo la final del concurso Neobarrosas, la más reciente propuesta artística de Ópera Periférica. Esta primera edición, que reunió a más de 200 participantes en la instancia de audición, presentó a las siete selecccionadas y llenó la sala de Santos 4040 gracias a su innovadora colaboración entre la música orquestal y la comunidad Drag Queen, el canto lírico en vivo y la simultánea dinámica play back. Pablo Foladori, Director General, lo definió como un “proyecto de investigación sobre el encuentro entre dos comunidades” e invitó a reflexionar sobre la poética de la fusión.
El evento, que abrió sus puertas a las 21, inició los preparativos tres horas antes. El montaje de las artistas drag fue un proceso que requirió de una gran elaboración previa. No bastaba con ponerse el vestuario; se debía interiorizar la esencia del personaje, adentrarse a la historia que su performer creó, pensar y actuar como tal. Cada persona drag propone un estilo singular asociado al mensaje que desea transmitir. “Hay tantos estilos de drags como personas que lo hacen”, explica la concursante Rita La Salvaje, cuyo propósito particular es “trabajar el tema de la marginalidad y representar la disidencia de los cuerpos: una drag con pelo en pecho y un cuerpo distinto”, concepto que desafía al estereotipo con el que se asocia a esta comunidad.
Mientras se maquillaba en el camarín, la conductora del evento, conocida como Vedette, afirmó que Neobarrosas representa “una gran oportunidad para difundir el movimiento, alcanzar la participación en otros escenarios poco usuales para les artistas queer y profesionalizar la práctica.” Asimismo, propuso erradicar el concepto de drag queen comúnmente conocido: “Queda muy asociado a la prostitución y a la fantasía heterosexual, porque la cultura paqui (término con el que denominan de forma peyorativa a las personas heterosexuales, sus consumos culturales, formas de hablar o comportamientos) no entiende que puede haber otra cultura aparte del binarismo”. La presentadora lleva tres años de carrera intentando suplantar dichos mitos, despegarse del anticuado concepto “Dress As a Girl” (de donde se origina el término DrAG) y, en cambio, visibilizarlo como un arte performativo que usa los cánones culturales de género como herramienta principal.

Rita, La Salvaje.
Vedette irrumpió en la sala con un vestido azul brilloso, ceñido y escotado, una cabellera de largos rizos colorados y tacones aguja. “Parece Jessica Rabbit”, susurró con asombro alguien del público mientras que otros silbaban. Pero la estética se tornó algo complementario cuando la presentadora le dio inicio al show con su satírico sentido del humor que invitaba a las concursantes, los espectadores y la orquesta a “darlo trolo”.
El público esperaba la primera aparición de la noche. Los más afortunados habían conseguido una silla o un espacio para sentarse en el suelo, mientras que otra gran parte tuvo que mantenerse de pie en los extremos de la sala. Si bien la apertura del evento demoró una hora más de lo previsto y desafió la paciencia de los presentes, la primera concursante, Chika Mala, logró acallar las quejas con su llamativa malla de colores fluorescentes y su interpretación junto a la cantante lírica Luz Matas.
Esta concursante inició su experiencia como Drag Queen en la década de los 90, pero dejó momentáneamente la escena artística por cuestiones laborales. Decidió aprovechar el espacio cedido por Ópera Periférica para retornar al escenario y, a su vez, iniciar un proyecto personal denominado La Mash-Up, un espacio común a todos los artistas de la comunidad LGBT+ que pone en un segundo plano los ánimos de competencia y en un primero, la cordialidad y el respeto mutuo. Para Chika Mala “hay lugares para visibilizarse, pero hay que buscar los propios” para desvincularse de la participación limitada que les ofrecen los espacios heteronormativos.

“Se funden los cuerpos y no se sabe de dónde sale el sonido”, dice Foladori.
Las presentaciones eran tan particulares como los personajes que las desempeñaban. Malibú, acompañada del intérprete Esteban Manzano, realizó una oda a la belleza vestida de encaje negro y con un gran cono alrededor de su cabeza. Petra optó por maquillaje pálido, pelo puntiagudo y uñas postizas tan largas como garras para personificar el demonio interior de una interna de un manicomio envuelta en un chaleco de fuerza. Rita La Salvaje presentó un encuentro pasional entre dos amigas junto a la cantante Patricia Villanova.
Hacia el final, Nube simbolizó el despertar de la furia y la venganza con el aspecto alienígena que la caracteriza, y tras una serie de batallas duales en las instancias eliminatorias, terminó llevándose el primer puesto. Como parte de su discurso de agradecimiento, expuso las dificultades que conlleva el trabajo de una drag queen y pidió mayores oportunidades profesionales para sus colegas en la industria del entretenimiento.
Neobarrosas concluyó con un público expectante de una segunda edición. El artista contemporáneo e integrante del jurado Lorenzo Anzoátegui destacó “la sensación de colectivo, de no juzgar al intérprete en vivo y de que la drag es el frente de la performance y el intérprete en vivo es lo que está atrás” que suele ser un formato reiterativo en otras competiciones de playback. Ambos protagonizaban la escena por igual, llegando a un punto, según Pablo Foladori, donde “se funden los cuerpos y no se sabe de dónde sale el sonido”.

Oct 9, 2019 | Culturas, Novedades

«Tenemos que colaborar en que este velo se corra», propone Hasenberg.
Las imágenes estuvieron presentes, recorrieron las redes sociales y algunas fueron virales. Pero muchas se perdieron detrás del velo que tendieron grandes medios de comunicación para proteger al gobierno de Mauricio Macri. La fotógrafa Mónica Hasenberg entendió que la manera de masificar esas imágenes que circularon por microclimas era sacarlas a las plazas, a los lugares públicos. De esta forma pensó y gestó la muestra Derrumbe, de la euforia del cambio a la Argentina del desamparo, un recorrido por 155 fotografías tomadas durante los cuatro años de gobierno macrista que realizaron 117 fotógrafos y fotógrafas, incluyendo a 17 colectivos fotográficos y militantes populares. Entre ellos, cuatro reporteros gráficos que transitaron por ANCCOM: Magalí Druscovich, Tomás Borgo, Julieta Colomer y Daniela Morán.
“Hace unos meses –cuenta Hasenberg-, noté que no era posible dimensionar lo que pasaba porque era tan vertiginoso todo que resultaba efímero. Empecé a mirar las fotos que sacaban otros, y pasaba lo mismo, eran cientos todos los días. Así fui dándole forma a la idea de juntar las representaciones de cada sector, de cada sindicato, de las víctimas, un resumen con fotografías de todos”. Esas imágenes que veía en sus redes sociales, subidas por colegas y compartidas por amigos, fueron el desencadenante que la llevó a convocar a fotógrafos profesionales y aficionados a participar.
La muestra en su conjunto tiene el peso de un pueblo devastado. Ver juntas reiteradas imágenes de represión policial, reclamos salariales, protestas sociales por derechos avasallados, comedores sobrepasados de pibes con hambre, personas viviendo en la calle, escuelas y hospitales vaciados, no da lugar a otra cosa que no sea la interpelación. “Teniendo en cuenta que hay un sector hiperinformado y otro informado en forma mentirosa –señala Hasenberg- creo que tenemos que colaborar en que este velo se corra; es increíble el nivel de negación de ciertos sectores que aceptan que está todo maravilloso aunque no pueda comprar la leche para sus hijos.”

En la muestra hay imágenes de cuatro fotógrafos que pasaron por ANCCOM: Magalí Druscovich, Tomás Borgo, Julieta Colomer y Daniela Morán.
Durante meses se gestó la producción de la muestra de forma colectiva, con intercambio de mails entre los fotógrafos pensando posibilidades de impresión. Finalmente se decidió imprimir banners que se pudieran transportar y colgar fácilmente para llevarla a plazas y establecimientos públicos de todo el país sin mayores dificultades.
Luego surgió la posibilidad de compilar las fotos en un libro editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Para Hasenberg, el armado del volumen, además de darle otro formato, servirá también como “material de formación para que les jóvenes puedan aprender las consecuencias de las políticas neoliberales”.
La muestra se inauguró el viernes pasado en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también se realizó la presentación del libro, y seguirá hasta el viernes 11 de octubre. Luego será llevada a la Plaza Armenia el sábado 12 y a Plaza Unidad Latinoamericana en Almagro el domingo 13. El jueves 17 llegará a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Más adelante seguirá recorriendo el país.


Oct 9, 2019 | Culturas, Novedades

“El objetivo es mostrar que la Isla Maciel tiene chicos que tocan en una orquesta y que suene bien», dice Freda.
En el Barrio Viejo de la Isla Maciel, partido de Avellaneda, hace más de un año que funciona La Pandilla, una orquesta infanto-juvenil compuesta por 25 músicos de entre 5 y 22 años.
“El objetivo es mostrar que la Isla Maciel puede tener chicos y chicas que toquen en una orquesta y que suene bien. Buscamos que se formen, que aprendan a tocar y leer música y eventualmente que puedan hacer una carrera musical”, cuenta Claudio Freda, director de la Fundación Isla Maciel en diálogo con ANCCOM.
Para los integrantes de la Fundación, formar una orquesta en la Isla era un sueño. “Uno de esos que decís: ‘Qué linda experiencia de aprendizaje, inclusión y acceso a derechos’”, se emociona Freda.

Miguel Ángel Estrella donó un recital y con los fondos recaudados La Pandilla compró los instrumentos de cuerda.
En 2014, la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) abrió su primera Escuela Secundaria Técnica en la Isla y a través de ella, en articulación con el Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario, se formó una orquesta en ella. Pero dos años después la escuela se mudó y también la orquesta.
Por ese motivo, miembros de la Fundación se reunieron con las autoridades de la UNDAV, con los directivos de la Técnica, con una agrupación de músicos peronistas y una asociación cultural del barrio, y dijeron: “Queremos crear una nueva orquesta”.
Freda relata el camino que siguieron para lograrlo: “Hicimos una campaña de financiamiento colectivo y el pianista Miguel Ángel Estrella nos regaló un recital para recaudar fondos. Con eso compramos los instrumentos de cuerda y nos donaron otros”.

La orquesta infanto-juvenil está compuesta por 25 músicos de entre 5 y 22 años.
La Pandilla fue creada el 1° de agosto de 2018. Su nombre viene del centro cultural en cuyo espacio estudian y ensayan. Ahí mismo existía un club de fútbol con el mismso nombre, pero quedó abandonado. Decidieron conservar el nombre en agradecimiento.
La orquesta está formada por su director, Bernardo Scherman; los docentes integradores socio-comunitarios Hugo Maldonado y Guadalupe Gonçalves; el profesor de contrabajo y cello Gonzalo Fuertes; Soledad Liquitaya, violín y viola; Pedro Terán, clarinete y flauta traversa; Nicolás Jager, lenguaje musical, más los chicos y chicas agrupados según lo que tocan.
En un comienzo, la única ayuda que recibían provenía del Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles, el cual se encuentra “muy bastardeado”, según Freda. Cada docente tiene que enseñar dos instrumentos, es especialista en uno, pero brinda los conocimientos básicos de otro. Si bien se sostienen, quieren continuar creciendo. “Necesitamos profesores de viola, cello y percusión, con ellos tendríamos más chicos y más instrumentos. La idea es tener la orquesta completa con más de cincuenta de integrantes”.

Para premiar la responsabilidad y el progreso, algunos instrumentos son entregados a los chicos en comodato.
Al no percibir ningún subsidio del Estado, el conjunto debe autofinanciarse. Cuenta además con el apoyo de distintas organizaciones. “Más allá de la situación en la que vivimos, que nos llevó a comprar alimentos en vez de los insumos para la orquesta, hay gente que nos acompaña, como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC), que nos brinda el honorario mensual para uno de los profes. La Asociación Argentina de Intérpretes nos donó instrumentos. Mavi Díaz, Teresa Parodi y Celsa Mel Gowland también nos dan una mano”, destaca Freda.
El impacto de la orquesta se refleja en la permanencia de sus miembros: tienen que ir, ensayar y comprometerse. Las presentaciones que organizan en la plaza de la Isla o en otros lugares y los eventos a los que son invitados son un estímulo para que seguir adelante.
“Estudiar música tiene beneficios motrices, intelectuales y emotivos. Y en este sitio en particular, mientras están acá se olvidan de su cotidianeidad, que es difícil, es un momento para divertirse en un contexto cuidado”, reflexiona el docente Nicolás Jager.
Para premiar la responsabilidad y el progreso, algunos instrumentos son entregados en comodato luego de un proceso de evaluación. “El instrumento no es propiedad de la nena o el nene, pero se lo pueden llevar a la casa comprometiéndose a cuidarlo, si se daña repararlo, en la medida que puedan, y practicar. El propósito es extender las pocas horas de ensayo y además que ocupe un lugar en su vida. El arte contribuye al desarrollo, la expresión, la comunicación con el otro y la resignificación de los pibes”, afirma Freda.
“Me sentí feliz cuando me dijeron que me lo podía llevar”, dice Ariana, de 10 años, quien desde entonces ensaya con el violoncelo en su habitación. Marcela, mamá de Sofía, la cellista de La Pandilla, remarca que gracias a la música su hija “cambió mucho su carácter”. “Antes era muy vergonzosa y ahora habla más, hasta la ayudó en el colegio”, dice.
La orquesta tiene una luthier, Silvia, que está coordinando la fabricación de una guitarra colectiva. Este proyecto surgió cuando la Universidad Nacional de las Artes (UNA) creó una diplomatura online de luthería y becaron a dos estudiantes. El problema apareció cuando les informaron que la práctica debían hacerla en un taller externo y pago. Ante esto, Silvia pidió que los becaran y ella ofrecería el taller, de manera gratuita, en el espacio de la orquesta. Por ahora están abocados a las guitarras, pero la expectativas es armar otros instrumentos.
El pasado 10 de septiembre la Fundación Isla Maciel organizó un concierto a beneficio de La Pandilla en el Teatro Roma en el que se presentaron Eruca Sativa e Hilda Lizarazu, entre otras artistas. “En términos de recaudación, por la calidad y el esfuerzo no sé si fue el mejor resultado. Si bien había mucha gente, no se llenó. El teatro tiene capacidad para 500 personas y habría 300. Sí fue un alivio para pagar los honorarios de los próximos dos meses”, señala Freda.
Signada por la crisis, que en la Isla pega duro, la orquesta ha cumplido un papel de contención, en ciertos casos muy concreta. “Tuvimos que salir a dar respuestas a una emergencia alimentaria y habitacional, e incluso alojar a tres familias que estaban en situación de calle –subraya Freda–. Esta gestión marcó fuertemente sus vidas y a nosotros mismos, porque trabajamos en el desarrollo de la comunidad. Fue importante ocupar los espacios que se desatendieron”.
Y sobre el efecto de las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri, opina: “Dentro de todo lo negativo, fue positivo porque nos empujaron a hacerlo, a ir contra la corriente generando vías para la creatividad, el desarrollo, el ‘enciudadanamiento’ y decir: ‘Somos ciudadanos con derechos, y también con derecho a la música, aunque nos estén cagando de hambre’”.
Mientras tanto, La Pandilla va por más. El próximo objetivo es armar un coro e incorporar una flautista. Y con la fuerza con que formaron la orquesta, esperan sostenerla y ser parte de un frente de lucha por la restitución del Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.

Oct 3, 2019 | Novedades, Trabajo

Los residentes no cobran desde junio.
Escoltados por un metrobús acotado y tres motos de la Policía de la Ciudad, la columna de guardapolvos blancos comenzó a avanzar por la avenida Brasil a las 11:10 de la mañana del último miércoles. Las pancartas y carteles que sostenían los manifestantes daban cuenta de la situación que están viviendo: “Residentes de Nación en lucha”, “Sueldos por debajo de la línea de pobreza”, “4 meses sin cobrar”, “87 pesos la hora”, “Salarios dignos”, “Basta de ajustes en la salud pública”.
Los bombos y las bocinas de automovilistas en señal de apoyo acompañaban las voces esforzadas en los cantos: “Olé olé, olé olá / olé olé, olé olá / sin residentes, no hay hospital / precarizados no vamos a trabajar.”
A las 10, médicos y profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales de toda la provincia de Buenos Aires habían comenzado a reunirse en el Hospital Garrahan; más precisamente, en la entrada sobre la esquina de Brasil y Pichincha. El motivo era dar inicio al paro y la movilización hacia el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y reclamar así por las condiciones de trabajo. “Llevamos cuatro meses sin cobrar y con un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza. Firmamos inicialmente un contrato que era por 29 mil pesos en bruto, y en limpio terminaban quedando 24 mil pesos, lo que da un promedio de entre 87 y 100 pesos la hora, de acuerdo a la jornada laboral que tenga cada especialidad.”, explicaba Andrés Cugat, residente de primer año en el Hospital El Cruce. “Así que ese es el reclamo: que se nos pague lo que se nos debe, que se nos pague un salario digno y que se termine con el recorte en la Salud Pública.”
Del mismo modo, Julieta Frontero, del Hospital Colonia Montes de Oca, sostenía: “Con estas condiciones de trabajo, que mantenemos desde junio, no tenemos garantizados ningunos de los derechos que tiene cualquier trabajador. Esto sucede a nivel nacional. Estamos nucleándonos nada más los hospitales de Buenos Aires, Capital, Conurbano y los compañeros que se suman desde Mar del Plata, pero esto sucede a nivel nacional.” Los residentes, subrayan, tampoco cuentan con ART ni cobertura médica.

Los residentes tampoco cuentan con ART ni cobertura médica.
Los trabajadores que participaron del paro y la movilización pertenecen a los hospitales nacionales Colonia Montes de Oca, Posadas, El Cruce, Garrahan, Baldomero Sommer, Laura Bonaparte y Rehabilitación Psicofísica del Sur (Mar del Plata). Pero también a la Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis Situacional de Salud, a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y a la Administración Nacional de Laboratorios Malbrán.
Los protagonistas de la manifestación, con guardapolvos y mascarillas, insistían en que ellos no eran estudiantes, como se cree desde el sentido común. “Nosotros somos profesionales que rendimos un examen nacional que se rinde en todo el país, donde, de acuerdo a nuestra nota, elegimos el hospital que queríamos e ingresamos el 1 de junio a trabajar. Este trabajo es de dedicación exclusiva,: por cuatro años solamente nos podemos dedicar a este hospital y por el sueldo que nos da Nación. Y desde que iniciamos la labor hasta el día de hoy, no estamos cobrando.”, explicaba Cugat. Martina Pesce, residente de la Dirección de Epidemiología de la Nación, expresó también que “esto tiene que ver con transformar algunos derechos en privilegios”. Y agregó: “Hoy en día, si vos no tenés una red que pueda sostenerte durante cuatro meses, no podés ser residente de Nación. Y eso es un escándalo, porque nosotros apostamos a una salud pública, inclusiva y de calidad, y no hay posibilidad de que eso exista si no existen residentes que eligen seguir formándose como trabajo. Porque somos trabajadores. Y no es que somos cualquier trabajador: somos los que, cuando entrás al hospital todos los días, te recibimos.”
La caravana tardó poco más de una hora en llegar a su destino: el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Carolina Stanley, y específicamente la Secretaría -así degradada por el Gobierno Nacional- de Salud. El recorrido llenó de guardapolvos y bocinas primero la avenida Brasil, luego Entre Ríos, San Juan y Bernardo de Irigoyen, sucesivamente, hasta Moreno, donde está la entrada del otrora edificio de Obras Públicas. Frente a una Evita exaltada, los profesionales cantaron y agitaron sus carteles hacia el Ministerio, haciéndose oír, esperando que alguien los oyera. “A vos te digo que se siente / vivir dentro del hospital / cobrando un sueldo insuficiente / queremos trabajar con dignidad.”

“Vamos a presentar formalmente otra carta más, sumada al grupo de cartas que ya hemos presentado. Nos gustaría que se nos reciba en este contexto.”, dijo Micaela Solé, residente de pediatría en el Hospital Garrahan. “En un momento se nos ofreció una reunión de carácter extorsivo, ni siquiera con una propuesta concreta. Decían: ‘Bueno, vamos a pensar qué hacemos si dan de baja el paro’. Eso era una propuesta irrisoria y con horas de aviso, por eso decidimos sostener la movilización. Pero estamos definitivamente abiertos al diálogo, queremos respuestas concretas y la mejora salarial. Necesitamos que nos den el espacio para debatir esto.”, contó Solé.
Sin embargo, quien primero los recibió fue la línea de contención formada por 24 policías. Si bien no hubo grandes conflictos –todos los manifestantes estaban de acuerdo en mantener la movilización en carácter pacífico–, sucedió un episodio confuso en el que, mientras Andrés Cugat instaba a sus compañeros a moverse sobre la calle Moreno (para liberar por completo la avenida 9 de Julio), fue golpeado por un efectivo en la espalda. La situación fue conversada con los jefes del “operativo”, y no pasó a mayores. Los trabajadores de la salud permanecieron en asamblea.
Pasadas las 13, dos residentes de cada hospital, fueron recibidos en el Ministerio por Javier O’Donnell, subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Salud. En aquella reunión se acordaron algunos puntos preliminares como para comenzar una negociación: compromiso para garantizar ART y regularizar la obra social de todos los residentes; pago de los sueldos adeudados en un plazo máximo de 10 días; y una mesa de trabajo establecida para la semana siguiente, con el objetivo de resolver la recategorización salarial. de no cumplirse con lo prometido, el jueves 9 habría una nueva asamblea de los trabajadores en el Hospital Garrahan.
Martina Pesce expresó el agradecimiento a quienes se sumaron a la causa: “Poder contar con el apoyo de todos y de todas es muy importante, para poder definitivamente destrabar este conflicto. Entendemos que lo que estamos pidiendo, lejos de ser algo descabellado, es simplemente que nos paguen lo que deben por lo que trabajamos.” Como a cualquier trabajador.
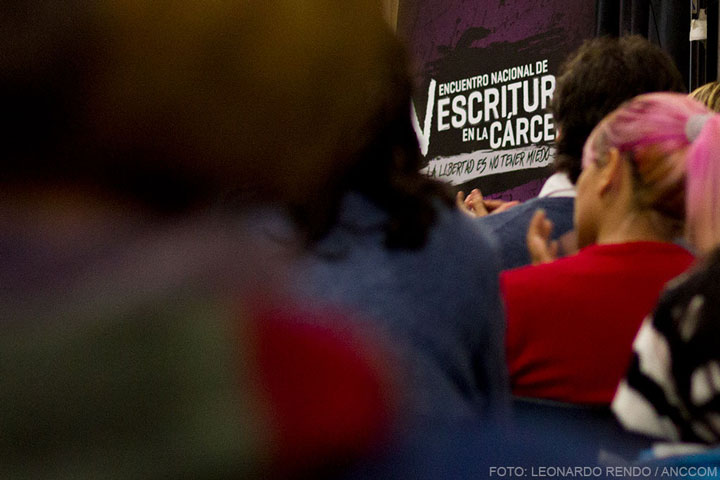
Oct 3, 2019 | Culturas, DDHH, Novedades
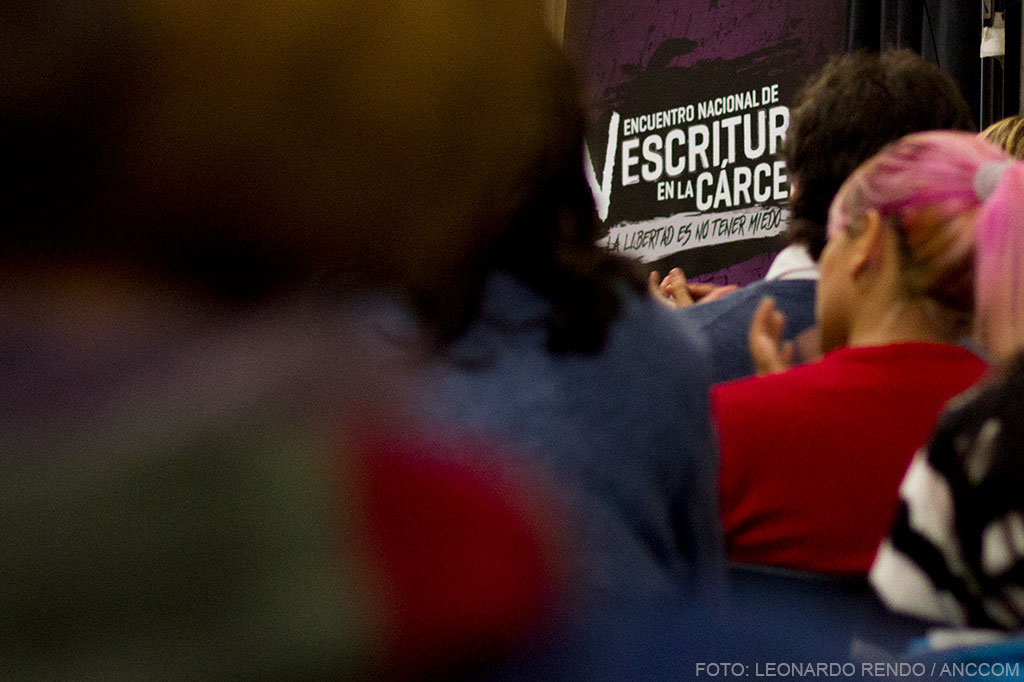
El objetivo del encuentro es compartir saberes y prácticas vinculadas a la lectura y la escritura, y difundir la producción artística realizada intramuros.
“No cambia nada estar sucio/ la gente pasa y me mira/ cuando pasan por al lado mío/ parece que soy invisible/ pero dos pasan y dicen/ que soy un sucio/ yo los miro y me ignoran/ parece que no ven a nadie./ No cambia nada estar sucio/ cuando me miro tengo manchas negras/ pero son las manchas que no puedo tocar/ porque son heridas de mi infancia/ cuando miro mis heridas recuerdo/ las cosas malas y algunas buenas/ que me pasaron en la vida./ Por eso cuando la gente pasa y me ignora/ ya no me importa, lo que me importa/ es borrar las manchas de mi cuerpo/ así se me sana el corazón”. Esto escribió Nahuel en 2014 en el marco de los talleres de lectura y escritura dictados en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, ubicado en la Capital Federal , como parte del Programa de Extensión en Cárceles (PEC) de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.B.A.
La poesía sin título de Nahuel, como la de otros tantos presos, utiliza la palabra creativa como un medio de resistencia dentro de un contexto de encierro. Producciones como esta podrán encontrarse este jueves y viernes en el Centro Cultural Paco Urondo (25 de mayo 201, CABA), forman parte del VI Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel: “Soltar la lengua”, organizado por el Departamento de Letras y el Programa de Extensión en Cárceles (SEUBE). El Encuentro “busca abrir un espacio de reunión y debate sobre la palabra escrita y las lenguas, políticas y acciones que atraviesan el encierro. El objetivo es compartir saberes y prácticas vinculadas a la lectura y la escritura, y difundir la producción artística y las distintas formas de organización e intervenciones desde el arte, la cultura y la educación realizada intramuros”, señala la invitación al evento que, además, contará con conferencias, paneles temáticos, mesas de lectura, proyección de cortos y una feria de cooperativas y proyectos sociales, ambos días desde las 13.
“Este objetivo se renueva cada año por la vasta producción y el entusiasmo que nos llega de todas partes del país, que van cambiando el enfoque, los motivos y la agenda de temas y problemas que abarca el encuentro. Todo eso, obviamente, tiene que ver con lo que se vive y palpita adentro, que se vuelca en los trabajos, los diálogos e intercambios, las producciones”, explica Juan Pablo Parchuc director del Programa de Extensión en Cárceles. La experiencia fue creada en el 2010 con el fin de promover prácticas y acciones de enseñanza, investigación y extensión en contextos de encierro o vinculadas con las problemáticas propias del sistema penal y la cárcel y orientadas a defender los derechos humanos y generar herramientas para la inclusión social de las personas privadas de su libertad ambulatoria y liberadas.

“La cárcel y los cuerpos que la habitan están atravesados por la palabra escrita: las leyes, la sentencia del juez, los informes criminológicos», subrayan los organizadores.
Los talleres de escritura que se dictan en las cárceles funcionan como una vía hacia la imaginación de nuevos contextos, horizontes y libertades, tras los barrotes que quedan en la retina de aquel que mira por la ventada de su celda. “La cárcel y los cuerpos que la habitan están atravesados por la palabra escrita: las leyes, la sentencia del juez, los informes criminológicos, también los mensajes que se pasan de una celda a otra y burlan el dispositivo penitenciario o la carta a un familiar a varios kilómetros de distancia. Pero así como es un territorio lleno de palabras también está marcado por el silencio: todo lo que no se dice, se censura o se calla. Los talleres, las aulas y las bibliotecas en la cárcel son espacio donde las personas pueden hablar y la palabra se pone en circulación, se comparte, no se apropia ni se calla”, resalta Parchuc, coordinador de la Facultad de Filosofía y Letras en el marco del Programa UBA XXII en la cárcel de Devoto.
Parchuc hace énfasis en “la potencia de la escritura, no sólo para denunciar las condiciones de encierro y plasmar proyectos, sino para abrir horizontes, crear formas de vida y organizar otros mundos posibles dentro y fuera de la cárcel”. Además señala: “En el caso de la Universidad en la cárcel, además, los talleres funcionan como una cadena de tracción desde la escuela a la educación superior. Muchos de nuestros estudiantes empiezan por un taller antes de tener los estudios secundarios, e incluso primarios completos, y luego termina estudiando Letras u otra carrera de grado”.
Gastón Brossio o “Waikiki”, el seudónimo con el que firma sus producciones, es un ejemplo en este sentido. En la cárcel de Marcos Paz terminó el secundario y en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto (CUD) continuó con sus estudios. “Mi subjetividad cambió completamente. La literatura y los textos académicos sobre todo me permitieron analizar mi vida, replanteármela y fue lo que de alguna manera me abrió el horizonte a otros pasos”, expresa Gastón, quien ha publicado tres libros estando dentro de la cárcel y hoy le faltan solo tres materias para recibirse de Licenciado en Administración General y cuatro para ser Licenciado en Letras de la UBA. Además, trabaja para esa Facultad digitalizando textos para las personas no videntes. “Digitalizo tesis también, aporto a lo que es el capital intelectual dentro de la Facultad y eso me llena de gratitud”, explica orgulloso Gastón, quien a su vez da clases en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado (CSRC) Manuel Belgrano.
Gastón estará en el Encuentro Nacional de Escritura en la Cárcel en una mesa de lectura compartiendo su poesía. “Lo que me mueve a escribir es esa catarsis que encuentro en la escritura. A través de la escritura me desahogaba un montón y en mis poesías eso se ve claramente, por eso me aferré a los ‘poetas malditos’ porque veo en ellos un modo diferente de pensamiento, más creativo, más frío, más sufrido, más crudo, directo y eso fue lo que realmente me impulsó. Tomemos el caso de Artaud, de Poe, de Rimbaud o Baudelaire, esos casos, más allá que tuvieron vidas sufridas y caóticas como la de uno mismo, fueron mis inspiradores para que yo pueda hacer poesía”, reflexiona Gastón contrastando lo que puede haber en el imaginario de muchos acerca de las actividades educativas en la cárcel.
“Queremos que estos encuentros que hacemos todos los años funcionen con esa lógica de apertura y colectivización de la palabra; que sea un lugar donde se escuchen otras voces y relatos; voces y relatos que contienen saberes y experiencias, que son muy valiosas y podrían ser una clave para desactivar las violencias que vivimos tanto dentro como fuera de la cárcel”, concluye Parchuc. La invitación está hecha.