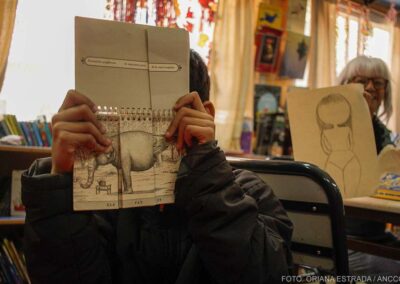«Sin medios comunitarios, la libertad es verso»
Sindicatos y representantes de medios comunitarios se reunieron para exigir la entrega de fondos al sector para garantizar la pluralidad de voces en la esfera pública. El Ente Nacional de Comunicaciones se encuentra intervenido y se desconoce el destino de los recursos del FOMECA desde la asunción de Milei.

Bajo un cielo gris, en el centro porteño, precisamente en la calle Perú 103, se agrupan paraguas, carteles, cámaras y micrófonos. Frente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), trabajadores de prensa y comunicación se concentran bajo la lluvia que empapa el ambiente. La esquina que da acceso al organismo se encuentra vallada. El único rincón de paso está vigilado por un policía que, firme, interroga a cada persona que intenta cruzar. A través de un criterio de selección –desconocido– permite o reorienta a los caminantes.
A tan solo unos metros tiene lugar la asamblea convocada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Red de Medios Digitales y la Confederación de Medios Comunitarios y Alternativos. El lema del acontecimiento: “Sin medios comunitarios la libertad es verso”. Además, adhieren varios gremios como la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato de Televisión Satsaid, el Sindicato de Prensa de Rosario, la Asociación de Comunicadores Argentinos por Internet, AATECO y CEADU.

La asamblea se lleva a cabo bajo un contexto en el que el ENACOM se encuentra intervenido por el gobierno de Javier Milei, gestión designada por decreto en la que Juan Martín Ozores asumió todas las funciones eliminando el Consejo Federal de Comunicación, como también, paralizando los fondos de fomento (FOMECA) para medios comunitarios, populares e indígenas. El ENACOM recauda mensualmente un gravamen que pagan todos los medios de comunicación –grandes, pequeños, comunitarios o privados– del que un 10 por ciento debe ser asignado por ley a los FOMECA. Tanto los fondos como la Dirección de Fomento dentro del Ente Nacional de Comunicación siguen vigentes, la pregunta es: ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Qué sucede cuando se desfinancia por 18 meses el acceso a la pluralidad de voces?
Con la consigna: “¿Dónde está la plata?” las distintas organizaciones evidencian que el actual interventor Ozores decidió paralizar el fomento a los medios cooperativos y comunitarios, incumpliendo la ley y que, además, debe millones de pesos a proyectos en curso, incluso a pesar de que sigue recaudando el impuesto de esta asignación específica.

Se enciende el megáfono, junto a las cámaras y micrófonos de los presentes. La asamblea ocupa el espacio público. “¿Qué hacen además de cobrar el sueldo con nuestro dinero? El impuesto se sigue pagando y el financiamiento no llega, acá hay una deuda que el organismo tiene que pagar, vamos a estar acá hasta que nos paguen, y seguir haciendo crecer a nuestros medios”, expresa Natalia Vinelli, integrantes de Barricada TV, abriendo la ronda de intervenciones. La crisis de los medios comunitarios se intensifica. El trabajo se precariza cada vez más y es el blanco de represión y hostigamiento desde el aparato estatal. “Este es un gobierno que está obsesionado con atacar a los trabajadores de prensa. El no pago del FOMECA también tiene que ver con ese ahogo que ejercen hacia los medios que podemos tener una visión crítica. La palabra federal y plural es clave para que se cumpla la libertad de expresión que quieren acallar. Somos nosotros los que estamos contando todo el tiempo lo que pasa, somos fundamentales y este fondo es fundamental para sostener a los medios de comunicación comunitarios que acercan información a todo el país”, manifiesta Martina Noailles, secretaria de Medios Autogestivos del SIPREBA
A pesar de exigir respuesta, el diálogo por parte del ENACOM es nulo. “Ya no podemos más, estamos totalmente estrangulados, necesitamos respuestas urgentes, nuestros medios se están callando porque no nos podemos sostener más”, advierte Emilia Calderón, integrante de la radio comunitaria de La ranchada, de Córdoba.

La asamblea en Perú 103 también contó con la presencia de la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), agrupaciones de jubilados y estudiantes y directivos tanto de la UBA -el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego de Charras- como de la Universidad Nacional de La Plata, entre otros espacios. Larisa Kejval, directora de la Carrera de Comunicación de la UBA tomó la palabra y afirmó el apoyo y acompañamiento de la institución. Además, expresó: “Necesitamos a los medios comunitarios, creemos que toda esta política cultural de desguace es el correlato cultural de un proyecto económico de saqueo y de un proyecto político profundamente individualista. Necesitamos salir de las burbujas de opinión y de mentiras, necesitamos que los medios comunitarios y universitarios sigan informando para poder unirnos y acompañar las luchas”.
En medio de la lluvia, la asamblea de medios comunitarios logró ocupar el espacio público al canto de “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode”. La asamblea concluye con la entrega de una carta documento con todos los reclamos en la sede de ENACOM y una foto colectiva con todos los participantes. “Vamos a arrancar un plan de lucha si es que no nos dan respuesta a nuestros pedidos”, advierte Lucas Molinari, integrante de Radio Gráfica. La comunicación está en emergencia y el mensaje está claro: Sin medios comunitarios, la libertad es verso.